
El granadino Manuel García —editor, escritor, crítico, profesor y encuadernador, entre otras diversas ocupaciones— conjuga la salida de su nueva inmersión en la narrativa, La venus rota (Algaida), con su última entrega poética, Prado negro (Hiperión), donde despliega algunas de sus obsesiones: la historia personal, los paisajes y la muerte, pero más aún la palabra como conjuro contra el discurrir del tiempo. Habla despacio, con los ojos bien abiertos. Defiende su condición de «pájaro solitario», suavemente apartado del ruido y de las tertulias. Es un ciudadano exigente. Grave. Con buen tacto para la amistad y con una escritura de profundidad que gasta algo de memoria y mucho de combate.
En un mundo tan gremial como la poesía —con sus grupos, sus tradiciones, sus sensibilidades y sus generaciones—, llama la atención su rotunda individualidad. ¿Por qué?
Es mi manera de ser. Me sucede igual con las lecturas: soy muy caótico leyendo y no suelo estar al día de las novedades literarias. Me gusta leer por azar, factor que también ha determinado mi formación y mi manera de escribir. He rechazado siempre las modas y nunca he leído lo que tenía que leer y, mucho menos, escribir lo que debía escribir. A mí los grupos me dan igual; disfruto mucho con lo que hago y no me preocupo por las apariencias. Como contrapartida, sé que me he perdido cosas por ser un pájaro solitario.
¿Echa de menos ese lado externo del mundo literario: galas, premios, festivales…?
Ese ambiente literario lo he vivido de refilón alguna vez, pero nunca he participado en él. Gracias a la editorial Hiperión, estoy en el jurado de varios premios importantes de poesía y, más o menos, me entero de la poesía que se publica ahora en España. Pero desconozco al completo esas manifestaciones del negocio literario y, además, no me hace falta: tengo una vida social intensa y nunca me faltan amigos y lugares para tomarme un gin-tonic y para participar en un sarao.
A ese carácter solitario, ¿ha podido contribuir el espíritu político de sus poemas, donde hay una posición muy definida ante los problemas del presente?
 Me defino ideológicamente como un liberal a la manera del XIX. Creo en la propiedad privada, en los bancos [risa leve] y en el sistema que nos hemos otorgado, que podemos llamar socialdemocracia. Sin embargo, cuando gobierna la izquierda en los sitios donde vivo, me llaman para leer poemas; cuando lo hace la derecha, nunca lo hacen. Puede ser así porque mi poesía es comprometida socialmente. No podría ser, además, de otro modo: mi origen es humilde y tengo una cierta conciencia de mi clase.
Me defino ideológicamente como un liberal a la manera del XIX. Creo en la propiedad privada, en los bancos [risa leve] y en el sistema que nos hemos otorgado, que podemos llamar socialdemocracia. Sin embargo, cuando gobierna la izquierda en los sitios donde vivo, me llaman para leer poemas; cuando lo hace la derecha, nunca lo hacen. Puede ser así porque mi poesía es comprometida socialmente. No podría ser, además, de otro modo: mi origen es humilde y tengo una cierta conciencia de mi clase.
Ahora que menciona sus orígenes, ¿cuándo se produce su primer acercamiento al mundo de los libros y, más concretamente, a la poesía?
En mi casa no había libros. Vi los primeros en el instituto donde mi padre era conserje. Habitualmente leía tebeos de Mortadelo y Filemón pero, con doce años, cayó en mis manos un libro de Pedro Salinas publicado en Alianza. Quedé totalmente fascinado con él cuando —fíjese qué paradoja— Salinas es un poeta que hoy no me interesa un carajo. Es más, creo que habría que quitarlo de la lista del 27 y meter en el canon de los consagrados, por ejemplo, a Pedro Garfias, infinitamente superior. Pero le reconoceré que ese libro me hablaba en un lenguaje mágico que me encantó y llegaron otros, como Bécquer. Empecé a leer poesía por azar y, en mi entorno, nadie impidió que leyera; al contrario, les hacía gracia que me gustara hacerlo.
En su último libro de poemas, Prado negro, hay un verso revelador sobre su infancia: «Nuestra paz era la guerra de todo lo que nos rodeaba».
Los niños de pueblo, en los años setenta, éramos muy salvajes. Estábamos criados en la naturaleza y aprendíamos todas las cosas de la vida en la práctica. Castigábamos a los animales que nos rodeaban, matábamos culebras, gatos; cazábamos pájaros y murciélagos, pescábamos… Hacíamos todas las cosas que no se pueden hacer ahora y están expresamente prohibidas. Me parece bien que hoy sea así, pero nosotros tuvimos la ocasión de ensayar la vida en la naturaleza. Si las madres nos dejaban, nos tirábamos al campo, y el campo era nuestro sitio de juegos y nuestro campo de experimentos.
En Prado negro identifica de nuevo al poeta como un perro, tal como ya hizo en Es conveniente pasear al perro (2017). ¿Qué comparten ambos?
El perro, más que el poeta, es el símbolo de lo oprimido. Es una víctima de lo humano y es una representación de la mansedumbre porque es un animal que continuamente está demandando la atención del amo. Es lo opuesto a la libertad; es la esclavitud. Le gusta confundirse con su dueño, de ahí que a la gente le gusten tanto los perros, son una extensión de ellos mismos. Los perros representan lo bueno, pero también lo peor: la obediencia ciega.
Esa mirada política está presente en toda su producción. En Cronología del mal (Point de Lunettes, 2002), por ejemplo, presentó la historia de España como un relato de la maldad.
Esa idea surgió de infinidad de lecturas. A medida que lees a los clásicos, sobre todo a los autores de los siglos XIX y XX, te das cuenta de que España es un mal sitio, duro para vivir. Antonio Machado tiene, por ejemplo, en Campos de Castilla poemas desoladores: el condenado a muerte, el hijo que mata al padre para heredar la tierra… A raíz de todo lo que leí, se me ocurrió hacer una historia de los malos de la literatura española, desde los pícaros a las alcahuetas, las guerras civiles…
¿Cuál es, a su juicio, el episodio más terrible?
 Complicado elegir uno. Hay personajes malos como la Celestina que son realmente admirables. Esa mujer es una gran hijaputa: donde ella entra, arruina la casa y mueren todos. Si se lee bien la obra de Fernando de Rojas, todavía hoy, debería asustar. De los episodios quizás le diría la muerte de Miguel Hernández, abandonado en la cárcel, o el asesinato de Lorca, con un tiro por la espalda.
Complicado elegir uno. Hay personajes malos como la Celestina que son realmente admirables. Esa mujer es una gran hijaputa: donde ella entra, arruina la casa y mueren todos. Si se lee bien la obra de Fernando de Rojas, todavía hoy, debería asustar. De los episodios quizás le diría la muerte de Miguel Hernández, abandonado en la cárcel, o el asesinato de Lorca, con un tiro por la espalda.
A modo de extensión de ese libro, Mejor la destrucción (Renacimiento, 2018) repasaba la historia de las destrucciones de libros y planteaba, a mi juicio, una conclusión realmente desoladora: la cultura no salva de nada.
Mejor la destrucción está planteado como continuación de Cronología del mal. Es una historia de la destrucción de libros y, por tanto, de la maldad humana. Me animé a escribirlo al conocer, por ejemplo, que la mujer de Franco ordenó a su confesor que quemara unos manuscritos de Emilia Pardo Bazán que halló en un cajón o cómo un inquisidor de Zugarramurdi que se carteaba con Carlos V mandó destruir todos los testimonios escritos de los aztecas porque pensaba que ese lenguaje era demoníaco, hurtando a la humanidad de un patrimonio cultural incalculable. Encontré un material poético potentísimo en el episodio de la quema de libros por parte de los militares argentinos delante de su editor, al que obligaron a asistir a aquella tétrica ceremonia, o en la paradoja de que quien ordenó bombardear la biblioteca de Sarajevo fuera un experto en Shakespeare. Se intentó quitar la vida cuando descubrió la tragedia, pero lo hizo mal y quedó tonto, con un hilo de conciencia el resto de sus días. A veces, parece, hay justicia poética.
¿Salva de algo la cultura?
La cultura no salva porque seguimos cometiendo las mismas atrocidades. Tiendo al idealismo y a pensar que la literatura nos terminará salvando, pero hay hechos rotundos e innegables que parecen llevarnos la contraria.
¿De qué modo la ideología condiciona la forma de contar la historia de la literatura?
Al dedicarme a los libros antiguos, he leído muchas historias literarias de otras épocas y otros regímenes políticos. El manual que se utilizaba en los institutos del primer franquismo era, por ejemplo, espléndido por su recopilación de clásicos castellanos. Luego, hemos tenido que esperar a fechas muy recientes para encontrar en los libros de texto a las mujeres y a los falangistas como Luis Rosales, Dionisio Ridruejo y Rafael Sánchez Mazas, estos bajo la etiqueta de «poesía arraigada». Por muy fachas que fueran, todos, por cierto, eran excelentes escritores. Como profesor, puedo asegurarle que los libros de texto de Literatura contienen un discurso propagandístico del poder del momento.
Usted arremetió con dureza contra los políticos que plantearon la ocurrencia de trasladar los restos de Antonio Machado desde Collioure a Sevilla…
Todas las maniobras a las que hemos asistido en torno a Machado, Cernuda o Lorca son intentos de los políticos de turno por apropiarse del legado de esos poetas para sacar ventajas y salir en la fotografía. Escribí una maldición literaria sobre aquellos que plantearon llevarse a Sevilla los restos del autor de Campos de Castilla desde Collioure, donde está bien enterrado y, además, en un sitio realmente hermoso, conmovedor. Siempre he creído que la política tiene que estar alejada de la cultura porque ahí entran en juego las subvenciones y, en consecuencia, el sometimiento y la obediencia. A la derecha política la cultura le importa un carajo y la izquierda quiere súbditos culturales y beneficia a los suyos para imponer una visión moral con el fin —loable, seguro— de mejorar la vida de la gente. Soy enemigo de las subvenciones y eso que tengo una editorial [Point de Lunettes] que las ha recibido. No estoy libre, tampoco, de ese pecado.
¿Existe la censura?
No vivimos, por suerte, tiempos trágicos. No existe ninguna fórmula de censura real, pero sí la legítima decisión de cada empresa privada de publicar lo que le da la gana y la autocensura de cada autor, que depende de la tontería de cada uno. Si decides no decir algo por miedo a las feministas, los ecologistas o los cofrades, es una decisión puramente personal. Los escritores —y los periodistas, también— tienen ahora menos libertad que Baroja o Azorín, y los que la tienen son muy chulos, como Pérez-Reverte.
¿Cómo sobrevive una editorial especializada en la poesía como Point de Lunettes?
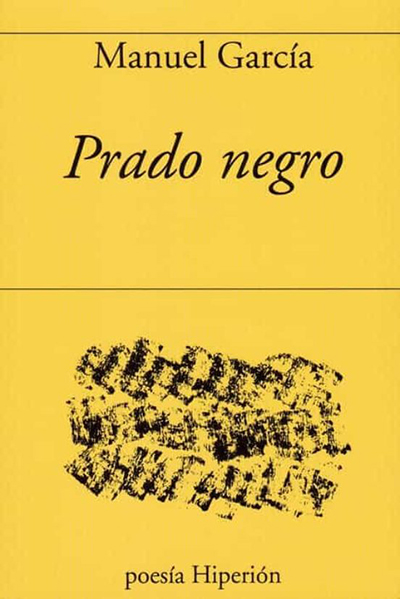 Difícilmente sin acudir a las subvenciones, de las que, como le he dicho, soy enemigo. Me gusta la fórmula de las suscripciones porque, en realidad, la poesía no es un género comercial. El libro de poesía está fuera de mercado. Ningún autor de calidad publica títulos que supongan un retorno económico para sus sellos, salvo esos poetas blogueros, youtubers e instagramers que son horribles, malísimos, aunque vendan 15.000 ejemplares. Practican un chorreo sentimentaloide blando y políticamente correcto que poco o nada tiene que ver con la poesía, que está obligada a tocar los cojones, si se me permite la expresión.
Difícilmente sin acudir a las subvenciones, de las que, como le he dicho, soy enemigo. Me gusta la fórmula de las suscripciones porque, en realidad, la poesía no es un género comercial. El libro de poesía está fuera de mercado. Ningún autor de calidad publica títulos que supongan un retorno económico para sus sellos, salvo esos poetas blogueros, youtubers e instagramers que son horribles, malísimos, aunque vendan 15.000 ejemplares. Practican un chorreo sentimentaloide blando y políticamente correcto que poco o nada tiene que ver con la poesía, que está obligada a tocar los cojones, si se me permite la expresión.
Como profesor de Literatura, ¿detecta interés en las aulas por la poesía?
Detecto una absoluta falta de garantías para los alumnos en el actual sistema educativo, porque está hecho para alimentar el voto de sus padres al partido que manda en ese momento. El alumno que no aprueba por su esfuerzo, lo hace fácilmente en un despacho mediante una reclamación, y la presión que recibe el profesorado es tan grande que ya se aprueba a los alumnos en las reuniones del departamento de la asignatura correspondiente, antes de que llegue la reclamación a la Delegación de Educación. Pueden conseguir un título, pero a muchos realmente les va a servir de poco; no han tenido ningún aprendizaje real de casi nada. A falta de consenso político, el sistema educativo español es inmundo. Además, los profesores, sobre todo los más jóvenes, aceptan mansamente esta realidad injusta, sin rebelarse. Un francés se descojonaría de risa.
Pese a una larga trayectoria poética, ha publicado ya dos novelas: Mañana, cuando yo muera (Algaida, 2019) y, de reciente aparición, La venus rota. ¿Por qué?
Soy un lector de novela. De Azorín, de Baroja y de Miró y, en los últimos años, de los grandes autores de la literatura universal. Mi primera inmersión fue una necesidad al traducir la poesía francesa de Ángel Ganivet, donde descubrí una historia que quería contar antes de que otro lo hiciera por mí. Ahora publico La venus rota, que surge también de los materiales de aquella investigación con la que cierro un ciclo sobre el norte de Europa, aunque abordo otros asuntos sórdidos, complicados de la vida actual, como es la locura de algunas muchachas jóvenes.
Frente a la ginebra o el bourbon, ¿qué prestigio literario tiene el aguardiente?
El aguardiente tiene el prestigio de la gente humilde. De los que bajan a trabajar a la mina. Lo conocí en Alosno, en Huelva, y vi cómo lo bebían los viejos. Tiene el honor de lo popular, del folclore, de lo que ya se está perdiendo…
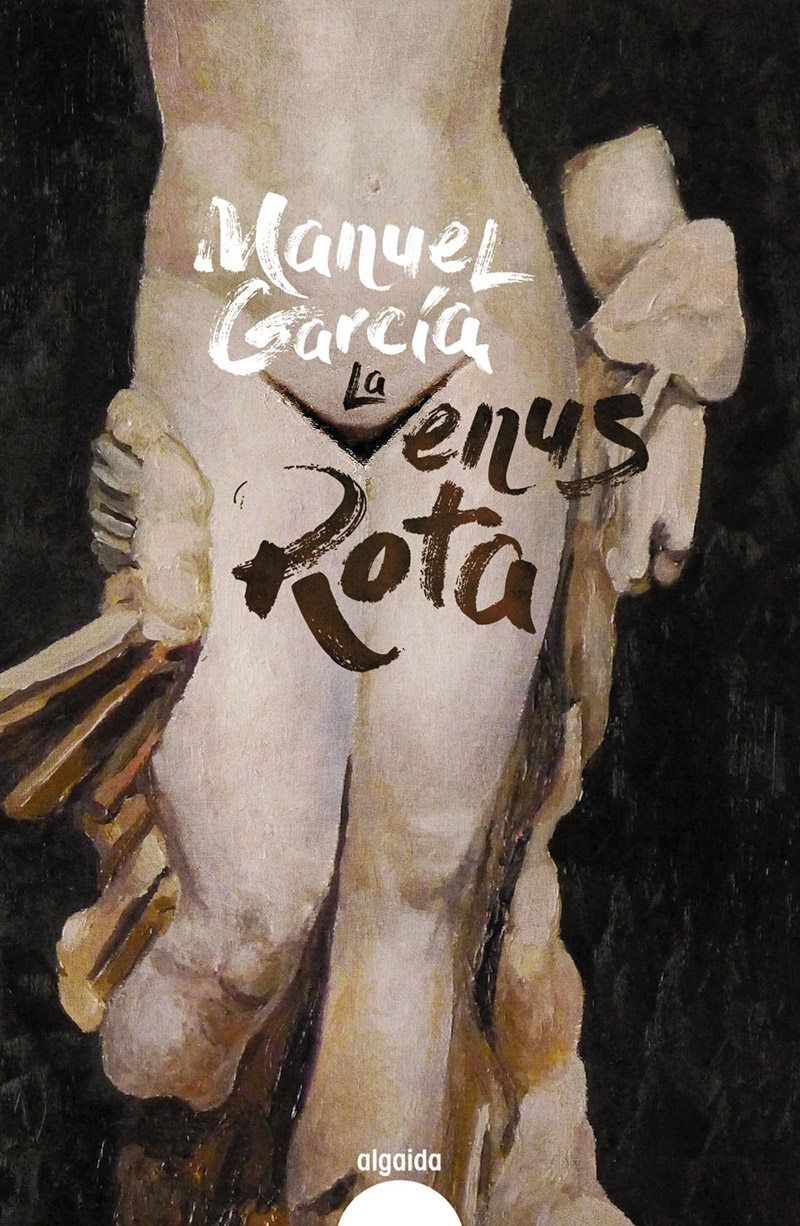









Colega Manuel, me han gustado las reflexiones (entreveradas con nuestros clásicos) que vas desgranando al hilo de la entrevista.
Pingback: Libros de la semana #25 - Revista Mercurio
Pingback: Libros de la semana
La cultura es lo más valioso porque su cometido es transformar a las personas en seres conscientes del mundo en el que viven.