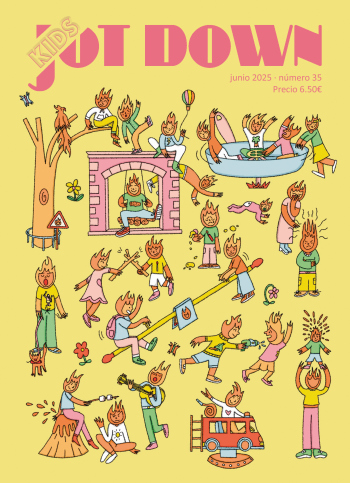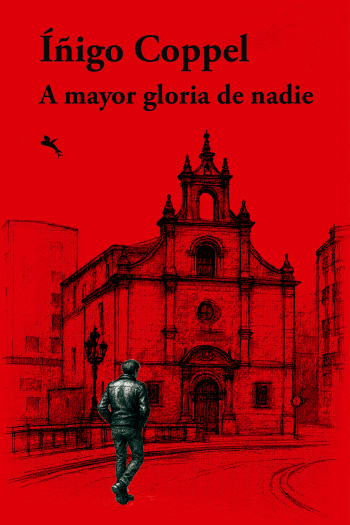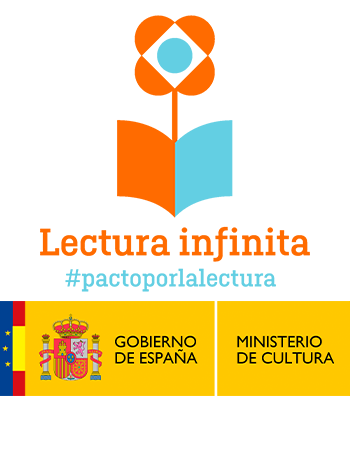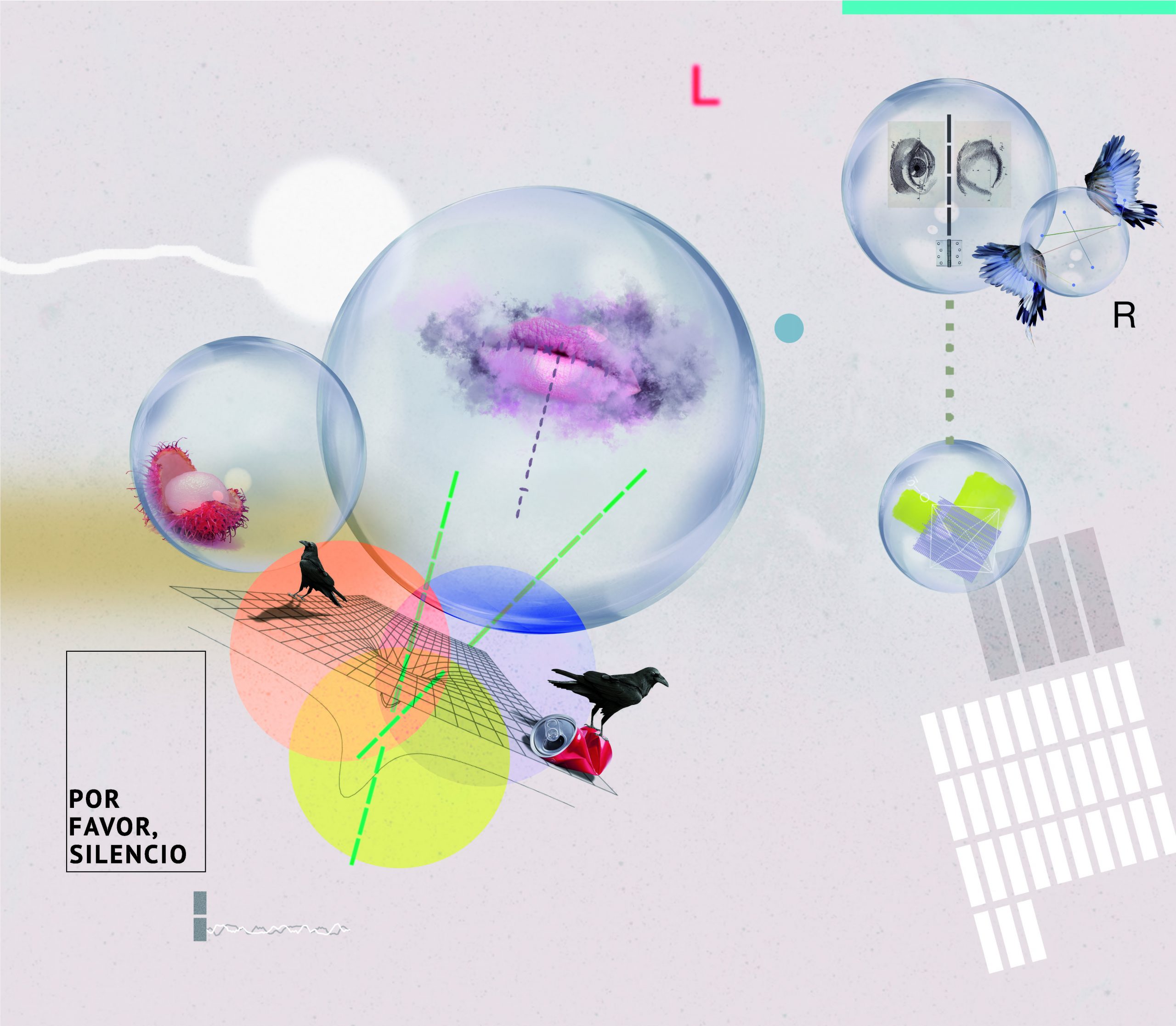El maestro de guionistas —y de no pocos novelistas— Robert McKee describe al escritor que diseña una trama como un marinero «que se enfrenta a las peligrosas aguas de un relato» en busca de la ruta correcta. Esta metáfora, indudablemente precisa, puede convertirse, no obstante, en un interminable juego de espejos en la mente de quien lee el manual de McKee: si los escritores, mientras trabajan, están embarcados, también lo estarían sus personajes, eso sí, dentro de un buque a menor escala; y, en una cubierta superior, compartiendo camarote con la realidad, navegaríamos por aguas todavía más inciertas los propios lectores del texto. Y es que la metáfora de la travesía encaja con cualquier empeño o tarea, al menos entre quienes experimentamos e interpretamos el tiempo a la manera occidental, y puede terminar ilustrando toda vocación humana. Así, constituyen ejemplos de viaje a Ítaca, o viceversa, tanto el empeño literario como el mero afán por sobrevivir cuando llegan esas dificultades que tan frecuentemente identificamos —de nuevo la metáfora— con una tempestad.
Según el lingüista estadounidense George Lakoff, «los conceptos que rigen nuestro pensamiento rigen también nuestro funcionamiento cotidiano hasta los detalles más mundanos. Si nuestro sistema conceptual es en gran medida metafórico, la manera en que pensamos, lo que experimentamos y lo que hacemos cada día también es en gran medida cosa de metáforas». Lo que sostienen Lakoff y muchos otros neurolingüistas es que la metáfora es la operación básica del pensamiento a partir de la cual se establecen todas las demás relaciones. Así que incluso antes de que se conviertan en palabras o en gramática, la metáfora estaría detrás de ese trasiego de objetos que recorren, promiscuos y mezclados, nuestro monólogo interior. Entre ellos, algunos logran un especial protagonismo y, gracias a sus similitudes con otros, se convierten en arquetipos o en talismanes. Lakoff los llama «metáforas conceptuales» y son capaces de orientarnos no solo en el espacio o en el tiempo, sino a través de todos los matices de nuestra existencia.
La «conciencia colectiva» sería, entonces, el almacén de todas esas metáforas conceptuales que constituyen las ideas. La del viaje destaca entre ellas: lleva miles de años siendo, por su amplitud y versatilidad, una de las herramientas más utilizadas cuando se trata de indagar en los misterios de la condición humana. Más concretamente, es la travesía por mar la que, a lo largo de los siglos y los relatos, terminó por convertirse en un arquetipo que implica e interpela —lo recuerda Montaigne— incluso a quienes nunca se han acercado a la costa. Hacerse a la mar equivale a abandonar la seguridad del hogar en busca de cualquier forma de sabiduría en un gesto que se sabe condenado al fracaso. Y es que desde nuestra tradición teleológica percibimos cualquier navegación como un naufragio aplazado. Así que ese final abrupto e inevitable, impuesto por fuerzas ingobernables, y sus consecuencias (el náufrago que suplica a la deriva una ayuda que jamás llegará), es la última de las metáforas contenidas por otras metáforas. Todas, a distintos niveles, han funcionado como símbolo y epítome de las fuerzas de la naturaleza, también de nuestras propias impotencias y soledades, y todas se desarrollan en un océano inclemente y anárquico como los viejos dioses.
El naufragio fue el accidente de la Modernidad, tema de infinidad de cuadros que mostraron «el ilimitado mar en su cólera», según escribió Kant en sus Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime. Bien por su magnitud infinita, bien por una furia que no admite contestación, aquella «estética de lo sublime» estudiada por Edmund Burke a mediados del siglo XVIII recurrió con tanta frecuencia a «la parte acuática del mundo» que los estudiosos suelen hablar de «lo sublime marítimo». Lo sublime marítimo, cargado de amenazas y siempre haciendo explícita la distinción entre naturaleza (ingobernable) y hombre (insignificante), recorre la cultura del siglo XIX convertido en el gran tema tanto de la novela (Las aventuras de Arthur Gordon Prym, Moby Dick,…) como de la pintura. El XIX, con sus balleneros y sus exploradores, enseguida se convirtió en el siglo de los naufragios, quizá porque, además de proyectar su poder alegórico, a medida que los viajes por mar se popularizaban, esta fatalidad alcanzaba a cada vez más europeos (el propio Percy Shelley se ahogó en el Tirreno en 1822 y alrededor de 1850 casi todas las familias británicas habían perdido a alguien cercano en la mar).
Pero, aunque todavía a cualquiera le conmueve la indefensión del navío frente a las olas, en algún momento del siglo XX el naufragio perdió popularidad, dejó de resultar tan impactante (a pesar, incluso, del caso del Titanic) y, por último, se vio desplazado como fuente de reflexiones pesimistas o de fantasías escatológicas. Es lógico: la construcción naval mejoró enormemente (consolidado el acero, se pasó del remache a la soldadura como método de unión entre planchas, aumentó la precisión en el cálculo de estructuras y, en general, todos los equipos, tanto de propulsión como de localización, se volvieron más fiables) y ese avance tecnológico coincidió con décadas de optimismo científico. Si en los viejos cuadros de naufragios (Turner, Vernet, Géricault o Delacroix) la naturaleza colérica destrozaba jarcias, rasgaba velas y condenaba a los hombres a perecer entre escollos (por más que estas escenas muchas veces representaran también la agitación íntima de quienes pintaban y de sus coetáneos), durante el siglo XX (que comenzó con la exploración del Ártico y terminó con planes para llegar a Marte) se logró construir grandes buques prácticamente inmunes al viento y al oleaje. Además, en plena era atómica y después de dos guerras mundiales, la conciencia colectiva se llenó de representaciones e ideas sobre el desastre que incluían a los hombres (convertidos en figuras irresponsables, pero no insignificantes) como causantes de su propia aniquilación.
Alrededor de 1973, cuando la poeta estadounidense Adrienne Rich publica Sumergirse en el naufragio, este es ya una cuestión íntima, más relacionada con las profundidades del subconsciente que con el destino colectivo de la humanidad. Algo parecido interpretaron los críticos de arte sobre la desaparición de Bas Jan Ader, que llevaba tiempo experimentando en torno al concepto de fracaso cuando intentó cruzar el Atlántico a bordo de un velero minúsculo. El artista holandés había estado leyendo sobre Donald Crowhurst (un regatista que terminó suicidándose al no lograr la gesta que se propuso) y cuando su embarcación fue encontrada a la deriva entre Irlanda y las Azores, nadie se lo tomó demasiado en serio. Durante meses se descartó la posibilidad de un accidente y se esperó que el artista reapareciera ante el público culminando así una performance que no fue tal.
Hubo que esperar hasta enero de 2012, cuando el Costa Concordia encalla y se hunde parcialmente en una isla frente a la Toscana, para encontrar un naufragio tan cargado de significados como en los viejos tiempos. Si se dijo que a bordo de la fragata Medusa, naufragada en 1816, navegaba toda Francia, el Costa Concordia en el momento de su colisión era una miniatura de una Europa cobarde, envejecida y distraída con divertimentos insustanciales incluso durante los peores momentos de la crisis económica. Al menos, ese fue el mensaje que lanzó Paolo Sorrentino al incluir el desconcertante pecio de esta nave (el crucero muy escorado y con una parte importante de la obra muerta a la vista) en varios planos de su película La Gran Belleza.
En cualquier caso, hoy las distopías cumplen la función de las viejas representaciones de naufragios. Es en ellas donde la humanidad lucha, ya no contra la naturaleza, sino contra sí misma, y los naufragios, por su parte, apenas se valoran en términos universales, sino que se analizan caso por caso: bien como accidente industrial con graves consecuencias medioambientales pero equivalente a cualquier otro vertido, bien como resultado de la impericia de un aficionado temerario o, en los peores casos, como efecto de unas políticas migratorias fallidas.
En uno de los textos incluidos en El espejo del mar, Joseph Conrad afirmó que la derrota ante el océano no produce vergüenza. Lo que debería provocárnosla es que el naufragio haya dejado de ser una preocupación colectiva o una categoría estética justo cuando, aunque sigue produciéndose, ha dejado de afectar a determinados cuerpos. Puesto que la metáfora sigue, en fin, navegando con éxito, en lo que respecta a naufragios, puede que convenga huir del texto y asomarse al horror de su realidad material.
Enrique Rey (Madrid, 1992) colabora como crítico cultural o periodista, desde hace años, en revistas y medios escritos como El País, Salvaje, La Nueva Carne o Vice Magazine. Durante la temporada alta —que termina por ocupar casi todo el año— coordina la Escuela de Vela Socaire, en el Mar Menor, y su pasión por el mar y la navegación aparece en distintas crónicas.