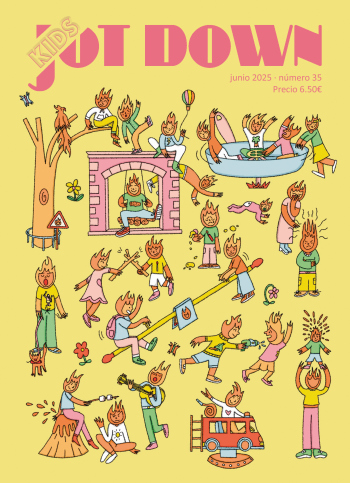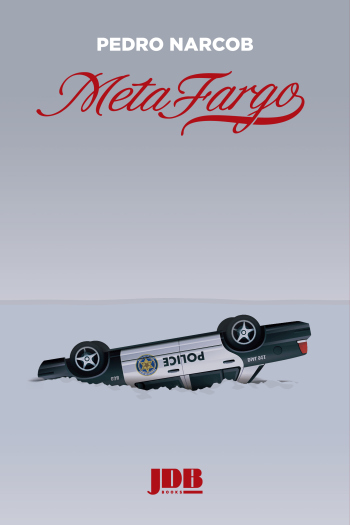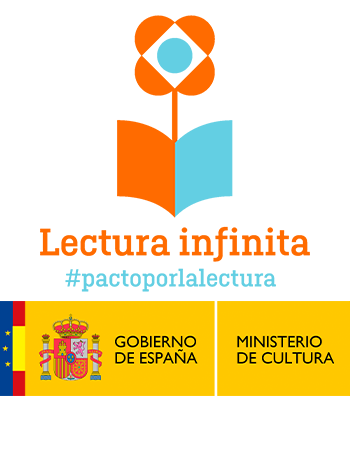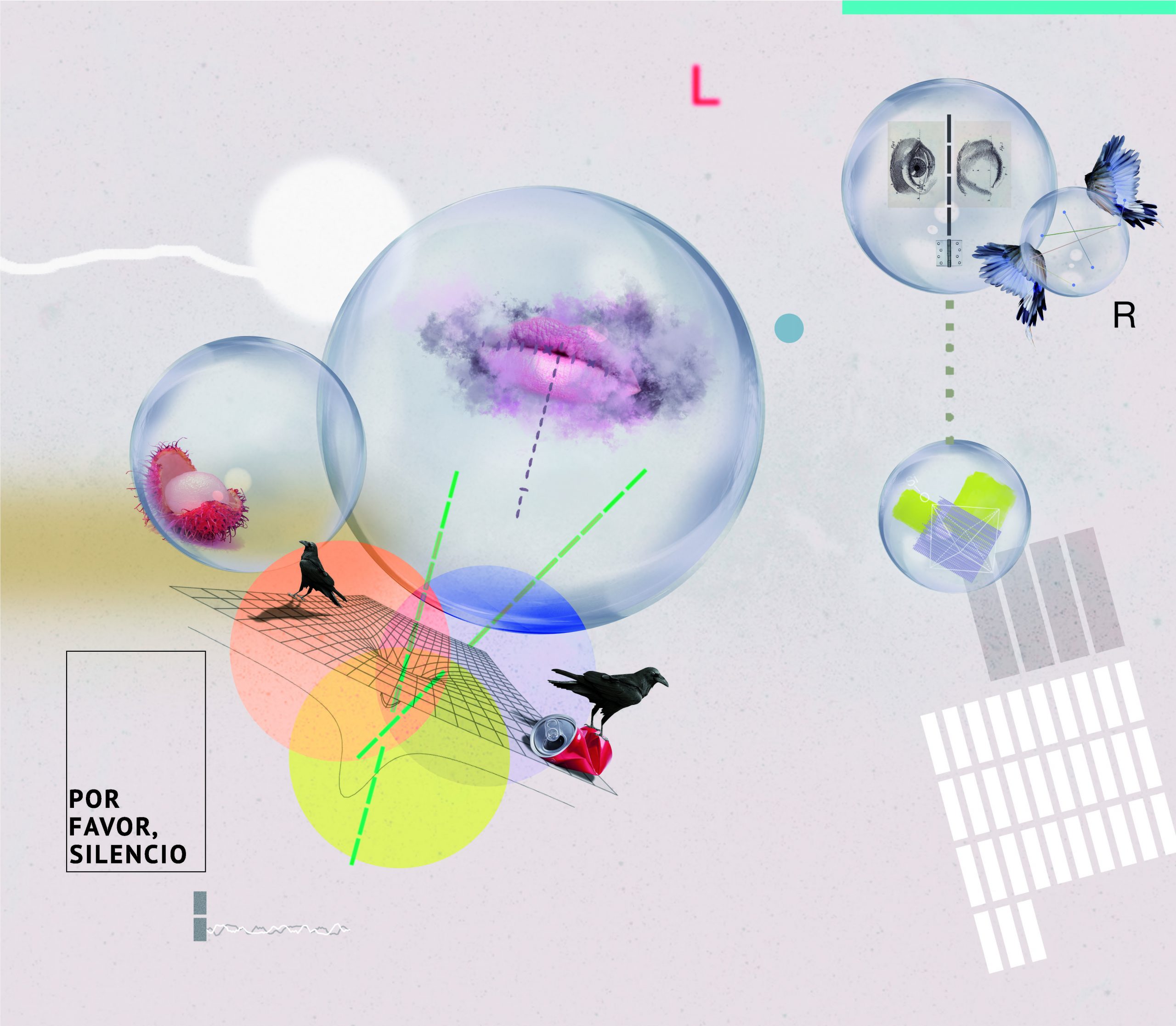La licencia a medida, de Enrique Cruzate (Maledictio)
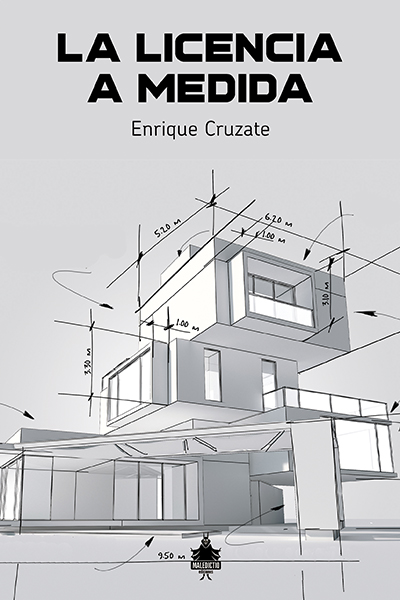 Aunque el autor de este libro lo define modestamente como una suerte de «anecdotario», nos hallamos ante un verdadero ensayo crítico sobre malas praxis de la planificación urbana, en gran medida responsables de crisis tan acuciantes, aún hoy, y casi continuamente en nuestro país, como la inmobiliaria. De modo más específico, Enrique Cruzate Bernaldo de Quirós (Barcelona, 1945) traza en estas páginas «una aproximación histórica al problema de la corrupción urbanística», basándose en su amplia experiencia como arquitecto municipal durante más de treinta años y tras dos legislaturas como concejal de urbanismo —aunque antes de finalizar la segunda, dimitiría— en un municipio desmedido como Sitges, entre 1994 y 2001. Un tema en el que chocan los intereses de las distintas partes implicadas, pues como asegura el autor, «todos sabemos que […] algunas licencias son otorgadas por la Administración actuante en función de un buscado equilibrio entre los intereses político-económicos del momento». Tras una introducción sobre el entorno histórico que repasa, entre otros casos, la negra historia de Sitges, la autopista del Garraf, el caso Jubert o el del Park del Agua, el segundo bloque recoge ejemplos en los que el urbanismo se interpreta en función de grandes intereses ocultos alejados de la ciudadanía, y el tercero entra a desgranar las «triquiñuelas y corruptelas» que benefician a sus promotores a costa del bienestar de la colectividad, que queda desamparada en este universo de mentiras y pelotazos. No se trata de un libro de denuncia, y por eso los hechos se disfrazan de ficción, en aras también de hacer la narración sugerente; pero sí que ha pretendido el reputado arquitecto y urbanista catalán la exposición de «determinados comportamientos filibusteros» en las administraciones públicas, con especial atención a los locales. Influido, según reconoce, por estudios previos de Fernando Chueca Gotilla, Fernando de Terán, José Luis González-Berenguer Urrutia y Javier García-Bellido, el estilo sencillo y directo de Cruzate prescinde de tecnicismos y profundidades para, en cambio, hacer de este ensayo un texto dinámico y juguetón. Como ejemplo, articula su teoría a través las preguntas de unos personajes de lo más naíf, Inocencio y Cándido, «inquisidores de una realidad que presienten irracional», que obtendrán respuestas bastante descorazonadoras en su simplificación de los hechos. Concebido como «resumen de una memoria histórica local que se extiende peligrosamente por todo el país», La licencia a medida (título que homenajea al libro de Jan Vaca La casa a mida) es un libro que mira los errores del pasado para construir futuro, defendiendo una gestión más sostenible del urbanismo en nuestro país y lanzando una conclusión a modo de epílogo: «Estoy convencido de que la sociedad hacia la que vamos deberá asumir un cambio importante en relación al concepto histórico de la propiedad». Aspirantes a la compra de vivienda: tomen nota.
Aunque el autor de este libro lo define modestamente como una suerte de «anecdotario», nos hallamos ante un verdadero ensayo crítico sobre malas praxis de la planificación urbana, en gran medida responsables de crisis tan acuciantes, aún hoy, y casi continuamente en nuestro país, como la inmobiliaria. De modo más específico, Enrique Cruzate Bernaldo de Quirós (Barcelona, 1945) traza en estas páginas «una aproximación histórica al problema de la corrupción urbanística», basándose en su amplia experiencia como arquitecto municipal durante más de treinta años y tras dos legislaturas como concejal de urbanismo —aunque antes de finalizar la segunda, dimitiría— en un municipio desmedido como Sitges, entre 1994 y 2001. Un tema en el que chocan los intereses de las distintas partes implicadas, pues como asegura el autor, «todos sabemos que […] algunas licencias son otorgadas por la Administración actuante en función de un buscado equilibrio entre los intereses político-económicos del momento». Tras una introducción sobre el entorno histórico que repasa, entre otros casos, la negra historia de Sitges, la autopista del Garraf, el caso Jubert o el del Park del Agua, el segundo bloque recoge ejemplos en los que el urbanismo se interpreta en función de grandes intereses ocultos alejados de la ciudadanía, y el tercero entra a desgranar las «triquiñuelas y corruptelas» que benefician a sus promotores a costa del bienestar de la colectividad, que queda desamparada en este universo de mentiras y pelotazos. No se trata de un libro de denuncia, y por eso los hechos se disfrazan de ficción, en aras también de hacer la narración sugerente; pero sí que ha pretendido el reputado arquitecto y urbanista catalán la exposición de «determinados comportamientos filibusteros» en las administraciones públicas, con especial atención a los locales. Influido, según reconoce, por estudios previos de Fernando Chueca Gotilla, Fernando de Terán, José Luis González-Berenguer Urrutia y Javier García-Bellido, el estilo sencillo y directo de Cruzate prescinde de tecnicismos y profundidades para, en cambio, hacer de este ensayo un texto dinámico y juguetón. Como ejemplo, articula su teoría a través las preguntas de unos personajes de lo más naíf, Inocencio y Cándido, «inquisidores de una realidad que presienten irracional», que obtendrán respuestas bastante descorazonadoras en su simplificación de los hechos. Concebido como «resumen de una memoria histórica local que se extiende peligrosamente por todo el país», La licencia a medida (título que homenajea al libro de Jan Vaca La casa a mida) es un libro que mira los errores del pasado para construir futuro, defendiendo una gestión más sostenible del urbanismo en nuestro país y lanzando una conclusión a modo de epílogo: «Estoy convencido de que la sociedad hacia la que vamos deberá asumir un cambio importante en relación al concepto histórico de la propiedad». Aspirantes a la compra de vivienda: tomen nota.
La vida intelectual de los niños, de Susan Engel (Bauplan Books)
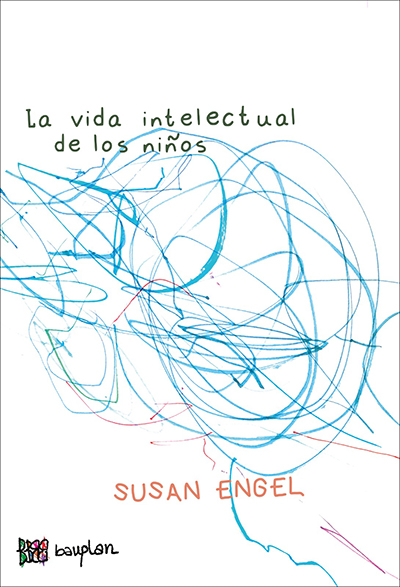 Unas líneas del preludio de este libro anuncian sus temas fundamentales y su innovador enfoque: «Los adultos casi nunca se paran a pensar en lo que preocupa a los niños pequeños, pero hacen mal. Estas primeras incursiones intelectuales son las que permiten construir más adelante ideas de mayor potencia y mejor desarrolladas. Es más: la manera que tienen los niños de ir juntando (y reordenando) datos anticipa el modo en que ensamblan ideas los adultos». Al sistema educativo no le interesa La vida intelectual de los niños en la que aquí se indaga, sostiene su autora. Por lo general, la enseñanza se centra en que aprendan a portarse bien, asimilen las dichosas «competencias» y estén relativamente contentos, pero ¿se presta atención a aquello que les pasa por la cabeza, a cómo piensan en el día a día? Experta en psicología del desarrollo y la educación, fundadora del centro experimental Hayground School, ensayista y colaboradora habitual en medios de tanto prestigio como The New York Times —con su famosa y longeva columna «Lessons»—, la erudición, lucidez y capacidad de transmitir a través de la escritura son las cualidades que mejor exhibe aquí Susan Engel (Nueva York, 1959). La suya es una interesantísima exploración de las mentes de los bebés y los niños en edad prescolar, «pensadores entusiastas» en potencia que dependen solo de que los adultos estimulen esa capacidad para abrirse a la indagación, la imaginación, el invento. A menudo nos asombramos del modo en que crecen nuestros pequeños y van aprendiendo según qué cosas, pero lo solemos hacer con un tono condescendiente, necesariamente paternalista, sin dar verdadero valor a sus hallazgos sino considerándolos parte de su encanto, de sus monerías dignas de exhibir ante el resto. Del mismo modo, hemos oído con frecuencia la necesidad de recuperar el afán de conocimiento y la curiosidad de la infancia, pero quizá no tengamos tan claro en qué consiste, qué mecanismos activan esas sanas ansias de saber que, con el paso de los años, solemos extraviar, instalados en la errónea impresión de que lo sabemos casi todo, o todo lo que nos hace falta saber. «Mientras los niños recaban afanosamente información, dan vueltas y vueltas a las cosas y formulan hipótesis acerca del mundo, los adultos que los rodean, en líneas generales, no son conscientes de esta actividad mental. Lo habitual es que traten a los niños como si no tuvieran ideas», diagnostica Engel en este auténtico tratado sobre un tema tan apasionante y complejo como el aprendizaje. Con claridad expositiva, numerosos ejemplos prácticos (muchos tomados de su propia experiencia vital, o de su amplia experiencia profesional en la materia) y sugerentes pasajes narrativos que ponen el contrapunto a la teoría, la autora norteamericana ha sabido plantar en el lector la semilla de esa mirada renovada a las atareadas mentes de nuestras hijas e hijos. Fíjense, están deseando que alguien les ayude a avivar ese «fuego intelectual», ese hervidero de ideas.
Unas líneas del preludio de este libro anuncian sus temas fundamentales y su innovador enfoque: «Los adultos casi nunca se paran a pensar en lo que preocupa a los niños pequeños, pero hacen mal. Estas primeras incursiones intelectuales son las que permiten construir más adelante ideas de mayor potencia y mejor desarrolladas. Es más: la manera que tienen los niños de ir juntando (y reordenando) datos anticipa el modo en que ensamblan ideas los adultos». Al sistema educativo no le interesa La vida intelectual de los niños en la que aquí se indaga, sostiene su autora. Por lo general, la enseñanza se centra en que aprendan a portarse bien, asimilen las dichosas «competencias» y estén relativamente contentos, pero ¿se presta atención a aquello que les pasa por la cabeza, a cómo piensan en el día a día? Experta en psicología del desarrollo y la educación, fundadora del centro experimental Hayground School, ensayista y colaboradora habitual en medios de tanto prestigio como The New York Times —con su famosa y longeva columna «Lessons»—, la erudición, lucidez y capacidad de transmitir a través de la escritura son las cualidades que mejor exhibe aquí Susan Engel (Nueva York, 1959). La suya es una interesantísima exploración de las mentes de los bebés y los niños en edad prescolar, «pensadores entusiastas» en potencia que dependen solo de que los adultos estimulen esa capacidad para abrirse a la indagación, la imaginación, el invento. A menudo nos asombramos del modo en que crecen nuestros pequeños y van aprendiendo según qué cosas, pero lo solemos hacer con un tono condescendiente, necesariamente paternalista, sin dar verdadero valor a sus hallazgos sino considerándolos parte de su encanto, de sus monerías dignas de exhibir ante el resto. Del mismo modo, hemos oído con frecuencia la necesidad de recuperar el afán de conocimiento y la curiosidad de la infancia, pero quizá no tengamos tan claro en qué consiste, qué mecanismos activan esas sanas ansias de saber que, con el paso de los años, solemos extraviar, instalados en la errónea impresión de que lo sabemos casi todo, o todo lo que nos hace falta saber. «Mientras los niños recaban afanosamente información, dan vueltas y vueltas a las cosas y formulan hipótesis acerca del mundo, los adultos que los rodean, en líneas generales, no son conscientes de esta actividad mental. Lo habitual es que traten a los niños como si no tuvieran ideas», diagnostica Engel en este auténtico tratado sobre un tema tan apasionante y complejo como el aprendizaje. Con claridad expositiva, numerosos ejemplos prácticos (muchos tomados de su propia experiencia vital, o de su amplia experiencia profesional en la materia) y sugerentes pasajes narrativos que ponen el contrapunto a la teoría, la autora norteamericana ha sabido plantar en el lector la semilla de esa mirada renovada a las atareadas mentes de nuestras hijas e hijos. Fíjense, están deseando que alguien les ayude a avivar ese «fuego intelectual», ese hervidero de ideas.
Todos los finales felices se parecen, de Alberto García-Salido (Ediciones B)
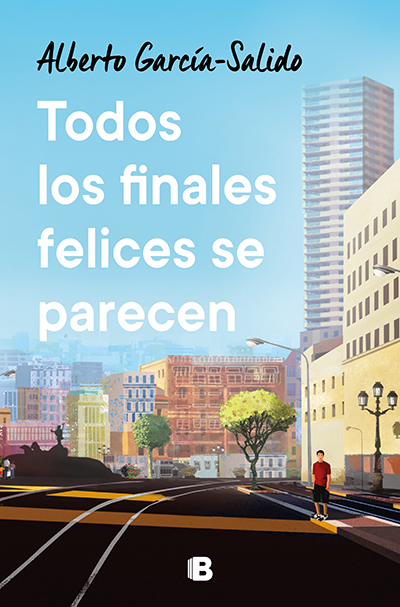 «En la calle del todo va bien, el sol golpea las aceras y los pájaros dialogan mientras apuntan con mimo a la cabeza de quienes tienen debajo. // Los coches circulan sin apenas compañeros en el asfalto. Pocas personas han madrugado, quizá haciéndose hueco para la incertidumbre que vendrá después. Porque hoy es un día extraordinario, o eso quieren creer». En esa calle que recorre el primer capítulo de esta novela, aparece su protagonista, un tipo de mediana edad, en un caluroso día de julio en Madrid (igual les suena). Un hombre que, se nos dice más tarde, no sabe, no puede y no quiere sonreír desde hace tiempo (igual también les suena). Remedando la famosa frase de Tolstói, Todos los finales felices se parecen implica que los infelices lo son cada uno a su manera, y que acaso tiene que ver con «esa disonancia cognitiva que a veces es vivir», como muestra un relato cuyas peripecias se desarrollan en un solo día, el 11 de julio de 2010, cuando España ganaba el Mundial con el famoso gol de Iniesta, ¿recuerdan? Su autor cuenta que el origen de este libro está en el documental ¿Realmente quieres saberlo?, de John Zaritsky, sobre la hereditaria enfermedad de Huntington; y del cómic Es un pájaro…, de Teddy Kristiansen y Steven T. Seagle, sobre Superman y sobre la idea de héroes de proximidad, como nuestros padres y madres. Además de escritor —esta es su segunda novela—, profesor universitario y divulgador en redes sociales y en medios como Onda Cero o Jot Down, Alberto García-Salido (Madrid, 1981) es doctor en medicina —como su protagonista— y pediatra de cuidados intensivos, por lo que sabe bastante de finales y del valor de la existencia, de esa «sucesión de hechos minúsculos que no se perciben hasta que algo ocurre y entendemos que todo se frena». Así que esta obra, con una capacidad insólita para la metáfora lúcida y el enfoque humanista, va sobre lo que ocurre y lo que hacemos con ello. La narración se va desenvolviendo en una mezcla de géneros que incluye la emoción de un thriller, la ligereza de una comedia y la dureza de un drama, y que trata temas como las maldiciones en forma de enfermedades, los futuros inciertos y los instantes que lo cambian todo, las relaciones paterno-filiales y el amor incondicional. Su estilo de frases cortas e intensas, como fogonazos, camina con paso firme, y sin impedirle detenerse en algunos momentos de emotividad o de ironía, hacia una sensación que se parece muchísimo a la esperanza de cuando todo parece perdido. La rutina está «repleta de pequeñas grietas», nos invita a pensar la novela de García-Salido, quien de alguna forma ha querido con su ficción cambiarnos la mirada hacia lo cotidiano, que es lo que hace posible el cambio. Lo ha logrado: ningún lector saldrá indemne de lo que cuentan y transmiten estas páginas que nos enseñan a apreciar nuestros días; aunque no siempre ganemos la Eurocopa.
«En la calle del todo va bien, el sol golpea las aceras y los pájaros dialogan mientras apuntan con mimo a la cabeza de quienes tienen debajo. // Los coches circulan sin apenas compañeros en el asfalto. Pocas personas han madrugado, quizá haciéndose hueco para la incertidumbre que vendrá después. Porque hoy es un día extraordinario, o eso quieren creer». En esa calle que recorre el primer capítulo de esta novela, aparece su protagonista, un tipo de mediana edad, en un caluroso día de julio en Madrid (igual les suena). Un hombre que, se nos dice más tarde, no sabe, no puede y no quiere sonreír desde hace tiempo (igual también les suena). Remedando la famosa frase de Tolstói, Todos los finales felices se parecen implica que los infelices lo son cada uno a su manera, y que acaso tiene que ver con «esa disonancia cognitiva que a veces es vivir», como muestra un relato cuyas peripecias se desarrollan en un solo día, el 11 de julio de 2010, cuando España ganaba el Mundial con el famoso gol de Iniesta, ¿recuerdan? Su autor cuenta que el origen de este libro está en el documental ¿Realmente quieres saberlo?, de John Zaritsky, sobre la hereditaria enfermedad de Huntington; y del cómic Es un pájaro…, de Teddy Kristiansen y Steven T. Seagle, sobre Superman y sobre la idea de héroes de proximidad, como nuestros padres y madres. Además de escritor —esta es su segunda novela—, profesor universitario y divulgador en redes sociales y en medios como Onda Cero o Jot Down, Alberto García-Salido (Madrid, 1981) es doctor en medicina —como su protagonista— y pediatra de cuidados intensivos, por lo que sabe bastante de finales y del valor de la existencia, de esa «sucesión de hechos minúsculos que no se perciben hasta que algo ocurre y entendemos que todo se frena». Así que esta obra, con una capacidad insólita para la metáfora lúcida y el enfoque humanista, va sobre lo que ocurre y lo que hacemos con ello. La narración se va desenvolviendo en una mezcla de géneros que incluye la emoción de un thriller, la ligereza de una comedia y la dureza de un drama, y que trata temas como las maldiciones en forma de enfermedades, los futuros inciertos y los instantes que lo cambian todo, las relaciones paterno-filiales y el amor incondicional. Su estilo de frases cortas e intensas, como fogonazos, camina con paso firme, y sin impedirle detenerse en algunos momentos de emotividad o de ironía, hacia una sensación que se parece muchísimo a la esperanza de cuando todo parece perdido. La rutina está «repleta de pequeñas grietas», nos invita a pensar la novela de García-Salido, quien de alguna forma ha querido con su ficción cambiarnos la mirada hacia lo cotidiano, que es lo que hace posible el cambio. Lo ha logrado: ningún lector saldrá indemne de lo que cuentan y transmiten estas páginas que nos enseñan a apreciar nuestros días; aunque no siempre ganemos la Eurocopa.
Saltos mortales, de Charlotte Van den Broeck (Acantilado)
 «Hay algún fracaso tan grande como para justificar el deseo de morir? O dicho de otra forma: ¿a partir de qué punto es un fracaso más importante que la propia vida, o tan abrumador que la vida entera se pueda considerar un fracaso? ¿Dónde está la línea entre un creador y su obra?». Estas preguntas al final de su primer capítulo condensan de algún modo la idea detrás de Saltos mortales, libro originalísimo cuyo origen se encuentra en el trabajo de fin de máster de la laureada poeta y docente de análisis literario y ensayístico Charlotte Van den Broeck (Turnhout, 1991). Lo componen trece semblanzas de otros tantos arquitectos que se quitaron la vida: un viaje que parte en su propia localidad de nacimiento, donde una historia local le hizo hallar el rastro de esos trece —número propio, dicen, del infortunio— proyectos arquitectónicos que «resultarían fatales» para sus artífices. Casos reales que recorren diversas épocas y lugares: de una iglesia del siglo XVII a un jardín de esculturas cinéticas a comienzos de la década de 1970; de una piscina municipal a una fortificación de artillería; de la Biblioteca Nacional de Malta al trágico Teatro Knickerbocker de Washington D. C., de San Carlo alle Quattro Fontane al Club de Golf Pine Valley. Un periplo de tres años por Francia, Austria, Italia, Escocia, Estados Unidos… tras las huellas de estos «epicentros del fracaso» en forma de singulares edificaciones y de la demolición personal que encierran hoy, el derrumbe de los cimientos personales de quienes los concibieron y les dieron forma. La joven autora belga debuta en prosa con este libro difícil de clasificar que ha supuesto todo un fenómeno en Bélgica, con su mezcla de ensayo y crónica en primera persona, reportaje histórico, guía de viajes —bastante sui generis, eso sí— y comentario autobiográfico, emprendido con el fin de homenajear a esos arquitectos y de «hacer algo contra la esterilidad de su desesperación y el carácter definitivo de su último acto». Con su estilo crudo y lírico, una honestidad insólita y una imponente capacidad de evocación, Saltos mortales plantea, sobre todo, incertezas, y volviendo al inicio de esta reseña, Van den Broeck tiene la virtud de plantearse un sinfín de preguntas: «¿Qué quiero demostrar?», se cuestiona en una carta. «¿Será que busco falsos ídolos, predecesores y aliados en mis arquitectos trágicos, y veo sus suicidios como argumento para dar el mismo paso cuando sea yo quien se vea confrontada con el fracaso absoluto? ¿Te da miedo que sea capaz de ir tan lejos?». Al menos en lo literario, Charlotte lo ha hecho: ha ido muy lejos a la hora de desentrañar el enigma del arte y, más aún, de la existencia, de descifrar el sentido del legado de una serie de edificios en los que sucesivas generaciones se harán preguntas, se harán daño, se harán viejos, se desharán.
«Hay algún fracaso tan grande como para justificar el deseo de morir? O dicho de otra forma: ¿a partir de qué punto es un fracaso más importante que la propia vida, o tan abrumador que la vida entera se pueda considerar un fracaso? ¿Dónde está la línea entre un creador y su obra?». Estas preguntas al final de su primer capítulo condensan de algún modo la idea detrás de Saltos mortales, libro originalísimo cuyo origen se encuentra en el trabajo de fin de máster de la laureada poeta y docente de análisis literario y ensayístico Charlotte Van den Broeck (Turnhout, 1991). Lo componen trece semblanzas de otros tantos arquitectos que se quitaron la vida: un viaje que parte en su propia localidad de nacimiento, donde una historia local le hizo hallar el rastro de esos trece —número propio, dicen, del infortunio— proyectos arquitectónicos que «resultarían fatales» para sus artífices. Casos reales que recorren diversas épocas y lugares: de una iglesia del siglo XVII a un jardín de esculturas cinéticas a comienzos de la década de 1970; de una piscina municipal a una fortificación de artillería; de la Biblioteca Nacional de Malta al trágico Teatro Knickerbocker de Washington D. C., de San Carlo alle Quattro Fontane al Club de Golf Pine Valley. Un periplo de tres años por Francia, Austria, Italia, Escocia, Estados Unidos… tras las huellas de estos «epicentros del fracaso» en forma de singulares edificaciones y de la demolición personal que encierran hoy, el derrumbe de los cimientos personales de quienes los concibieron y les dieron forma. La joven autora belga debuta en prosa con este libro difícil de clasificar que ha supuesto todo un fenómeno en Bélgica, con su mezcla de ensayo y crónica en primera persona, reportaje histórico, guía de viajes —bastante sui generis, eso sí— y comentario autobiográfico, emprendido con el fin de homenajear a esos arquitectos y de «hacer algo contra la esterilidad de su desesperación y el carácter definitivo de su último acto». Con su estilo crudo y lírico, una honestidad insólita y una imponente capacidad de evocación, Saltos mortales plantea, sobre todo, incertezas, y volviendo al inicio de esta reseña, Van den Broeck tiene la virtud de plantearse un sinfín de preguntas: «¿Qué quiero demostrar?», se cuestiona en una carta. «¿Será que busco falsos ídolos, predecesores y aliados en mis arquitectos trágicos, y veo sus suicidios como argumento para dar el mismo paso cuando sea yo quien se vea confrontada con el fracaso absoluto? ¿Te da miedo que sea capaz de ir tan lejos?». Al menos en lo literario, Charlotte lo ha hecho: ha ido muy lejos a la hora de desentrañar el enigma del arte y, más aún, de la existencia, de descifrar el sentido del legado de una serie de edificios en los que sucesivas generaciones se harán preguntas, se harán daño, se harán viejos, se desharán.