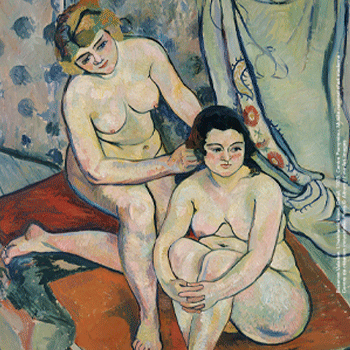Kierkegaard vaticinó a mediados del siglo XIX que la repetición sería el gran tema de la filosofía del porvenir, de modo similar a como la reminiscencia había modelado la filosofía clásica. Para Platón, conocer era sinónimo de recordar: el alma redescubría lo que ya sabía antes de quedar apresada en un cuerpo. La anamnesis implicaba un movimiento retrospectivo, que aspiraba a acceder a una verdad primera. La repetición, por el contrario, se mueve hacia adelante. Es prospectiva y no está empañada de melancolía sino de deseo, observa este filósofo danés.
Obviamente, la repetición es una quimera. Kierkegaard lo comprobó cuando visitó Berlín por segunda vez con la intención de volver a vivir los mismos goces. «Lo único que se repitió fue la imposibilidad de la repetición», escribe tras su regreso a Copenhague. Su experimento berlinés no deja de ser absurdo, pero como el absurdo es una de las parcelas más fértiles del arte, dejaremos por el momento aquí a Kierkegaard (cuyas reflexiones sobre la repetición, en aquel ensayo de «psicología experimental», se sumergen después en sesudos dilemas teológicos).
A modo de ratificación del vaticinio de Kierkegaard, Deleuze escribiría su elogio filosófico a la repetición, categoría en la que descubre un carácter transgresor capaz de arrasar con las dicotomías entre original y copia, temporal y eterno. A su vez, las intuiciones deleuzianas quedan avaladas por el arte contemporáneo, donde el reino de la repetición ha ido desbancando al orden de la representación. Contemplemos ese triunfo desde lo topográfico, llevando el viaje berlinés de Kierkegaard hacia otros derroteros.
Tentativa es la palabra clave de un experimento que se reconoce fallido de antemano. En 2017, el artista Raúl Hevia viajó a París y visitó la misma plaza, Saint Sulpice, que Georges Perec había elegido para tomar notas —43 años antes— de «lo que pasa cuando no pasa nada, salvo tiempo, gente, autos y nubes». Dado que el propósito de Perec fue también un despropósito premeditado (una absurda «tentativa de agotar un lugar parisino»), la tentativa de Hevia fue doble, pues intentaba repetir una imposibilidad.
Hevia contempló la vida pasar sentado, ora en un banco, ora en la terraza del Café de la Mairie, y también desde el interior de este local, como lo había hecho Perec. Guardándole fidelidad escritural al autor francés, quiso anotar lo anodino, el ruido de fondo, lo «infraordinario». Al encabezar los días con «fecha, hora, lugar y tiempo atmosférico», este tipo de escritura topográfica (adorada también por Enrique Vila-Matas, otro repetidor perequiano avant la lettre) tiene algo de impresionista. Si aquellos pintores decimonónicos observaban el mismo escenario bajo las luces cambiantes de distintas horas del día, aspirando a la objetividad óptica, también Hevia compara el tanteo de Perec con el del objetivo de una cámara que lo registra todo sin jerarquías.
El libro-objeto resultante de la aventura de Hevia en la plaza parisina incluía una sola fotografía. Es una imagen sin encuadre ni intención: un tipo sentado en un banco nos da la espalda y ante él se recortan las piernas de quienes esperan el autobús. Esta foto impersonal era un pie de página y al mismo tiempo el meollo de la repetición, dado que Hevia entiende el proyecto literario de Perec como una fotografía sin fotógrafo. Durante aquellos tres días de observación de coreografías azarosas (un niño resbala, a un camarero se le cae un papel, una pareja se abraza…) y mecánicas (las que realizan las múltiples líneas de autobús que tienen parada en la plaza), Hevia emulaba, en la medida de lo posible, la fórmula de Perec. Por supuesto, toda exploración etnográfica tiene sus variantes con el paso del tiempo.
Aunque lo cierto es que Hevia dedica pocas páginas a seguirle el juego a Perec, exprimiendo en cambio mucho jugo del inventario de anécdotas espectrales que aún flotan en el lugar. Algunas, como el primer recital de Rimbaud en la taberna donde se reunían los simbolistas, siguen resonando sobre los sillares de un muro de la plaza, donde alguien ha escrito verso a verso El barco ebrio. Claro que ¿no es acaso también Perec uno de los espectros, el más reciente quizás, que flotan en la plaza? La historia del arte es una historia de fantasmas.
La repetición de Hevia es un manifiesto contra el estilo, al que define como «virus mortal». Entre la remembranza y la repetición, fluye la creación. No en vano, Deleuze tituló su ensayo Diferencia y repetición. De toda repetición, sea estereotipada o inconsciente, podemos extraer pequeñas diferencias e innovaciones. La repetición no es imitación ni representación, pues pertenece al reino del simulacro.
Pienso en el director de cine Albert Serra, cuando afirma que sus actores no representan o interpretan un personaje histórico o mítico, sino que lo encarnan. Son actores naturales, sin patrones aprendidos. Sus primeras películas nos sugieren nuevos ángulos de percepción topográfica de la repetición. Repetir el viaje que, según el folclore bíblico, hicieron los Reyes Magos guiados por una estrella se traduce en El cant dels ocells en un vagar sin rumbo de tres hombres, aturdidos de tanto subir montañas y atravesar desiertos. Llegarán a destino, ante una Virgen que acuna más a un cordero (¿Agnus Dei?) que al niño, pero su regreso no será menos quejumbroso: «Aquí no volvemos, estamos hasta los cojones de la arena». Desposeídos de toda interioridad, pero también despojados de iconicidad, son figuras que se recortan sobre un fondo con el que invierten sus papeles. Es el fondo, o sea el paisaje, el que hace avanzar la película: sus carnes generosas chapoteando en el agua, el viento agitando sus capas, los matorrales que arañan sus pantorrillas dificultando la hora de la siesta…
En su primer largometraje, Honor de cavalleria, los espíritus encarnados eran los de Quijote y Sancho errando entre el chirriar de los grillos. También aquí son la noche y el día, la luz y el contraluz, el campo espigado y el río, los que irán modelando las figuras. Un viaje sin molinos (aunque el viento simboliza en algún punto gigantes imaginarios) hasta el presagio de muerte del hidalgo.
Los tiempos muertos, el material desechado de un guion, las naderías, el aburrimiento, lo ordinario, lo que pasa cuando no pasa nada, de nuevo, como en la literatura de Perec, es lo que Serra ha llevado al cine. Lo que se repite de forma explícita lleva implícito un sustrato de ecos cuyo mecanismo replicador no puede detenerse. La repetición literal hace emerger una reverberación subterránea de reflejos y espectros con los que habremos de lidiar.
En 2018, la artista Lola Lasurt realizó la misma ruta que casi un siglo y medio antes inmortalizaran Darío de Regoyos y su amigo Émile Verhaeren por los pueblos de España, para estamparle a lo castizo su sello más tétrico. Provista de una cámara Super 8, Lasurt recorrió las mismas ciudades guipuzcoanas y tierras manchegas que el pintor asturiano y el poeta belga habían visitado en una renqueante diligencia. Lasurt esperaba que el sol declinara para grabar cuando las sombras eran más largas, habiendo sido también el ocaso el momento preferido por sus predecesores.
En la exposición resultante de aquel viaje, Duelo por la España Negra, la artista proyectó lo filmado —en forma de secuencia fotográfica— sobre planchas de zinc. Con ello evocaba el procedimiento calcográfico usado por Regoyos: sus aguafuertes mostrando conciliábulos de viudas negras en cementerios, sombríos frailes ante catedrales, etcétera. Asimismo, Lasurt había previsto que las superficies metálicas actuaran como espejos en los que se reflejaran los visitantes. Ciertamente, todo era un juego de reflejos y proyecciones. Así como el poeta y el pintor habían rastrillado esas tierras para que se adecuaran a sus temperamentos saturninos, Lasurt emprendió su viaje en un periodo crítico para la sociedad española. Los titulares de aquellos años componen un poema rancio y xenófobo, un rosario que rinde culto ciego a una tradición de sangre y muerte.
La realidad es un entrecruzamiento de perspectivas, un juego de manos con cordeles que puede adoptar muchas figuras. Cada una de ellas nos revela una geometría oculta.
Desde la perspectiva freudiana, se repite lo que se reprime, y al reprimirse se olvida. Desde la óptica científica, todo recuerdo anterior a los tres años es imaginario o reconstruido a partir de las narraciones de otros. Si un recuerdo de cuna es imposible, solo cabe repetirlo. En una instalación reciente, Victor Jaenada trató de repetir una topografía de infancia. Apenas había rebasado la edad lactante, nos cuenta, cuando encontrándose un día durmiendo en casa de su abuela, se le aparecieron unos cuerpos flotantes. El susto le arrancó el llanto y la abuela lo sacó de la habitación, cuyo techo se derrumbó al cabo de pocos minutos. Esas no-formas (de aspecto amenazador, a la par que salvíficas) quedaban materializadas en el Espai 13 de la Fundació Miró como fragmentos titilantes colgando sobre una cama, su cama de adulto. Las esculturas móviles evocaban esa polaridad, al simular, a la vez, colgantes de cuna y astillas de un techo en derrumbe.
Esa cama de adulto desde la que recordar y tratar de recomponer una primera imagen nos sitúa en un cruce de caminos. Porque, a pesar de Kierkegaard, solo haciendo abstracción pueden separarse el recuerdo (arropado de morriña, incluso cuando es apócrifo) y la repetición que, por el contrario, sabe que nada es recuperable.
Anna Adell es historiadora del arte y autora de varios ensayos, el último de los cuales es De paseo por los limbos (Wunderkammer, 2022). Ha sido directora de la revista de arte y pensamiento Le bastart.