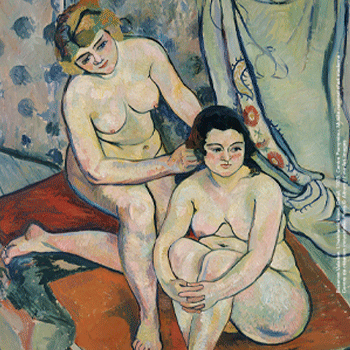Los lectores podrán encontrar una variada literatura sobre la necesidad de mostrar curiosidad ante una obra de arte. Obviamente, sentir curiosidad es una emoción natural coincidente en humanos y animales, como un instinto por saber qué misterios esconden los objetos que percibimos. Y como todas las emociones humanas, la curiosidad puede educarse o, como dirían algunos coaches, vendemotos y guionistas de Walt Disney, gestionarse.
Las escuelas, de hecho, fomentan —o deberían— la curiosidad creando un espacio abierto para reflexionar, preguntarse y cuestionar. En su libro A More Beautiful Question, Warren Berger cita a John Seely Brown, quien explica que, si te sientes cómodo cuestionando, experimentando, conectando cosas, entonces el cambio es algo que se convierte en una aventura. Y si puedes verlo como una aventura, entonces estás en marcha. Para que lo entendamos, pongamos por caso que un niño ve por primera vez la luna al comienzo de un día, en una mañana soleada, y se le despierta la curiosidad por saber por qué está fuera, ya que según sus conocimientos y experiencia, la luna solo sale de noche. Todo lo que ese niño sabe sobre la luna se pone en duda y es a partir de ese momento cuando puede iniciarse un aprendizaje subjetivo en un ambiente de curiosidad.
Hay quien afirma que esta misma curiosidad infantil se mantiene en el ámbito de la creación artística. En Mindset: The New Psychology of Success, Carol Dweck escribe que cuando las personas tienen una mentalidad de crecimiento y no una fija, se motivan para aprender y los obstáculos no los detienen. Los artistas serían de esos, gente capaz de ver el aprendizaje como un desafío. No sé, a mí este tipo de clasificaciones me recuerda a los chistes de «hay dos tipos de personas: las que saben contar, las que saben contar más o menos y las que no saben contar», pero sí es cierto que la mayoría de los artistas que conozco mantienen una fuerte creencia en su capacidad para crear, son tenaces a la hora de resolver un problema y son capaces de sostener la ambigüedad en sus manos, suspendiendo el juicio. Es decir, los artistas son personas que están dispuestas a fracasar y, tal y como está el panorama, más les vale.
El Diccionario Trévoux —publicado en 1771— da en tres palabras los componentes de la curiosidad: curiosus, cupidus, studiosus, que vienen a ser atención, deseo y pasión por el conocimiento. Me encanta lo del deseo, porque tiene también mucho que ver con el arte. De hecho, la historia de la curiosidad sigue como una sombra a la historia de los objetos en su relación con nuestro deseo. Desde la Antigüedad, bajo el signo de la rareza y la belleza, se han compuesto grandes colecciones: Verres, considerado uno de los primeros grandes coleccionistas de la historia, recopilaba de todo; afectado por una especie de bulimia de la belleza y capaz de pagar lo que quisiera, robó todo lo que no pudo comprar. Pero la curiosidad es más sutil que el mero gusto por el lucro, y más exigente que el simple goce estético. La sed de poseer el placer de la singularidad maravillosa amontonó en los gabinetes de maravillas a pájaros disecados, colmillos de elefantes y cocodrilos embalsamados; una heterogénea y monstruosa multitud de objetos que desafiaban la razón y eran una expresión de la pasión por lo desconocido. Fascinados, los curiosos prefieren sus monstruos y maravillas a toda la pompa de la producción cultural: Alberto V de Baviera podía mostrar un huevo nacido de otro huevo y, en una copa, una pizca de maná divino en polvo; Augusto I de Sajonia tenía cabello de la barba de Noé; Marguerite de Valois mostraba el corazón embalsamado de sus amantes; y Francisco I, bueno, este solo coleccionaba botones.
Volviendo al tema de la curiosidad necesaria en el espectador: al igual que el niño que descubrió la luna una mañana, parece ser que tenemos predilección por las obras de arte que, al menos, nos resultan curiosas. En la pasada edición de Apertura Madrid, el público se mostraba especialmente atraído por la obra de Gloria Martín Montaño, en la Galería Silvestre, que recreaba algunos experimentos de la Perspectiva pictorum et architectorum (1693) de Andrea Pozzo. Lo cierto es que valía la pena la visita, por la exposición y por la deliciosa hoja de sala escrita por Joaquín Jesús Sánchez, con el título de «Trastos y fullería». Y, claro, como buen ejercicio de trampantojo —creación artística que quiere hacer ver algo que no es—, despertaba una gran curiosidad. Ya sea arquitectónico, pictórico o gastronómico (muy de moda, por cierto), el trampantojo consiste en una ilusión óptica que lleva a confundir realidad con representación. ¿Ejemplos? El pintor griego Zeuxis, famoso por su racimo de uvas, tan realista que los propios pájaros se acercaban para comérselas, pidiendo a otro pintor coetáneo, Parrasio, que descorriera una falsa cortina para poder ver su obra; Cimabue tratando de espantar una mosca pintada en una obra de Giotto; otra mosca en el Retrato de un Cartujo dibujada sobre el marco por Petrus Christus; los frescos de falsos jardines con árboles frutales de la Villa Livia en Prima Porta; las vistas a un jardín de fantasía de la Casa del Brazalete de Oro en Pompeya; la cúpula de la Iglesia de San Ignacio en Roma, que imita una tan compleja como inexistente arquitectura ficticia; Borromini en el Palazzo Spada creando una galería abovedada de treinta y cinco metros de profundidad que, en realidad, solo tiene algo más de ocho; Palladio en el Teatro Olímpico de Vicenza montando un escenario en madera y estuco con cinco corredores decorados, que crean la ilusión de estar viendo una ciudad en profundidad; Naoto Fukasawa diseñando unas toallas que emulan en relieve el dibujo de los azulejos de la pared del cuarto de baño hasta hacerlas desaparecer visualmente; en fin, el Thyssen realizó recientemente una exposición con nada menos que 105 lienzos, abarcando siete siglos de obras que juegan con la técnica del trampantojo, y en su catálogo tiene cumplida muestra.
Dicho esto, en mi opinión lo verdaderamente importante para la contemplación artística no es la curiosidad, sino algo previo: la sorpresa. La sorpresa es, sin duda, la emoción más singular de todas las que podemos experimentar. Se define como algo imprevisto o novedoso y cuya principal consecuencia es desviar toda nuestra atención hacia eso. Ahí está el tema. Además, según los psicólogos, la sorpresa se clasifica como una emoción neutra, pues en sí nunca es negativa ni positiva; lo que es negativo o positivo son los actos y emociones que ocurren inmediatamente después. O lo que es lo mismo: la sorpresa apenas dura unos segundos, ya que se convierte rápidamente en otra emoción, según la naturaleza del evento sorpresivo.
Parece ser que, evolutivamente, la sorpresa ha permitido a nuestros ancestros afrontar de manera bastante eficaz los cambios inesperados en el medio, desviando todos nuestros recursos hacia esa situación particular para poder afrontarla con éxito. Pero lo que me parece más interesante es que la sorpresa ocurre como reacción a un evento o suceso que es discrepante con los esquemas que tenemos en nuestra mente, y nos lleva a desencadenar una serie de procesos que ocurren muy rápidamente y de manera abrupta, deteniendo todo aquello en lo que nuestro pensamiento estuviese trabajando en el momento en que se presenta.
Lo que nos atrae no depende tanto de nuestra curiosidad, sino de la sorpresa que nos produce. Ya si eso sentiremos curiosidad a continuación. Es algo así como dar un bofetón al tipo ese que se ha vuelto histérico para que se calle. Creo que el arte, al menos el que me interesa, no despierta curiosidad porque esa sea mi actitud previa, sino porque me da una buena bofetada. Decía Alfred Hitchcock en una entrevista con François Truffaut (recogida en el libro El cine según Hitchcock) que la diferencia entre el suspense y la sorpresa es muy simple. En el suspense la bomba está debajo de la mesa y el público lo sabe, sabe que la bomba estallará a la una y sabe que es la una menos cuarto. En la sorpresa hay una bomba debajo de la mesa pero solo lo sabe el que la puso, no sucede nada especial y de repente: bum. A Hitchcock le interesaba lo primero; a mí, como espectador, todo lo que me suscita preguntas curiosas viene después de la explosión.
Necesitamos sorpresas. En Érase una vez en tu cerebro, Eduardo Vara explica que nuestro cerebro busca estímulos en lo nuevo e inesperado y, al mismo tiempo, trata de controlar el entorno. Y en esa diatriba estamos siempre. El problema es que vivimos lo que Ridderstråle y Nordström, los gurús suecos de los negocios, denominan «capitalismo de karaoke», o lo que es lo mismo, de imitación, una fórmula segura para la mediocridad. Hoy imitamos a las empresas que marcan la pauta, con lo que no hay sorpresas. Y sin embargo, o quizá por ello, las necesitamos cada vez más ¿Quién se acuerda del grupo aquel de heavy metal que ganó el festival de Eurovisión? Yo no, pero sí recuerdo que se presentaron de manera diferente y sorprendente (con unas máscaras terribles). Si hubiéramos enviado a Dúo Divergente, tal vez hubiera ganado España.
Joan Feliu es doctor en Historia del Arte, docente, escritor y comisario de exposiciones. En la actualidad es gerente del MACVAC de Vilafamés y director de MARTE Feria de Arte Contemporáneo de Castellón.