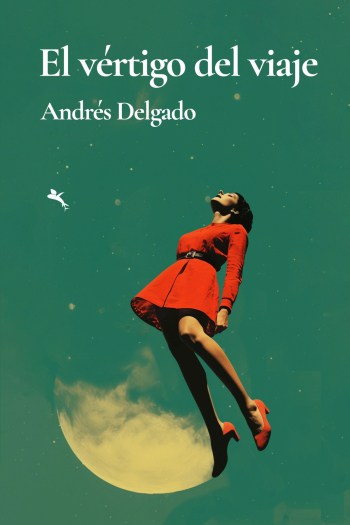El primer diente le salió en el codo. Fue así, el primer diente asomando tras la piel rota y enrojecida, irritada y molesta, en la parte interna del codo. Él todavía era demasiado pequeño. Miró la cara de su padre al descubrirlo mientras lo desvestía para darle un baño, el gesto que le recorrió los labios, apretados como hilillos de carne, y ese suave sonido que se hace chasqueando la lengua contra el paladar cuando algo no está bien. Porque cómo iba a estar bien que a un niño le saliera un diente en el codo. Su padre recuerda que esa misma noche soñó que nada de todo aquello estaba sucediendo. Años después lo contaría, que tuvo que esperar unos días para que el diente saliera por completo, cubriéndolo a diario con gasas para que no le hiciera rozaduras en el cuerpo tierno de niño que aún tenía. Después le hizo beber un chato de vino con azúcar, entero y de golpe. Le arrancó el diente del hueso con la ayuda de unas tenazas que ya estaban desgastadas. El niño lloró, gritó y pataleó, pero su padre no dejó de tirar hasta que el diente se arrancó del codo, se desgarró de la carne escupiendo un chorro de sangre que tuvo que apagar apretando un paño mojado en alcohol, con fuerza, que le dolió como piel ardiendo, tanto que se quedó callado, con la respiración agitada y la vista perdida y desenfocada, hasta que cayó dormido como quien cae en un agujero oscuro. ¿Pero es que no era eso lo mejor que podía hacer por él? ¿Es que no era lo que todo padre haría? ¿Es que eso no lo convertía en un cabrón de nivel excelente?
Cuando lo llevó al consultorio diminuto y descuidado en el que el médico se aburría atendiendo resfriados, este no podía creer lo que veía. Un niño herido por su padre. ¿Dónde está su madre?, le preguntó alarmado, y él le dijo que muerta, que no hacía ni dos meses que se la había llevado un cáncer tan largo y lento que los había dejado deshechos. Le dio cierta pena ese hombre despeinado y poco aseado, de aspecto rudo, demasiado, a cargo de un niño tan pequeño y tan solo.
No creyó que en el codo del niño hubiera un diente. Él solo veía un agujero, una herida profunda a la que tenía que dar puntos o cerraría mal, pero entonces el padre le dijo que había más, y desnudó a su hijo para que lo viera. No había mas. Su cuerpo estaba intacto y eso le alivió. El padre quería insistir, mire, toque aquí, se nota otro que va a salir. Su insistir era violento, agresivo, toque y mírelo que para eso le pagan. Pero no le hizo caso y le dijo que no volviera hasta que sucediera algo de verdad y él fuera más educado. ¿Más educado?, le dijo, antes de salir y jurarse no volver.
Dos semanas después, cuando el padre ya comenzaba a creerse que aquello no volvería a pasar, le salieron dos dientes más. Uno en la espalda, otro en el muslo. Comenzaba con fiebres, noches de lloros y malestar, la piel caliente allí donde aparecerían hasta que por fin se abría, poco a poco, y al niño le dolía tanto andar como tumbarse. La piel se rompía con sangre e hinchazón, y de pronto aparecía ese blanco brillante, nuevo y lustroso, duro. Salía el diente poco a poco, y entonces ya no le dolía la carne sino que le dolía el clavarse. La dureza se le clavaba en la otra pierna, se le hundía en el hueso si ponía su peso encima, se le clavaba eso que era ahora parte de su cuerpo, se le clavaba él mismo. Así que el padre hizo lo único que creía poder hacer: sacó las tenazas y comenzó a arrancarlos. Dos chatos de vino y azúcar. El niño, sofocado, ya sabía lo que vendría. Los paños preparados para la sangre. Esta vez estuvo previsor y le dio a su hijo un palo para morder y que no gritara, el niño con un palo entre los dientes como un animal, el niño a punto de romperse los otros dientes por el dolor. Después caía dormido, o sería mejor decir desmayado, y los dos se calmaban otros cuantos días, el tiempo suficiente para que esas dos heridas nuevas cicatrizaran con lentitud.
El padre se tumbaba por las noches en la cama y miraba al techo, ese techo abultado y descascarillado de su casa vieja, y se preguntaba por qué le salían los dientes al niño, se maldecía por la mala suerte, qué mala suerte que tengo que se me muere la esposa y me sale un hijo así y yo no se cuidar a un niño así. Y el niño, que aunque fuera creciendo no olvidaba las manos de su madre ni su olor, que aún recordaba cómo se dormía mirándola y agarrando su colgante dorado, que todavía esperaba que todo eso fuera mentira y ella apareciese por la puerta y le dijera se acabó, cariño, ahora vas a estar bien; ese niño dejó de llorar.
Cuando el siguiente diente le apareció en el cuello, al padre le subió un escalofrío desde las piernas hasta el estómago al pensar en el dolor que le causaría a su hijo. Se planteó no hacerlo pero ¿era eso mejor que intentar curarle? ¿No era peor dejarle un diente ahí, en una zona tan extraña, sin saber en qué podría llegar a convertirse? Así que se lo arrancó despacio, pretendiendo hacerle de ese modo menos daño. Le abrió un poco la carne con una navaja para que no sucediera todo por desgarro, tiró y retorció, y durante todo el proceso el niño no lloró. Tras veinte minutos y mucha sangre, el diente salió. Le dejó una herida en el cuello tan profunda como un pozo clavado en la tierra, pero el niño no lloró.
Unos meses más tarde los visitó su abuela, la madre del padre. Entró deprisa en la habitación de su nieto, ansiosa por verlo, cuando lo encontró tumbado en la cama, recubierto de mantas que ella retiró para poder abrazarlo, y entonces vio la extrañeza de su cuerpo. ¿Qué es esto?, murmuró, pero después de mirarlo por cada rincón de su pequeño cuerpo con los ojos humedecidos, se lo acercó para abrazarlo. Lo apretujó contra su pecho y entonces lo notó, las decenas de dientes clavándose contra ella, chocando contra su abrazo, impidiendo el cariño. Como si me mordiera, igualito a morderme, recordaría después la abuela. Esa misma tarde lo habló con su hijo, pero este solo podía lamentarse.
— Ya debería estar corriendo por ahí pero no puede, solo se mueve si lo cargo yo y lo llevo de un sitio a otro. Es inútil, ya no es un niño.
Su madre lo miró a los ojos y lo cogió de la mano para decírselo, con cuidado, esperando que él la entendiera tan bien como el niño necesitaba.
— Cómo se va a mover si se está devorando a sí mismo. Cariño es lo único que necesita.
Se fue la abuela y se quedaron solos de nuevo. Por la noche, el padre se asomó al cuarto del niño y lo observó dormir. Los ojos cerrados, el pecho subiendo y bajando lentamente, la piel cada vez más abultada y herida. Con el tiempo, su hijo había acabado recubierto de dientes, todo él convertido en una pieza blanca y dura y suave, todo él abandonando la ternura de la carne con la que había nacido. ¿Cómo voy a darle cariño ahora, si le recubre un armazón? ¿Es que el cariño puede arrancarle los dientes?
Pensó que era cierto, se había devorado a sí mismo, o lo mismo era él quien había devorado a su hijo, no lo sabía, pero dudó qué hacer con él. Si seguía sin hacer nada y se terminaba de cubrir de dientes, ¿qué sería de él siendo todo de hueso? Le daba miedo que se cayera, siempre podía resbalar y entonces romperse, quebrarse, dejar de ser ese cuerpo que nunca había sido. O podía hacer todo lo contrario, cada vez se convencía más: hay que arrancar todos los dientes del cuerpo. Podía intentarlo y quitarle todas esas piezas que se le clavaban hasta el centro de sí mismo. Podía intentarlo.
Elena Neves (Madrid, 1985) es guionista, crítica y escritora. Diplomada en guion por la ECAM y Máster en Creación Literaria por la Universidad Pompeu Fabra. Sus relatos han aparecido en diversas publicaciones impresas y digitales, y formó parte de la antología Terroríficas II (Palabaristas Press, 2019). Ha publicado la novela Pintar muertos (Stonberg, 2020).