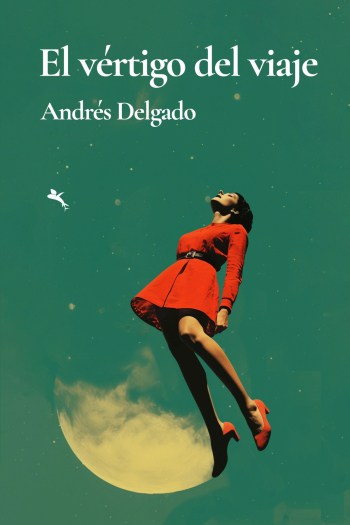Se miró los dedos y se sorprendió de que no estuvieran arrugados. El vapor le embotaba la cabeza, pero todavía no quería dar por terminado el baño. La bañera, pensaba, esa trinchera blindada, un escudo cóncavo dentro del búnker que la protege de la guerra que se libra del otro lado de la puerta. Guerra silenciosa, pero guerra al fin y al cabo.
Ya se habían dispersado las burbujas, y el agua se veía turbia, blanquecina. Sus rodillas sobresalían como acantilados sobre el agua. Veía el contorno de su cuerpo, difuminado bajo la nata de jabón que flotaba y se pegaba de los bordes.
Pensó en echar un poco más de sales, de esas que ella le había regalado hacía unos meses, pero se arrepintió y cerró el frasco. Alguien le había dicho el otro día que las bañeras cambian el PH y por eso le había dado candidiasis. Infección vaginal, excelente tema para relajarse. Sonrió en voz alta y cerró los ojos para sumergirse.
Pero un aire frío le hizo parar los vellos detrás de la mandíbula.
¿Había abierto el balcón? ¿Entró o salió de la casa? Se quedó mirando la puerta. Agudizó el oído, pero no escuchó nada más que el vallenato de los vecinos. Ya no sabía cuántas horas llevaba en la tina y hacía rato había perdido la cuenta de las canciones, que, a punta de acordeón, no sabe cuándo empiezan ni cuándo se acaban.
Se hundió hasta justo antes de la nariz, pero el agua ya pasaba de tibia. Se reincorporó para abrir la llave de la ducha y un chorro de agua fría la hizo recular y apresurarse a girar la perilla para la izquierda. Sintió el chorro hirviendo alcanzarle las puntas de los pies. Aguantó, no podía resfriarse.
Volvió a escuchar un ruido afuera, algo parecido a hojas, cuadernos, quizás algo de plástico. Solo duró algunos segundos. Qué está haciendo, pensó. Luego se dio cuenta de que ni siquiera sabía si ella estaba en la casa, si había vuelto del mercado, o quizá de la oficina, solo los vecinos saben qué hora es.
Cuando sintió que se acostumbraba al calor, el agua comenzaba a sobrepasar el límite invisible, ese que ella tenía tan medido para que el búnker no se rebosara en cuanto se volviera a sumergir. Hizo cálculos y decidió levantar la tapa del desagüe. Quería darse rango para poder sumergir la cabeza completa, con pelo y todo. Escuchó la tubería chupar agua rucia, relamerse. Cerró la tapa, luego el grifo.
Pensó haber oído algo en la sala, tal vez en el cuarto de invitados.
Qué dice tu mirada, qué cosa extraña tus ojos tienen…
Intentaba omitir la música para escuchar si ella había encendido el televisor. El vallenato sonaba cada vez más alto, quizá por ese efecto que hace el sonido en los espacios húmedos, cerrados. Decidió que seguramente escucharía si ella estuviera en la cocina, oiría algún cuchillo golpearse contra una olla, el estruendo del lavaplatos, por lo menos, las alacenas que se azotan.
Recordó ese día que la invitó a conocer su casa por primera vez. Le sorprendió cómo ella azotaba cajones y alacenas, cómo tiraba con impulso y con un juego de muñeca la puerta de la nevera, y aún más fuerte si era el congelador. Ese día no le dijo nada, no supo cómo articular una opinión que sonaba a reclamo en un apartamento que no era suyo.
Acomodó debajo de la nuca una esponja que olía a guardado.
Hiciste médicos pa’ todos los males…
Abrió de nuevo el chorro, muy poco, lo suficiente para que cayera lento, bastante para no escuchar la música y enfocarse solo en el dócil traqueteo, suavecito, la caída gota a gota contra el mar de sales.
Se acordó de que esa vez, después del beef stroganoff que ella le cocinó a las malas, quiso regresar caminando a su casa. En el camino, cerca del banco donde le gustaba sentarse a ver pasar a la gente, decidió que la brusquedad cocinera de ella tenía su encanto. Un halo de seductora indiferencia, el desparpajo de alguien que no se deja perturbar por idioteces como el estado de la madera de los cajones. Sintió algo parecido a envidia. A ella siempre le ha importado el metal de las bisagras.
Se dio cuenta de que los vecinos ahora estaban oyendo bachata, quizás incluso bailando. Oía risas. Casi podía sentir el roce de los cuerpos ajenos al ritmo del parlante. Aguzó de nuevo el oído, pero no sabía si escuchaba pasos fuera de la puerta, o era simplemente la danza de los del piso de arriba, tan alegres, al parecer, tan plenos.
Las gotas del chorro seguían cayendo y ya habían pasado peligrosamente su límite invisible. No se inmutó. Se imaginó qué pasaría si obstruyera el mecanismo bajo del grifo y dejara que la tina se rebosara. Que el agua cayera sobre las baldosas, empapara el tapete, alcanzara el inodoro, inundara las cajas que hace semanas esperan que alguien las vacíe, que alguien las acomode. Imaginó el naufragio del maquillaje de los primeros estantes, el peligro impotente del secador apagado, el agua cargada de células muertas colmando el cuarto de baño y deslizándose por la rendija de la puerta, inundando el pasillo, cargando cabellos enredados, llegando al comedor. Imaginó la cara de ella al descubrir qué estaba pasando. El búnker inundado y la casa tomada por el agua. Imaginó el olor que habría después. Eso seguro exacerbaría la guerra, pensó, al menos le daría sonido.
Volvió a mirarse los dedos. Todavía no estaban arrugados.