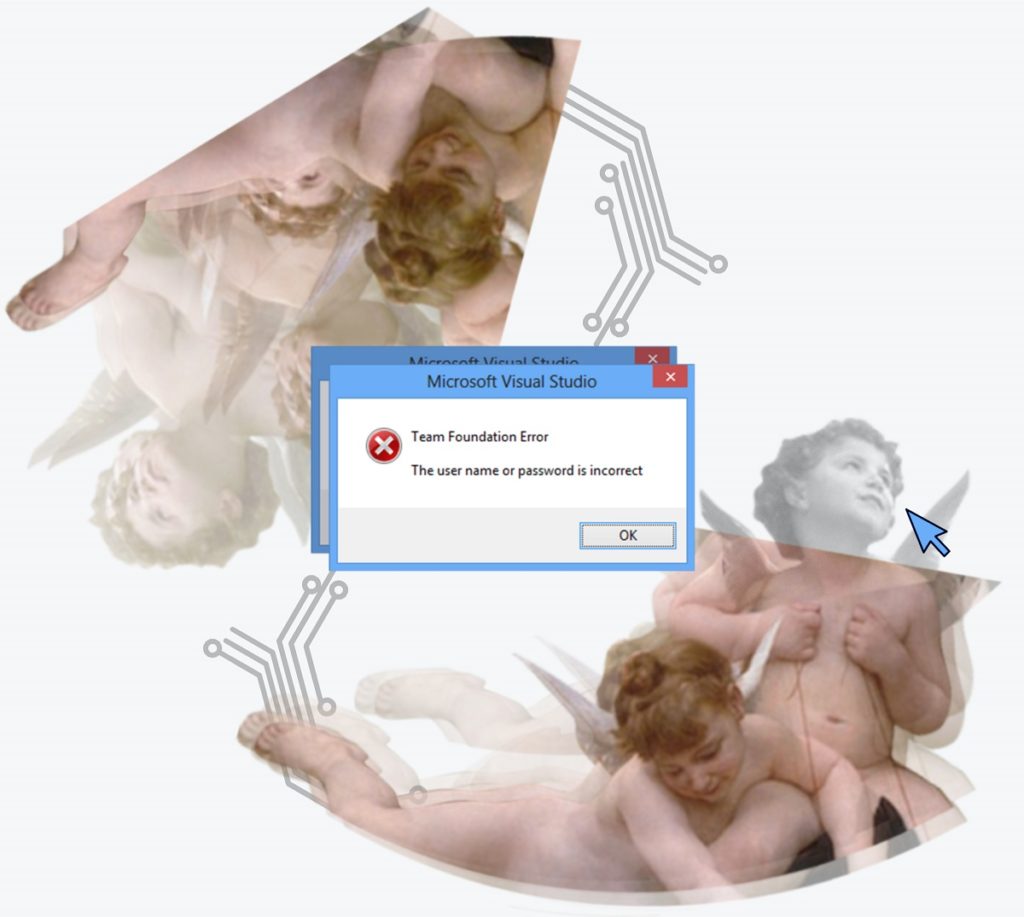
Hay sistemas articulados de comunicación para todos los gustos. Desde los más enrevesados a los más minimalistas, pasando por los idiomas que surgen de la imaginación y que, no obstante, llegan a ser muy reales para quienes los comprenden y ponen en uso. Incluso existió un alfabeto celestial que, pese a su fracaso, dio origen a una increíble historia. ¿Y no es para eso que tenemos las palabras?
Hasta que llegaron los teléfonos móviles, la comunicación era primordial para el género humano. Primero por signos, oral después, escrita más tarde (un poco lo que va pasando cuando alguien va una semana de vacaciones a Inglaterra, vaya). No es de extrañar la enorme fecundidad en cuanto a lenguajes y alfabetos que han ido surgiendo —y muriendo— desde que el mundo es mundo. Algunos realmente pintorescos, por añadir. Toca echar un vistazo a varios de los más peculiares.
Un lenguaje para cada ocasión (y para cada pueblo)
Una cosa debe quedar clara: aquí no van a aparecer chifladuras gordas. ¿Ejemplos? Algunos autores (en realidad un único autor, cuyo nombre omito pudorosamente) sostienen que en la cueva de El Castillo, Cantabria, hay cierta pintura representando una —perfectamente legible— letra «A». Cómo podía el Homo Neanderthalensis escribir en el elegante alfabeto latino es asunto aún por dilucidar, así que dejaremos tal hipótesis en barbecho.
Por indagar en cosas serias: hay alfabetos larguísimos (como el jemer camboyano, con 40 consonantes y 32 vocales) y otros más escuetos (el rotoka de Papúa Nueva Guinea suma solo 7 consonantes y 5 vocales). Los hay con cientos de millones de hablantes, como el mandarín, y con solo un puñado de nativos, condenados seguramente a la desaparición, como el ongota etíope, el chamicuro amazónico o el dumitrescu nepalí.
Aparte están los lenguajes inventados. Todos los lenguajes son inventados, pero se entiende el asunto. Vale bien como ejemplo el esperanto, porque es el más conocido de todos. El esperanto, o Lingvo Internacia, es una creación del simpático Ludwig Lejzer Zamenhof, oftalmólogo polaco que en sus ratos libres se puso a crear aquello que consideraba lengua neutra, fácil de aprender y perfecta para la comunicación entre diferentes naciones. Un idioma franco, para entendernos; como el marinero medieval pero sin tacos e imprecaciones. Tras casi siglo y medio es posible afirmar que Zamenhof fracasó en su ambición, pero es que era ambicioso de narices.
En obras de ficción también se han sacado unos cuantos lenguajes. El klingon, por ejemplo, que tiene pronunciación así, como de estar enfadado, pero muchos matices vocálicos. O los idiomas élficos de Tolkien, divididos en quenya y sindarin, dependiendo de si se es un elfo alto y guapísimo y algo esnob, o si se es un elfo alto y guapísimo y algo canallita. También el universo de Harry Potter ha traído brocardos inexactos a mansalva, aunque llamar a eso lenguaje igual es excesivo. Y el propio Stephen King jugueteó con el asunto mientras llevaba a Roland de un lado a otro por Mundo Medio.
Por último, merece la pena hablar sobre el talossano (que no hablar en talossano, eso debe de ser dificilísimo). Idioma con 28.000 palabras, que ya son palabras. Es oficial para el Reino de Talossa, micronación ficticia con base en Milwaukee. Para ellos la llamada Gran Área de Talossa es un espacio geográfico que reclaman como propio (hacen lo mismo con enclaves antárticos, por ejemplo), pero el resto del mundo considera que Talossa empieza y acaba en la habitación de Robert Ben Madison, su fundador. Catorce añitos en 1979, cuando empezó todo el asunto. Con un punto melancólico. Madison acababa de perder a su madre, y apenas salía del cuarto, así que decidió montarse un mundo ficticio que pudiera acompañar horas y tardes. Sistema político, leyes, bagaje cultural e idioma. Hasta un periódico diario escrito íntegramente en talossano… Una de esas historias para no creer.
El idioma de los ángeles
Claro que, puestos a indagar, ningún alfabeto tan pintoresco como el enoquiano. Ese lenguaje que utilizaban hombres y ángeles para comunicarse entre sí antes de que la Torre de Babel se viniese abajo cual complejo turístico de poca calidad. Relato fascinante, ojo.
Veamos. Si alguien pregunta por la identidad que se esconde detrás de 007 prácticamente todos van a decir «James Bond». Igual hay un par de excéntricos que se saben la respuesta buena, pero sería casualidad. Porque existió otro paisanuco que firmaba con ese 007. Se llamaba John Dee, y durante el reinado de Isabel I fue un montón de cosas. Resumiendo: nigromante, espía, matemático, escritor, astrólogo, consejero, marino, imperialista de los buenos (lo de «Imperio británico» fue expresión suya) y golfo a tiempo parcial (o completo, esto no queda claro). Ah, y el tipo que parloteaba con los ángeles. Una vida bien aprovechada, como se suele decir.
Pero aquí se hablaba del idioma enoquiano, que tiene su aquel. O angélico, o adánico, o celestial, o primer lenguaje de Jesucristo, que de todas esas formas lo bautizó Dee. Digamos que allá por la década de 1580 andaba nuestro querido John en tratos con un tal Edward Kelley, que llevaba escrito «mago» en su tarjeta de visita. Ambos utilizaban libros de esos malditos para comunicar con espíritus y ángeles, acompañando el asunto de elementos que siguen ligados a toda esta parafernalia, como la bola de cristal y el espejo de obsidiana. ¿Instrucciones de funcionamiento? Pues alguien decía unas palabritas mágicas y ambos apuntaban lo que les iban contando los ángeles sin perder ripio. Así, al dictado, Dee se fue construyendo una obra amplia, oscura y tirando a loca, para qué decir lo contrario.
Entre todo lo que revelaban los seres divinos estaba el primer lenguaje, ese que trascendía a la propia humanidad y permitía rozar las instancias ultraterrenas. Dee apuntó todo (cuando te revelan algo tan importante, pues te aplicas a ello), incluyendo llamamientos sagrados, expresiones comunes y, suponemos, la receta de algún postre. Digamos que el enoquiano tiene alfabeto propio compuesto por 22 letras que van desde «un» hasta «pal», y comprende otras de nombres tan pintorescos como «graph», «mais» o «drux», cada una con su muy particular representación gráfica. Más aun, todo esto del enoquiano tiene gramática y sintaxis. Curiosamente bastante similar a la del inglés, porque, en fin, allá por el Jardín Primigenio ya todos eran súbditos de Su Muy Graciosa Majestad, que ya es casual que la palabra que utilizaba Adán cuando hablaba con Yahvé para decir «Reino» fuese «Londoh» y se pronuncie «London», ¿no?, y uno se imagina a John Dee pensando «vaya, si es que somos los elegidos, los jefazos de la Creación, pongámonos a conquistar tierras ajenas». Pero esa es otra historia.
La de ahora dice que se puede hablar enoquiano, y resulta perfecto, como es fácil comprender, para todo el asunto de ritualística, magia y, en general, transgresión de las sacras leyes naturales. Si alguien encuentra esto vagamente familiar debe saber que tal lenguaje aparece citado, mutatis mutandi (como hacía él estos asuntos), en los relatos de Lovecraft.
Problemas se presentan varios. De comprensión, principalmente. Y mira que el interlocutor era voz autorizada. Nada menos que el arcángel Gabriel fue quien enseñó a Dee y Kelley cómo escribir en adánico, construir frases sencillas o pronunciar correctamente el sonido «xtall». Ocurre que Gabriel andaba con más cosas en la cabeza (al final, ser arcángel es trabajo a tiempo completo) y se le pasó proporcionar las últimas claves a nuestra pareja de magos. El caso es que se quedaron a mitad de camino para desvelar todos los secretos de la Creación, y eso da mucha rabia, que lo tenían ahí, al alcance de la mano.
Entonces fue cuando se produjo la gran discusión entre John Dee y Edward Kelley. En 1587, Kelley planteó el asunto a las bravas. Mira, John, que estuve hablando ayer con un ángel… sí, ya sabes, con la bola de cristal y todo eso… Uriel, era Uriel… y, en fin, que estuve hablando con el ángel, digo, y me comentó que solo hay una forma de que nos entreguen la clave definitiva del adánico. Cosa suya, ¿eh?, yo solo asentía. Dice él que aún somos demasiado egoístas, que deberíamos compartirlo todo tú y yo, que en ese todo entra tu mujer, la jovencilla Jane, y que lo del intercambio de parejas nos dará el manual de instrucciones completo. Y eso, que quería contártelo. ¿Quedamos el sábado los cuatro en mi casa?
A Dee toda aquella historia le olió a cuerno quemado, pero pensó que el esfuerzo merecería la pena. La pobre Jane fue utilizada en esta componenda sin demasiada ilusión tampoco, según parece (la opinión de Joana, esposa de Kelley, no ha trascendido a la historia), y todo tuvo un puntito turbio difícil de pasar por alto, y además no sirvió de mucho, porque igual el tema de las relaciones abiertas no se planteó adecuadamente, pero los ángeles nada, que no entregan el password, y a día de hoy aún no se sabe muy bien cómo utilizar el enoquiano para alcanzar la omnipotencia. En 1589 los caminos de Dee y Kelley se separan, y John carga hasta el día de su muerte con un gran peso sobre su cabeza.
Pero esa es, seguramente, otra historia.
Marcos Pereda es escritor, periodista y docente. Ha publicado varios libros de crónica deportiva y el volumen Cuentos del bar de la medianoche.




