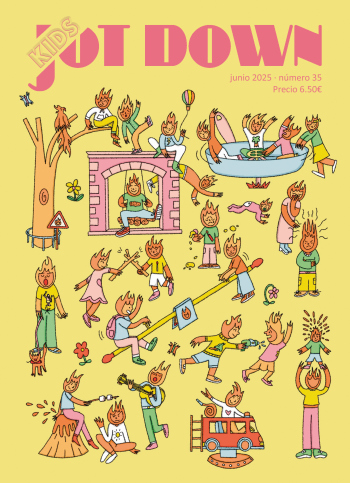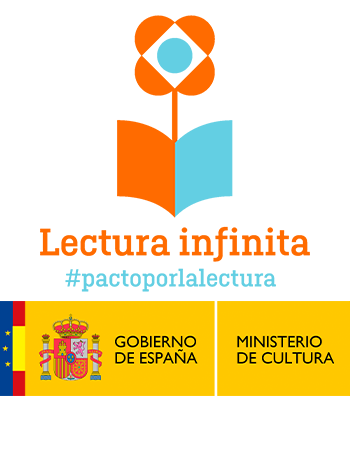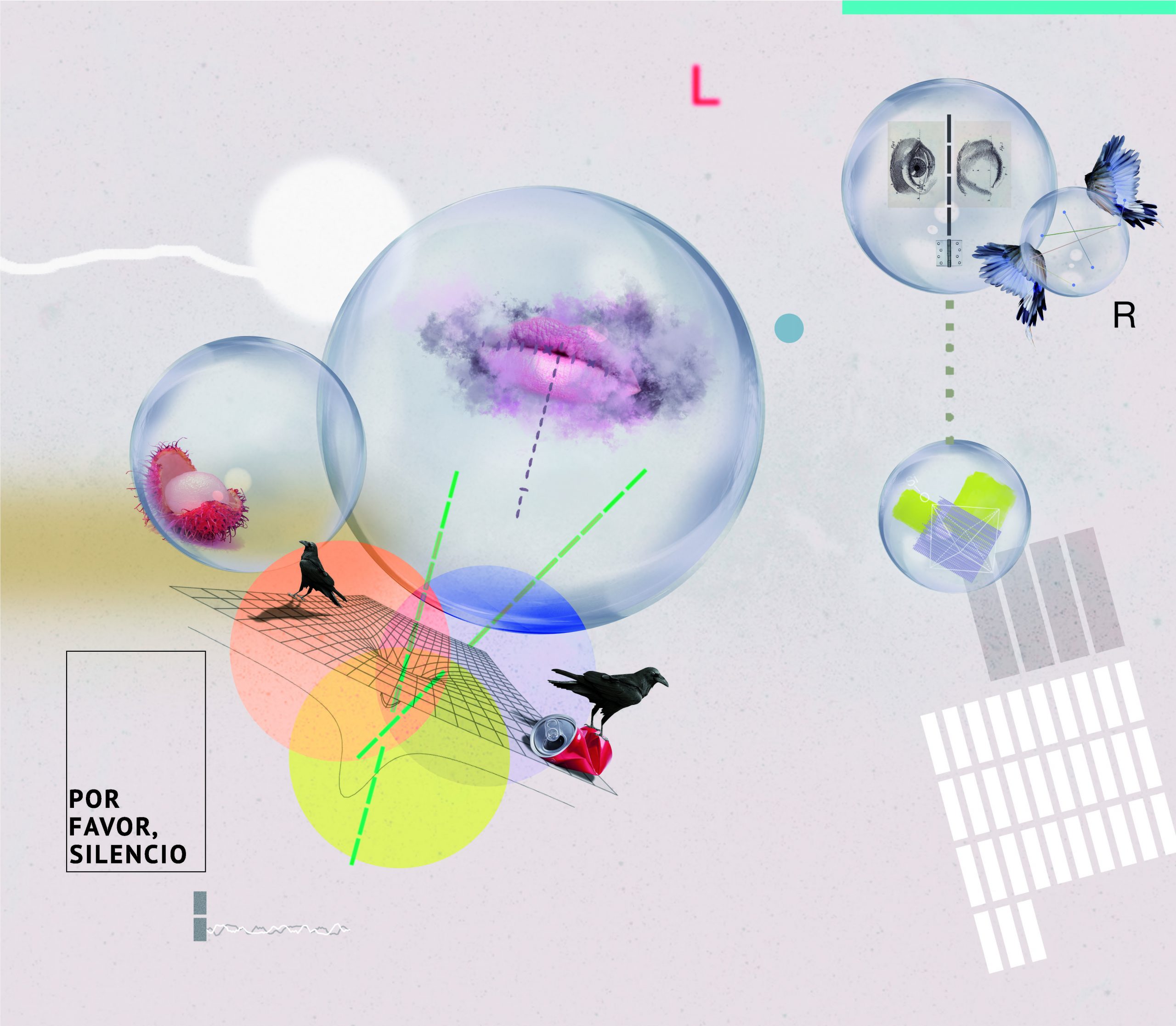La pereza, siempre tan activa, ha asignado a la crítica una muy circulada especie, en algún caso no del todo falsa, pero tan llena de excepciones notables que la hacen inoperante como aserto, además de injusta. Según esa leyenda negra, detrás de un crítico hay un escritor frustrado, y tal vez sea así en ciertos casos teñidos por grisura o bilis, pero se pueden citar en contra también numerosos ejemplos de brillo y humores menos amargos. Y es que quizá el gacetillero, el reseñista a destajo, encauce por esa modalidad de la letra impresa (hoy digital) lo que con obra propia no puede soñar en conseguir. Pero este es un caso patológico, con muy limitado interés. Abundan, o uno los recuerda con más ganas, los casos de escritores eximios que también han dado el do de pecho en la crítica.
Desfilan ante mi memoria ahora muchos autores de las letras anglosajonas que han cultivado con igual maestría el arte de la crítica y la creación literaria. Excepción hecha de Samuel Johnson y pocos más, este ha sido en realidad un fenómeno reciente que arranca a finales del siglo XIX y alcanza su plenitud en el XX. En la actualidad, la crítica parece menos relevante (pero por razones sociológicas, lo cual ya es otro asunto).
Edgar Allan Poe fue, por derramar su gran talento en prensa, además de autor de cuentos y poemas, un crítico de primera categoría, y en Inglaterra Matthew Arnold dejó el listón igualmente muy alto, hasta el punto de eclipsar sus propios versos. Ezra Pound, aparte de su ABC de la lectura, se afanó en el reseñismo mercenario (también el musical). Otro gran poeta crítico fue T. S. Eliot, que a su magra obra poética (la canónica digo, no los inéditos de juventud editados hace tres décadas) suma una más amplia obra crítica, recogida en volúmenes recopilatorios y procedente de recensiones no siempre publicadas con su firma (el Times Literary Supplement, por ejemplo, ofrecía de forma anónima las reseñas hasta 1974, lo cual proporcionaba más descaro y aguijoneo).
Eliot, además, fue el fundador y director de The Criterion, una especie de Revista de Occidente que ya en su título incorpora esa idea de discernimiento y juicio que la crítica es, o debe ser. Su primera pieza crítica en el TLS fue un ensayo sobre Ben Jonson, en 1919. Con eso dejaba atrás unos primeros tanteos en el oficio del periodismo cultural reseñando obras de muy diversa temática e interés. Luego pudo ir imponiendo sus propios intereses (la poesía y el teatro de la época de Shakespeare y las generaciones siguientes), sin necesidad de responder a encargos, pero ahí se demuestra que muchas veces estos pueden ser un acicate, un estímulo, incluso si es sobre algo a lo que uno no habría tendido de manera espontánea.
Pero el TLS puede honrarse de haber tenido también entre sus críticos a Henry James, Virginia Woolf o Walter de la Mare, todos muy importantes escritores. Un ejemplo de crítica debida a un gran poeta es La mano del teñidor, de W. H. Auden, con un sobresaliente ensayo, entre otros, sobre los Sonetos de Shakespeare. Auden reúne seis volúmenes de prosa en la edición de sus obras completas, y en ellos hallamos también reseñas que publicó con seudónimo. Por cierto, que es para meditarse una frase suya: «Atacar libros malos no solo es una pérdida de tiempo sino también nocivo para el carácter».
Otros autores destacados, como Colm Tóibín o John Banville, suelen publicar reseñas y ensayos críticos en The London Review of Books o The New York Review of Books. ¿Por qué lo hacen? ¿Solo por obtener unos ingresos extra, o más bien para dar cauce a reflexiones suscitadas por libros que les han interesado, como un recreo (remunerado) de su dedicación creativa?
En español gozamos de altos ejemplos. Borges fue, sobre todo al comienzo de su carrera, como suele ser lo más frecuente, un profuso reseñista que llamó la atención sobre numerosos libros desde el privilegiado rincón de su inteligencia y sensibilidad, en la revista bonaerense El Hogar pero no solo en ella. Con el tiempo, se fue inclinando más por los ensayos, tan limítrofes cuando las reseñas son de calidad, y en sus últimos años se dedicó a una forma complementaria de esas dos citadas como es el prólogo, y ahí están los que dejó para la llamada Biblioteca de Babel, prolongación de sus propias filias lectoras.
Un caso asombroso de inteligencia es también el de Octavio Paz, que si dejó monumentos ensayísticos como Sor Juana Inés o las trampas de la fe y El laberinto de la soledad, también firmó piezas críticas más cortas sobre multitud de autores y libros de muy diversa procedencia. Lo mismo se puede decir de Mario Vargas Llosa, que está reuniendo toda su obra periodística (acaba de aparecer el volumen dedicado al Perú, donde la crónica histórica y el análisis político se dan la mano con el estudio de autores de su país). El caso del autor de La tía Julia y el escribidor es el de alguien que tuvo que acudir al pluriempleo para sobrevivir (como se cuenta en este delicioso libro) hasta que le sonrió la fortuna, y luego, ya habituado y con dotes excepcionales, ha seguido internándose en la crítica de más altos vuelos, como acreditan sus estudios de Tirant lo Blanch o de Madame Bovary.
En España, famosos son los «paliques» de Clarín. Con excepción de Unamuno, el 98 no fue mucho de escribir textos críticos. Juan Ramón reservó su afilada lengua para la conversación y la carta, y Antonio Machado hizo sus excursiones filosóficas en el Juan de Mairena y poco más, pero no destacó en el reseñismo. Tampoco la Generación del 27, tan abundante de poetas profesores. De ellos, el que dejó una obra crítica de envergadura, filológica, fue Dámaso Alonso, pero Luis Cernuda no estuvo desprovisto de conocimiento y agudeza, sobre todo en los ensayos que reunió en Poesía y Literatura I y II y Pensamiento poético en la poesía inglesa (siglo XIX). Son páginas que escribió para diferentes revistas y suplementos, más otras surgidas como un proyecto de investigación cuya beca le ayudó a salir adelante en México. En Historial de un libro, recapitulación de su vida como poeta, dejó también numerosos juicios valiosos sobre la escritura.
Poeta de escasa obra, Jaime Gil de Biedma prolongó esta en ensayos críticos acerca, sobre todo, de Cernuda y de Guillén. Y un poeta que siempre se ha confesado admirador de Gil de Biedma es Luis Alberto de Cuenca, que lleva décadas reseñando libros de muy diversa temática en el diario ABC.
Mi propia experiencia es ambivalente: si de un lado la crítica consume un tiempo precioso que podría dedicar a escribir poemas o novelas, a traducir raras joyas, lo cierto es que, considerada como una forma del ensayo, la crítica aporta, y mucho. Por dos vías: poner negro sobre blanco lo que a uno le ha interesado y que puede formar parte de la constelación en la que él mismo se integra, por afinidad; y, también, porque le lanza a uno, cuando es invitado a ello, a leer obras que de otro modo muy improbablemente habría llegado a leer. Y esto, salir del ensimismamiento, recorrer otros caminos, es vital para evitar el anquilosamiento y el manierismo, dos plagas que amenazan (como la «muerte dulce» del monóxido de carbono) la creación.
Además, el ensayo crítico tiene la virtud de poder ser escrito en toda circunstancia, ajeno a los bloqueos del escritor. Componer un poema, narrar un cuento, armar una novela, solo es posible si a la capacidad técnica se suma el estar en vena, tocado por la inspiración. Ocuparse críticamente de una lectura solo requiere, sobre el tiempo ya empleado en leer el libro o los libros, ponerse a redactar un dictamen informado que, aunque se revista de brillantez estilística, no tiene por qué ser, menudo alivio, a su vez una obra de arte.
Frente al crítico profesional, Wisława Szymborska escribió para una colección de reseñas sui generis: «Yo soy y quiero seguir siendo una lectora, una amateur, una aficionada, sin cargar el peso de tener que estar constantemente evaluando». Volviendo a Eliot, que tantas veces acertó y tantas resulta discutible, uno, que no se calificaría de crítico aunque haga crítica, por la misma razón que se ha de jactar de ser poeta incluso cuando no escribe poemas (ay, la vanidad), puede hacer suyo lo expuesto en «Criticar al crítico». Destaca el autor de Cuatro cuartetos «al crítico cuya obra puede caracterizarse como un derivado de su actividad creativa»; dicho de otro modo, «el poeta que también ha hecho crítica», sin que esta tape a aquella. De lo contrario, aunque se multiplique el número de lectores, mal negocio. El escritor, el poeta, habría así hecho un pan con unas tortas (además de llevarse los tortazos, como crítico, de los autores puestos en tela de juicio).
Antonio Rivero Taravillo (Melilla, 1963) es escritor, traductor, crítico y gestor cultural. Ha publicado numerosos libros de poesía, viajes, ensayo, biografía y novela, de entre los cuales los más recientes son Luna sin rostro (2024), Suite irlandesa (2023), Un hogar en el libro (2022) y Los hilos rotos (2022). Dirige la revista Estación Poesía, de la que fue fundador en 2014, y coordina la programación de la Feria del Libro de Sevilla.