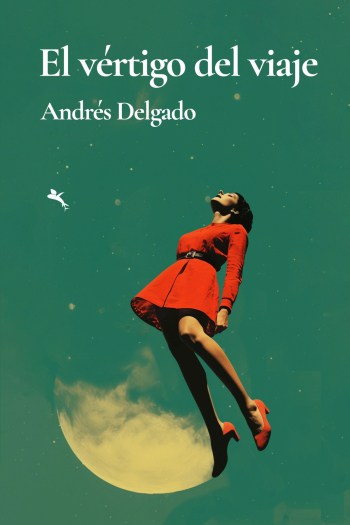El silencio nunca está vacío. No es cáscara sino pulpa. En él anidan la calma y la paz, pero también el miedo. Existe un silencio contemplativo, espiritual, y otro voluptuoso, hedonista. El silencio del spa, clorado, un silencio vertido en gotas de pétalo jazmín y toallas blancas. O el silencio de los hoteles sin niños, acolchados en su propia rectitud formal. El silencio de un restaurante suizo, con caniches y tartas de queso. El que respira un poema: “El silencio le deja a cada uno llegar a ser quien es / el silencio es la elegancia absoluta”, escribe el poeta Basilio Sánchez. Acaso por ello, cotiza al alza.
En el siglo XVIII, al silencio de una corchea le llamaban medio suspiro y al de una negra suspiro. Marcar el silencio no es nada más que respirar, deslizar hileras de puntos suspensivos. Cuando un ruido te separa de tu intimidad, eres capaz de escuchar una colección de estruendos, como si te persiguieran. Me sucede allí donde voy. Donde habito se inicia una obra. O abandonan a un perro. La diferencia entre un ruido y un sonido también es una cuestión de sensibilidad. El brinco del hielo en un vaso es un sonido del verano. Igual que esos timbres ahogados de las bicicletas que serpentean por las calles vacías a media tarde y, sin pedirlo, te devuelven un trozo de infancia. Un grupo de niños saltando una rayuela, tan diferente al bullicio del recreo. Me contaba Enrique Vila-Matas que a Marguerite Duras le gustaba tener un patio escolar frente a su casa, decía que era un síntoma de vida, a diferencia de él, que en una ocasión llegó a lanzar una cesta de verduras a una troupe de escolares que atronaban la quietud necesaria para escribir. El silencio es un pliegue de intimidad capaz de desalojar los ruidos de la vida. Corremos tras de él y se escurre, tan fugaz, acechado por los ruidos de la vida.
La posmodernidad enterró la idea del silencio como distinción y sublimó el ruido. Además de exigirse una banda sonora para cada día, a fin de que nadie se quedara a solas consigo mismo, iba subiendo el volumen para emitir cualquier mensaje. Se prodigaron megáfonos y altavoces, se alimentó la cultura del sintetizador y la lluvia de decibelios nos duchaba cada vez que íbamos a una fiesta, o, mejor dicho, la fiesta salía a recibirnos. Hablar en voz baja no se correspondía con el nuevo zeitgeist que impregnaba a sus habitantes, de las torres de cristal de Wall Street a los karaokes de Shinjuku. El progreso había ideado motores cada vez menos estruendosos, por lo que las ciudades de finales del siglo XX habían rebajado sus disturbios acústicos. Aunque la gente seguía agrupándose, no en la plaza, con la silla y al fresco, sino en cavernas bullentes que traían implícita una promesa de diversión. Los lugares silenciosos equivalían a la muerte en vida, al tedio filosófico: había que escapar de un espacio donde no se escuchara nada.

“Hoy en día, es difícil que se guarde silencio, y ello impide oír la palabra interior que calma y apacigua. La sociedad nos conmina a someternos al ruido para formar así parte del todo, en lugar de mantenernos a la escucha de nosotros mismos. De este modo, se altera la estructura misma del individuo. (…) Ahora bien, el hecho decisivo no es, como podríamos pensar, el aumento de la intensidad del ruido en el espacio urbano. Gracias a la acción de militantes, de legisladores, de higienistas, de técnicos que analizan los decibelios, el ruido de la ciudad, que se ha transformado, sin duda no es más ensordecedor que en el siglo XIX. Lo esencial de la novedad reside en la hipermediatización, en la conexión continua y, por ello mismo, en el incesante flujo de palabras que se le impone al individuo y lo vuelve temeroso del silencio”, reflexiona Alain Corbin en su reciente ensayo Historia del silencio (Acantilado, 2019).
«La posmodernidad enterró la idea del silencio como distinción y sublimó el ruido»
A punto de inaugurar la segunda década del XXI, el concepto de lujo ha mostrado sobradamente su dinamismo. Aquellos abrigos de pieles de visón o armiño que otrora fueran objetos de deseo –y estatus–, están proscritos en el actual marco ético-estético, y su uso provoca rechazo. Un auténtico anacronismo, igual que la ostentosidad de una grifería en oro, los locales rebosantes o las fiestas multitudinarias. El exceso y la riqueza tan solo se toleran en el contexto del arte. No es lo material, sino la experiencia, lo que puede llegar a saciar a una sociedad hastiada de la efímera sensación de novedad que regurgita el mercado con su publicidad salvaje. Hoy, el lujo dispone de un nuevo parámetro que exalta valores como la trazabilidad del origen, la sostenibilidad, el tiempo y, muy especialmente, el silencio.
“El ruido es la más impertinente de todas las formas de interrupción —aseguraba Schopenhauer—, no es sólo una interrupción, sino también una interrupción del pensamiento”. De entre las numerosas formas de invasión de los sentidos, el ruido es la más difícil de sortear: si algo no nos gusta, desviamos la vista; si no sabe bien, lo escupimos; en caso del tacto, basta con lavarse las manos; y maquillamos con gran facilidad los malos olores gracias a perfumes. Pero aquellos que insisten en hablar más alto que nadie, quienes sólo pueden ver la televisión a un volumen atronador, o los que gorgotean en un spa, e incluso cuando te dan un masaje, no conciben el desorden que el estrépito puede provocar en nuestra consciencia.

El bullicio es la queja número uno en los restaurantes, donde estridentes chácharas se meten en los platos. El murmullo global se multiplica. Por ello, el silencio vende. Es el último lujo. Y así, proliferan las zonas silentes en las líneas de ferrocarril, y la mayoría de viajeros asegura que pagaría gustosamente un plus por sentarse en un compartimento sin griteríos ni móviles extenuantes. Hay hoteles —el Bellora de Gotemburgo (Suecia) fue pionero— que premian con noches gratis a aquellos huéspedes que acceden a limitar la conexión de sus teléfonos y gadgets en sus instalaciones. Y, en los almacenes londinenses Selfridge’s, se creó una sala de silencio, concebida por el estudio de arquitectura de Alex Cochrane como espacio para dejar la mente en blanco y limpiarla del bombardeo de mensajes que el mismo centro comercial alienta. Coches silenciosos, lavavajillas y lavadoras, viviendas con ventanas y muros insonorizados… Ahora, deberíamos preguntarnos qué ha ocurrido para que se haya convertido en un artículo de lujo.
El progreso ha contaminado acústicamente las ciudades, obligando al uso de auriculares para protegernos de tanta bulla, pero a la vez infoxicándonos la mente y hasta favoreciendo el aislamiento. Todas las empresas de tecnología de sonido punteras —de Bose a Senheisser, pasando por Bowers & Wilkins o Sony—cuentan en sus catálogos con los denominados auriculares de cancelación de ruido que logran acallar cualquier sonido externo. Y es que la tecnología se ha convertido en una pertinaz enemiga del silencio: “No sin mis streamings y podcasts”, podrían decir muchos de los hiperconectados que se enredan en una madeja de estímulos permanentes y ya no saben vivir sin música, series, noticias y hasta ruido blanco, ese que se empasta y se acomoda sin aspavientos. Leo una definición técnica del mismo, y en verdad me sobrecoge, en especial cuando se refiere a la “nieve” en el televisor y señala el proceso estocástico: “Representa la entropía, la incertidumbre, el caos, lo que no se puede predecir de ninguna manera”.
«Hoy el lujo dispone de un nuevo parámetro que exalta valores como la trazabilidad del origen, la sostenibilidad, el tiempo y, muy especialmente, el silencio»
El ruido visual entorpece la lectura en la pantalla, al igual que los aparatos de los aires acondicionados, o la chicharra metálica de grúas y excavadoras que siguen buscando el tesoro en las ciudades del mundo. Me inquieta la ausencia de una isla sonora, la imposibilidad de atender al silencio para escuchar en él todo aquello que se escurre, porque creo que los sonidos minúsculos acaban inclinando nuestras elecciones.
Hace 17 años, los neurocientíficos estadounidenses Pawel y Margaret Jastreboff definieron la ‘misofonía’ como la intolerancia a los sonidos cotidianos: desde el ruido del masticar al apilamiento de platos y cubiertos, pasando por las absorciones nasales. Se trata de una respuesta extrema, una sensación de amenaza y descontrol. Antes se lo denominaba ser neurasténico; y eso que reinaba un estruendo más enloquecido. Hoy, más finos y menos tolerantes con las invasiones a nuestra burbuja, nos hallamos a un paso de que la sanidad pública recete y distribuya generosamente tapones para protegernos; antaño se repartían condones. ¿O no es el silencio el nuevo sexo?
Joana Bonet es directora de Fashions Arts & Magazine y escritora. Su último libro es Fabulosas y rebeldes. Cómo me hice mujer (Destino, 2019).
Artículo publicado en el número 211 (Silencio, por favor) de la edición en papel de Revista Mercurio.