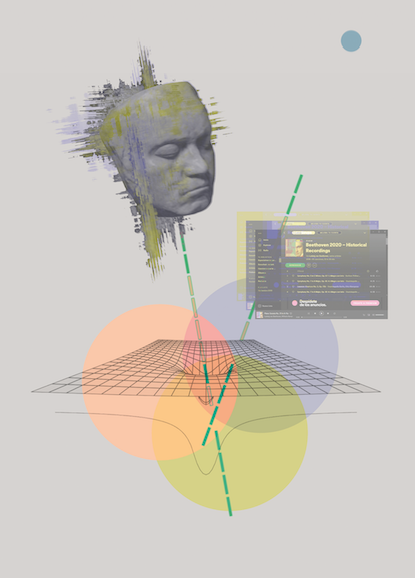
Beethoven imaginó “ventanas”, visiones de lo que hay fuera del tiempo. Sus herederos naturales fueron Schubert, Bruckner y Mahler. Existe otro orden de la realidad: el salvaje orden libre, donde se halla otra música, otro lugar. Se necesita el silencio para presentirlo. Es el mismo silencio que nos detiene interiormente.
¿Y cómo podría la música llegar al silencio si es, precisamente, el arte del sonido?
Al principio de la Misa en si menor de Bach, el coro y la orquesta entonan con plena fuerza la palabra Ki-ry-e, tras la cual hay un silencio. Este principio es célebre en la historia de la música porque resulta sobrecogedor. Los cantantes y la orquesta entonan el grito dirigido a Dios, la llamada al Señor, tras la cual no hay más que silencio. No es muy diferente del comienzo del Cántico espiritual de San Juan: «¿Adónde te escondiste, / amado, y me dejaste con gemido?». Un grito de llamada angustiosa ante el silencio y el vacío de Dios, ese dios escondido que nos trae a la memoria a los gnósticos.
En realidad, en este principio de la Misa no hay un verdadero silencio. Las sopranos segundas cantan, en la pausa que sigue, las tres notas de la e de la siguiente palabra, eleison. No es un silencio literal, sino un silencio simbólico. Muchas veces oímos silencio en la música cuando todavía sigue algo sonando. Lo cierto es que el silencio como vacío no existe.
«No es el silencio de antes, azaroso e insignificante, sino un silencio lleno, plenamente expresivo, un silencio hecho música»
No creo que Beethoven conociera la Misa de Bach, una obra misteriosa y rara. Todavía hoy no entendemos por qué Bach, el más protestante de los compositores, escribió, a lo largo de los años, una misa católica y, además, de tal ambición y envergadura. Beethoven aprendió a tocar con los 48 de Bach y, sobre todo al final de su vida, estudió bien su obra, pero lo que es seguro es que nunca oyó la misa interpretada. Sin embargo, este uso expresivo del silencio sería una marca de su estilo ya desde sus primeras obras. Por ejemplo, el principio de la Tercera Sinfonía: dos radiantes acordes en Mi bemol separados por silencios.
Una parte de sonido, dos partes de silencio. A continuación, los violonchelos enuncian el tema y comienza verdaderamente la sinfonía. ¿Pero qué significan entonces los dos acordes iniciales? No son parte del material. Son, si acaso, como los acordes que oímos al final de una pieza, que la concluyen. Pero aquí la inician. Sirven para abrir la sinfonía y también, de algún modo, para capturar y embrujar el silencio. Aquí comienza la sinfonía, aquí está el silencio. Pero no es el silencio de antes, azaroso e insignificante, sino un silencio lleno, plenamente expresivo, un silencio hecho música. «Cada algo / es una celebración / de la nada / que lo sostiene», escribe John Cage en Silencio. Los acordes son dos inmensas columnas; los silencios, el paisaje que las rodea.
También al comienzo de la Sonata Patética hay uno de estos famosos silencios de Beethoven. Suena un masivo acorde de Do menor. Luego hay un silencio y el piano hace una terrible pregunta. Sigue otro gran silencio. Otro acorde, otro silencio. Una especie de respuesta, y de nuevo el silencio. El modelo de Beethoven es, desde luego, la Fantasía en Do menor de Mozart, donde también hay un uso similar del silencio. Comienza la Fantasía también con una especie de «pregunta» en Do menor, que termina en el silencio. Luego, unas decoraciones o unos escolios en la zona aguda (desde luego, no una respuesta), seguidas otra vez de silencio. Pero el silencio de Beethoven es todavía más dramático porque no es el que sigue a una frase, por breve que sea, como la de Bach (tres notas) o la de Mozart (siete), sino que es convocado por una sola nota: ese acorde inicial de Do menor.
Hay un poema de Wallace Stevens, Esthétique du mal, uno de sus grandes poemas, donde aparece un tal B sentándose al piano y creando una «transparencia en la que nosotros oímos música». Son notas «transparentes» las que se oyen, pero ¿qué notas son esas? B, nos dice Stevens, no toca todo tipo de notas, sino sólo una, «en un éxtasis de todas sus notas asociadas». Siempre he pensado que esta nota única que toca el B de Wallace Stevens es la nota-acorde inicial de la Patética, y que B es, desde luego, Beethoven.
«Una transparencia», dice Wallace Stevens: otra manera de invocar al silencio. Lo que crea «B» al tocar en su piano es silencio, una transparencia, un espacio. Y en esa transparencia, en ese silencio, nosotros podemos oír música. Quizá sea eso, precisamente, lo que hace Beethoven (y lo que hacían también Mozart y Bach en los ejemplos citados): no tanto crear música como abrir un espacio en el que la música pueda comenzar a sonar, en el que la música sea posible.
Recuerdo al pobre Hölderlin, cuando estaba loco y firmaba sus poemas como Scardanelli y vivía recluido en la buhardilla de unos panaderos, que lo cuidaban como si fuera su hijo. Hölderlin tenía un piano en el que tocaba continuamente. Pero le parecía que el piano tenía demasiadas cuerdas, por lo que cogió unas tijeras y las cortó casi todas. Podía así consagrarse a unas ciertas notas, en las que quizá también encontrara todas las demás, como escribe Stevens, «en un éxtasis de sus asociadas».
«El silencio implica una detención. Si hemos dicho que abre un espacio, también es cierto que abole el tiempo»
El silencio implica una detención. Si hemos dicho que abre un espacio, también es cierto que abole el tiempo. El éxtasis de las notas asociadas se produce porque el músico sólo toca una nota, y en esa nota están todas: pero están todas porque hemos salido del tiempo, que sólo admite una cosa cada vez, y luego otra, y luego otra. El tiempo se detiene, la música se detiene. ¿Y entonces? Comienza a sonar otra cosa.
Siempre se dice que la melodía es la línea horizontal de la música (la que «avanza») y la armonía la vertical, pero esa observación es falsa porque la armonía también es horizontal, también avanza. La armonía no existe en un acorde, existe en la relación de un acorde con el siguiente. La armonía es también un arte del tiempo, y del tiempo cronológico, psicológico, humano. En la música de Beethoven existe ya, con tremenda fuerza, la sensación de que debemos de algún modo ir más allá de ese tiempo, de que existe una dimensión que es ajena al tiempo que podemos y debemos conocer. Puesto que nosotros estamos de algún modo encerrados en el tiempo, no podemos pretender salir a esa dimensión, escapar a ella para establecer allí un nuevo país (como el que soñó Poe en Dreamland), pero lo que sí podemos es asomarnos a ella.
«La armonía es también un arte del tiempo, y del tiempo cronológico, psicológico, humano»
Beethoven imaginó muchos medios para hacerlo a través de algo que llamaremos «ventanas», que abren una posibilidad de visión de lo que hay más allá del curso del tiempo. Estas «ventanas» aparecen por doquier en su obra de madurez. Están siempre hechas de silencio. Encontramos una en la Sonata número 31 en La bemol hacia el final del primer movimiento, cuando de pronto el curso musical parece detenerse en largos acordes suspendidos y separados por largos silencios. Esta es, quizá, la ventana más bella de todas. Escuchar este movimiento, y no digamos ya tocarlo, ha sido una de las grandes experiencias de mi vida.
También en Schubert hay ventanas, y en Bruckner, y en Mahler. Ellos son los herederos naturales de las ventanas de Beethoven, de los silencios de Beethoven. En el principio del Tristan de Wagner, oímos una lánguida frase de armonía misteriosa, a la que sigue el silencio. Es el tema del filtro de amor, uno de los más célebres de Wagner, que termina con cuatro notas que avanzan cromáticamente. Pero esas cuatro notas son una cita literal del comienzo de la Patética de Beethoven, porque también el silencio de Wagner proviene de Beethoven. Y recordemos, también, que el tema del Tristan es, precisamente, esa dimensión que existe más allá del tiempo, más allá de la vida, y a la que podemos acceder sólo cuando aceptamos morir.
Uno de los silencios más impresionantes de Bruckner lo encontramos en el Finale de la octava, justo antes del que se suele llamar el Pasaje visionario. Hay un gran silencio en el curso musical, y de pronto, comienza a sonar otra música, en otro lugar, proveniente de otro sitio. Se le llama Pasaje visionario porque no parece guardar relación de causa-efecto con lo que viene antes ni con lo que sigue después. Es, en realidad, una “ventana”, una más, que nos permite asomarnos a otra dimensión que está en otro orden de la realidad: en el salvaje orden libre, en el salvaje orden libre.
Pero ¿qué hay allí, en el salvaje orden libre? No es cierto que no haya nada. Hay otro orden, otro algo. Pero es preciso alcanzar el silencio para presentirlo, un silencio que es también una detención. La música se detiene. Yo me detengo. Algo se detiene en mí. El silencio no es posible sin esa detención interior. Algo ha de detenerse en mí: la máquina que no para, el mono incansable, la voz inagotable. Para lograr esa detención, la música me propone la escucha. Escucho, y algo en mí debe ceder, debe detenerse. Escucho, y entonces oigo. Oigo la música en el silencio. Si no hay silencio en mí, no puede haber música. Y eso es lo que hace la música: hecha como está de sonido, crea en mí silencio. Este silencio no es un vacío, porque el silencio literal no existe: es la posibilidad de escuchar otra cosa. La posibilidad de que suene otra cosa. El que hace silencio no quiere no oír nada, sino oír lo que suena lejos.
Artículo publicado en la edición impresa de Revista Mercurio. Nº 211 (Silencio, por favor)







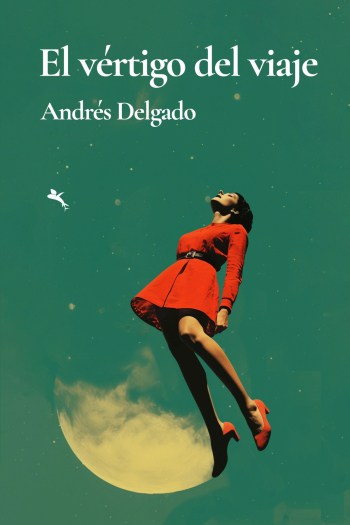

Pingback: Dígalo con mímica - Jot Down Cultural Magazine
Pingback: Bruckner 200 o el esplendor final del músculo - Jot Down Cultural Magazine