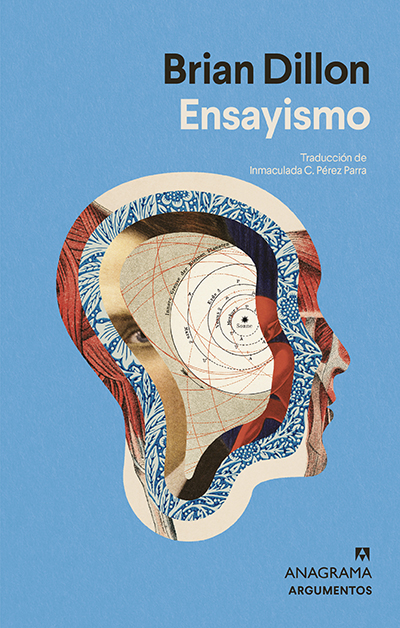 Cuenta en este libro Brian Dillon (Dublín, 1969) que, cuando cursaba la carrera de Filosofía y Letras, ideó un sistema por el que todos sus trabajos contenían una secreta —pero siempre presente— metafora guía. El análisis de una obra literaria debía consistir, pensaba él, en «descubrir la metáfora mediante la cual podía describirse o volver a describirse». Podríamos decir que Ensayismo (Anagrama, 2023) contiene una metáfora de sí mismo: es un ensayo tan heterodoxo que cuesta decir que lo sea, de tal modo que resulta difícil encontrar otra metáfora con la que desvelar su verdad, o una de ellas. En cualquier caso, me planteo si este texto publicado en Mercurio debería ser un ensayo y no una reseña. Pero lo que yo escribo —lo que escriben tantos redactores en medios culturales— ¿son reseñas? La reseña tiene una estructura asignada, unas normas más o menos aceptadas. El ensayo sería más bien una forma de palpar el folio (es un decir) queriendo dar con una idea reveladora. Hay una intención, faltaría más; pero los ensayos que aquí se defienden pueden parar todo lo que estén dilucidando en ese momento para atender a una distracción cualquiera que dé forma al relato (es un decir). En fin, mejor dejemos este preámbulo algo críptico y pasemos al inicio del libro, que es de lo que se trata.
Cuenta en este libro Brian Dillon (Dublín, 1969) que, cuando cursaba la carrera de Filosofía y Letras, ideó un sistema por el que todos sus trabajos contenían una secreta —pero siempre presente— metafora guía. El análisis de una obra literaria debía consistir, pensaba él, en «descubrir la metáfora mediante la cual podía describirse o volver a describirse». Podríamos decir que Ensayismo (Anagrama, 2023) contiene una metáfora de sí mismo: es un ensayo tan heterodoxo que cuesta decir que lo sea, de tal modo que resulta difícil encontrar otra metáfora con la que desvelar su verdad, o una de ellas. En cualquier caso, me planteo si este texto publicado en Mercurio debería ser un ensayo y no una reseña. Pero lo que yo escribo —lo que escriben tantos redactores en medios culturales— ¿son reseñas? La reseña tiene una estructura asignada, unas normas más o menos aceptadas. El ensayo sería más bien una forma de palpar el folio (es un decir) queriendo dar con una idea reveladora. Hay una intención, faltaría más; pero los ensayos que aquí se defienden pueden parar todo lo que estén dilucidando en ese momento para atender a una distracción cualquiera que dé forma al relato (es un decir). En fin, mejor dejemos este preámbulo algo críptico y pasemos al inicio del libro, que es de lo que se trata.
«Imaginemos un tipo de escritura tan difícil de definir que su propio nombre tendría que resultar un esfuerzo, un intento, un proceso. […] Imaginemos lo que podría rescatar del desastre y conseguir en cuanto a forma, estilo, textura y, por tanto (aunque algunos podrían ponerle reparos a ese por tanto), en cuanto a pensamiento». Esa anáfora recuerda al otro título de Dillon traducido al español en esta misma colección, Imaginemos una frase (Anagrama, 2022), el único suyo que había leído. Con aquel libro, que surgió de la recopilación de frases de otros escritores a lo largo de 25 años, comparte este, aparte de su evidente bibliofilia y ese mismo afán recolector, el lugar privilegiado que concede al lenguaje y, justamente, esa gran imaginación interpretativa. El autor irlandés, que es editor de la revista Cabinet, profesor universitario de escritura creativa, premiado escritor de no ficción y colaborador en medios como The Guardian o The New York Times, dice soñar con ensayos y ensayistas que representarían «una combinación de exactitud y evasión que me parece que define lo que debería ser la escritura». Evasión por lo que tiene de lúdica este tipo de literatura: según Michael Hamburger, el ensayo es un juego que crea sus propias reglas. Es tentativo y, sin embargo, es también un hábito con fronteras bien definidas, señala Dillon, al que justamente le seduce esa dualidad «entre sus impulsos hacia el azar o la aventura y a la forma concluida, la integridad estética». Eso es también Ensayismo.
Hay algo de juego y también de aventura en las listas, uno de los recursos ensayísticos favoritos del autor y con el que comienza su libro: una enumeración de temas de ensayos que ocupa las dos primeras páginas y que incluyen (por sumarnos al formato lista; aunque será una breve, ya que es una lista-resumen de una lista) cuestiones como la muerte de una polilla, los diferentes significados de la palabra madera, el cerdo asado, un breviario de podredumbre, amor en orden alfabético, una colección de arena, la filosofía del mobiliario… La acumulación de polvo en los muebles, y especialmente en los libros, sería otro temazo. Aquí se habla del polvo cósmico, que es una historia distinta, pero lo que a continuación extrae Dillon de esa metáfora afecta a la consideración de la materia investigada: «Ha habido veces —diría que la nuestra no es una de ellas— en las que el ensayo ha parecido antiguo y moribundo, apto solo para las aulas y para convertirse en objeto de nostalgia». Esa condición intocable en su perfección nos impide, sin embargo, ver cómo cobra vida, según el autor, revelándose como algo «menos compacto y liso de lo que creíamos» y, en cambio, «ilimitado y móvil, una forma con ambiciones informes».
El estilo y «cierto artificio» en la estructura es lo que, a fin de cuentas, más valora Dillon en el ensayo. Lo compara a un enamoramiento que podríamos catalogar como fou («La forma y la textura rescatadas del caos, la precisión y la extravagancia que hay en ello, la temeridad»), e incluso llega a hablar de la pérdida, las grietas, el derrumbamiento que halló en ciertos escritos de este tipo cuando empezó a descubrirlos y que, en boca de algunos, responde a un horrible término, a su juicio: «El rechazo de la estetización es el rechazo a aceptar lo peor, pero disfrazado de su contrario. El arte mayor no es más que la negación abordada con delicadeza». Muestra con notables ejemplos de qué modo ese arte se nutre de cadencias que hacen impredecible la lectura, incluso aunque lo contado sea de sobra conocido; esos «raros eclipses» que llamó William H. Gass —escritor muy citado en estas páginas— a las frases bellas, tal y como recogía Imaginemos una frase. En Ensayismo, Dillon vuelve a tejer un análisis literario excepcional, una clase magistral a la vez que una lección de estilo que proporciona al lector un goce indescriptible en breves píldoras.
De hecho, el libro se construye en base a una de las condiciones que su autor detecta en los ensayos dilectos: su realidad literaria fragmentada, que los convierten en «un agregado ya sea de materiales diversos o de formas dispares de decir las mismas cosas o cosas parecidas». De la literatura romántica del yo al cuaderno o el diario, la escritura despiezada es una forma de pensamiento, con Adorno y Benjamin como grandes exponentes. En este sentido, Dillon defiende el ensayo como hogar del contraste: su fuerza radica en ese diálogo sobresaltado, salpicado de precipicios que, una vez salvados, ofrecen las mejores vistas. No le falta humor cuando critica la cortedad de miras de cierta prosa concisa y considera al aforista «del tipo estreñido que regurgita pequeñas verdades con considerable esfuerzo». Aunque no deja de alabar esa «combinación de economía y violencia» verbal en sus mejores versiones, también los considera «monumentos de prosa inamovibles» o incluso un tipo de «kitsch intelectual y estilístico» en sus modalidades más sentenciosas, que pretenden traer verdades como puños.
Este aspecto del libro es reseñable (miren por dónde): Dillon disecciona los ensayos defectuosos con la misma brillantez argumental que los excelsos, que por suerte son la mayoría de los contemplados. Pero lo son más que nada para él, no por una actitud esnob de crítico, sino humilde y plenamente subjetiva: admite que esos libros que a algunos de sus contemporáneos casi no les parecieron tales, que pueden resultar inadecuados, descompensados, erráticos y prescindibles, le han parecido dignos de alabanza y hasta envidiables. Hagamos una lista breve —de nuevo, pues no se trata de destripar su cuidada selección— de esos escritores cuyos ensayos no se parecen a casi nada: su coetánea Maggie Nelson, quien por cierto hace la mejor reseña de su libro al describirlo como «autobiographia literaria y ejemplo fundamental de hasta qué punto pueden la literatura y el lenguaje importar en una vida»; el faro ensayístico que supone la figura de Virginia Woolf («Nunca ser tú misma y sin embargo siempre serlo» es una máxima para enmarcar); la música de la prosa del citado William H. Gass; Elizabeth Hardwick y los «ritmos excéntricos» que encandilaron a Joan Didion (otra que tal baila); el laconismo civilizador y la retórica lapidaria de E. M. Cioran; la señora densa Maeve Brennan como ensayista de la ciudad del siglo XX y de los fracasos íntimos de su gente triste o cutre; la protoinfluencer de la crítica (contra)cultural Susan Sontag, pero solo en sus diarios: un desdoblamiento de su faceta pública donde, atormentada, se hace consciente de la mediocridad de su prosa; el centón del clérigo Robert Burton, que disecciona la melancolía y todo lo demás en una «gran travesura» repleta de listas; su escritor, el solemne y liviano W. G. Sebald, de intensa atención por las cosas; el estilo excéntrico de Roland Barthes, en fin, aplicado a la interpretación más lúcidamente subjetiva. De este último fue el libro que marcó de joven al autor de Ensayismo, aunque más por lo personal que por lo intelectual, y eso dice ya bastante sobre la sinceridad descarnada de este libro.
Porque en el fondo, lo que admira Dillon del ensayista, lo que ama en sus escritos, junto a la curiosidad expresada por el «descubrimiento embelesado del mundo» que le rodea y ese impulso de «colocar las cosas unas al lado de otras» como en un gabinete de curiosidades que el lector deberá conectar, es su vulnerabilidad. Esa fragilidad, en la que se reconoce él mismo, conduce en muchos de estos casos a una osadía creativa insólita.
Lectura como salvación, escritura como promesa
Ensayismo se distingue, precisamente, por desenmadejarse a partir de la fragilidad existencial de Brian Dillon, quien en varios capítulos «sobre el consuelo» entra de lleno en el terreno de lo personal. Tras poner fin a una relación afectiva, nos cuenta el escritor irlandés, fue cayendo en picado en una depresión que primero lo sumió en la inacción y luego en un fantaseo continuo con el suicidio durante años, convencido de que debía matarse cuanto antes: «La escritura, cualquier tipo de escritura, se había convertido en una forma de distraerme, todos los días, del impulso de destruirme a mí mismo», explica. La muerte de sus padres en un plazo breve coincide con su descubrimiento de la Teoría de Derrida: es en ese punto cuando se hace consciente de que esas grietas a las que aludíamos antes, esa amenaza de derrumbamiento, «han estado siempre ahí», y es también en ese punto donde los ensayos se le aparecen como tabla de salvación —real o no— de su cordura. La potencia literaria de estos fragmentos es tremenda; su prosa se hace evocadora y contundente, sin alardes pero con gran vigor expresivo e imágenes furiosas, torrenciales, irrumpiendo en mitad de su autoanálisis inmisericorde.

Dillon se crio, como es de esperar, en un entorno de libros, aunque con dos caras: la de su padre, buen lector y bibliófilo, y la de su madre, depresiva consumidora de revistas que, se puede decir, le influyó en ambos sentidos. Recuerda con nitidez aquellos ejemplares físicos y sus propias lecturas —de crítica musical— tras la muerte de ella, siendo él adolescente; la posibilidad de ser él quien las firmara algún día: «Me emocionaba y me consolaba la idea de poder escribir sobre lo que te gustaba (o lo que odiabas) con tanta fiereza que había que descubrir mundos de tono y pensamiento totalmente nuevos para poder describirlo». Me identifico, sin duda, con esa sensación, ese consuelo —de nuevo—, aunque en mi caso la escritura no surgiese como «promesa de una ruta del escape del horror» familiar. No es nada complaciente el autor con sus gustos literarios de entonces, pero al mismo tiempo se muestra muy consciente de algo: de aquellas pretensiones sesudas han manado estas aguas refrescantes de su escritura actual. De alguna forma, concluye en una suerte de autoterapia, desde aquella fractura ha albergado la esperanza de que el mundo esté hecho sobre todo a base de lenguaje. Ya es bastante en lo que creer.
La grandiosidad de Ensayismo, como algunas de las obras comentadas por Dillon en este libro, reside en trascender el ejercicio de análisis e incluso el juicio interpretativo para materializarse en deseo, como cuando expresa lo que querría encontrar en un ensayo respecto a su nivel de concentración en los detalles. Como decíamos al inicio de esta reseña, su truco como escritor, el que le sigue valiendo hoy día, se fundamenta en hallar la metáfora conductora que le aporte la clave para interpretar un hecho cultural, una obra de arte, una teoría del pensamiento filosófico: «Y sigo pensando que eso es escribir, sigo pensando que una explicación del mundo que no consigue extraer de él todo su potencial figurativo queda por tanto incompleta», asegura hacia el final del libro. Esa forma de escribir mientras se escribe (escribir de algo mientras se escribe de otra cosa, podríamos decir) es, a su parecer, una buena definición del ensayo o del ensayismo.
En uno de los pasajes sobre el consuelo, cuenta Dillon una reciente mudanza y cómo las muchas cajas aún sin abrir (evoca el breve y célebre texto de Benjamin sobre desembalar su biblioteca) indican las condiciones de caos mental en que la llevó a cabo. No pudo colocar a tiempo todos los libros que quería haber tenido a mano para escribir este —he contado 75 en su índice de lecturas postrero—, así que acabó embutiéndolos en estanterías improvisadas en su propio dormitorio: «Ahora duermo rodeado de ensayos y ensayistas», escribe, y añade después que en las primeras noches eso le daba «algo de consuelo». También yo tengo muchos de mis libros —muchos de ellos, ensayos— metidos todavía en cajas. Tantas, y tan pesadas, que al armario (nuevo) en que los habíamos almacenado se le han roto ya las baldas, según descubrí hace unos días. Mi historia personal no se parece en nada a la de Dillon, y diría que es mucho más feliz. Pero me veo reflejado en ese cierto alivio de saber que siempre nos quedarán lecturas protegidas del polvo. Se me olvidó decirlo: soy alérgico a los ácaros, he aquí mi tragedia personal.








