Teatro de variedades, de Juan Bonilla (Renacimiento)
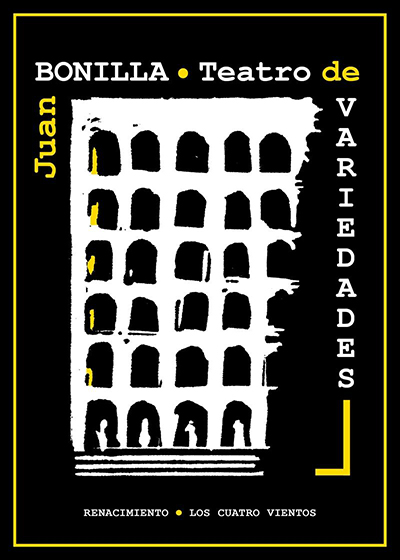 Sin pretenderlo en absoluto, este libro es una reivindicación del periodista cultural como especie en vías de extinción; aquel que a su erudición suma criterio (de las pocas cosas que no se compran en esta sociedad), buen olfato para los descubrimientos y —no imprescindible pero apreciable— una prosa literaria que, en la tradición de los grandes representantes de esta especialidad, trasciende el reporterismo plano. El problema de fondo es que haya empresas dispuestas a poner las condiciones para que estas figuras sigan existiendo, o estas publicaciones, pues han sido cada vez más rara avis desde el constante declive que empezó, parece mentira, con la crisis económica de 2008. Juan Bonilla, que además de brillante autor, reciente ganador del Premio Nacional de Literatura, así como traductor y editor, ha ejercido como director y redactor jefe al frente de varias revistas y suplementos culturales desde 1989, firma una nueva versión revisada («disminuida y aumentada», la define el autor, haciendo referencia a su voluntad de omitir los pasajes más desfasados y añadir otros nuevos) de este ensayo cuya primera edición cumple veinte años y sigue tan joven como entonces, pese a su modestia a la hora de presentarlos: «Estos textos enlazan intereses muy antiguos que tenía casi olvidados, porque la curiosidad tiene de bueno que no cesa y está siempre alerta deseando cambiar de paisaje, y de malo que a casi ningún asunto que a uno le interese se dedica con la intensidad que merece». Uno de los males del periodista, ya saben: ser aprendiz de todo y maestro de nada. Estos textos de origen diverso transitan por sus apetitos culturales en varios frentes, sobre todo el literario, con especial devoción por Nabokov y paradas en Melville, Bulgakov y Alice Denham; las rutas por una Europa admirable o aberrante, de la Praga de Kafka a la Copenhague asociada a Nietzsche o la Roma de Borromini y Mussolini; los proyectos irrealizables y por tanto únicos, como los de Antonio Sant’Elia, Walter Benjamin, Georges Perec o André Gide; y, como novedad, el perfil de algunos impostores legendarios, del ghost writer de Fritz Thyssen (Emery Reves) al falso africano LoBagola (aka Joseph Howard Lee), Conchita Jurado (bajo el alias Carlos Balmori) o Theodore Kaczynski (que pasó a la posteridad como Unabomber). Teatro de variedades puede leerse como un catálogo de debilidades, o bien las memorias de un tiempo en que lo que un autor leía, lo que escribía sobre sus lecturas, importaba tanto como las propias obras y nos hacía navegar más seguros en las procelosas aguas de la cultura. Bonilla, que publicó su primera selección de piezas periodísticas en El arte del yo-yo (1996) y la (pen)última en La novela del buscador de libros (2018), muestra en esta compilación su habitual imaginación, su desenvuelta forma de narrar y su inteligencia a la hora de ver en las artes algo tan necesario como la respiración y más fascinante, casi siempre, que la vida misma. Es de agradecer, por tanto, este rescate emprendido en la editorial Renacimiento, «casa en la que entré a comprar unos libros de poemas en 1985 y sin la que yo no sería el que soy». El gran escritor que es, y que estas páginas nos devuelven.
Sin pretenderlo en absoluto, este libro es una reivindicación del periodista cultural como especie en vías de extinción; aquel que a su erudición suma criterio (de las pocas cosas que no se compran en esta sociedad), buen olfato para los descubrimientos y —no imprescindible pero apreciable— una prosa literaria que, en la tradición de los grandes representantes de esta especialidad, trasciende el reporterismo plano. El problema de fondo es que haya empresas dispuestas a poner las condiciones para que estas figuras sigan existiendo, o estas publicaciones, pues han sido cada vez más rara avis desde el constante declive que empezó, parece mentira, con la crisis económica de 2008. Juan Bonilla, que además de brillante autor, reciente ganador del Premio Nacional de Literatura, así como traductor y editor, ha ejercido como director y redactor jefe al frente de varias revistas y suplementos culturales desde 1989, firma una nueva versión revisada («disminuida y aumentada», la define el autor, haciendo referencia a su voluntad de omitir los pasajes más desfasados y añadir otros nuevos) de este ensayo cuya primera edición cumple veinte años y sigue tan joven como entonces, pese a su modestia a la hora de presentarlos: «Estos textos enlazan intereses muy antiguos que tenía casi olvidados, porque la curiosidad tiene de bueno que no cesa y está siempre alerta deseando cambiar de paisaje, y de malo que a casi ningún asunto que a uno le interese se dedica con la intensidad que merece». Uno de los males del periodista, ya saben: ser aprendiz de todo y maestro de nada. Estos textos de origen diverso transitan por sus apetitos culturales en varios frentes, sobre todo el literario, con especial devoción por Nabokov y paradas en Melville, Bulgakov y Alice Denham; las rutas por una Europa admirable o aberrante, de la Praga de Kafka a la Copenhague asociada a Nietzsche o la Roma de Borromini y Mussolini; los proyectos irrealizables y por tanto únicos, como los de Antonio Sant’Elia, Walter Benjamin, Georges Perec o André Gide; y, como novedad, el perfil de algunos impostores legendarios, del ghost writer de Fritz Thyssen (Emery Reves) al falso africano LoBagola (aka Joseph Howard Lee), Conchita Jurado (bajo el alias Carlos Balmori) o Theodore Kaczynski (que pasó a la posteridad como Unabomber). Teatro de variedades puede leerse como un catálogo de debilidades, o bien las memorias de un tiempo en que lo que un autor leía, lo que escribía sobre sus lecturas, importaba tanto como las propias obras y nos hacía navegar más seguros en las procelosas aguas de la cultura. Bonilla, que publicó su primera selección de piezas periodísticas en El arte del yo-yo (1996) y la (pen)última en La novela del buscador de libros (2018), muestra en esta compilación su habitual imaginación, su desenvuelta forma de narrar y su inteligencia a la hora de ver en las artes algo tan necesario como la respiración y más fascinante, casi siempre, que la vida misma. Es de agradecer, por tanto, este rescate emprendido en la editorial Renacimiento, «casa en la que entré a comprar unos libros de poemas en 1985 y sin la que yo no sería el que soy». El gran escritor que es, y que estas páginas nos devuelven.
Zona de obras, de Leila Guerriero (Anagrama)
 «Ser, además de alguien cuyo oficio consiste en ir, ver, volver y contar, alguien que se pregunta por qué hace lo que hace y para qué hace lo que hace». Esta es la voluntad que se manifiesta en una colección de 35 ensayos escritos por Leila Guerriero, y concebidos en origen como material para columnas de opinión, seminarios, talleres, mesas redondas o ponencias de diversa índole. Colaboradora fronteriza y transoceánica en medios argentinos como Rolling Stone, españoles como El País, mexicanos como Gatopardo y chilenos como El Mercurio, aquí repasa su experiencia en las lindes del periodismo literario, cultural o narrativo, desde las «historias reales» a la necesidad de leer para escribir, de la confección de listas a la caza del «adjetivo perfecto», del rol de los editores a «la necesidad de la indecencia». Rigor e imaginación, frescura y poso intelectual, afloran en estas rutilantes piezas de obligada lectura y relectura para cualquiera que aspire a saber escribir sobre lo importante. Abre esta recopilación un texto para enmarcar, en el que Guerriero comienza contando que cuando le piden consejos quienes empiezan a escribir, le dan ganas de citar a Lorrie Moore en Autoayuda: «Primero, trata de ser algo, cualquier cosa pero otra cosa…». Más adelante en este ensayo, Guerriero sí se atreve a aconsejar: «Si hoy me preguntan, les diría: corran. Les diría: sientan los huesos mientras corren como sentirán después las catástrofes ajenas: sin acusar el golpe. Aguanten, les diría. Pasen por las historias sin hacerles daño (sin hacerse daño). Sean suaves como un ala, igual de peligrosos. Y respeten: recuerden que trabajan con vidas humanas. Respeten». Lo reproduciríamos completo aquí. Tras citar a Pearl Jam y Bach y Julieta Venegas, a Werner Herzog y Elizabeth Bishop y Marosa di Giorgio, tras recomendar invisibilidad, curiosidad y paciencia, termina escribiendo tres veces, como una plegaria, la oración: «Tengan algo para decir». Este es un libro, a fin de cuentas, sobre la vocación, elemento etéreo y fundamental en una profesión tan precaria como la del periodismo, que la autora argentina eleva en su estatus gracias a su impecable orfebrería de las palabras, la perspicacia y la osadía de su mirada. La Zona de obras es «ese espacio destripado por la maquinaria pesada donde los cimientos todavía no están puestos» o «las ganas tensas, morbosas, de permanecer en ese lugar donde cualquier movimiento en falso podría destrozarlo todo». Amiga del riesgo, la autora argentina escribe y piensa con contemplaciones pero sin concesiones, no de cara a la galería sino para ella y para todos aquellos que se ven reflejados en sus cavilaciones, sus reflexiones que podrían no tener fin. La intertextualidad y el cúmulo de referencias que contienen estos escritos «que se canibalizan entre sí, que trafican materiales de uno a otro, que rizan una y otra vez el rizo de preguntas sin respuesta» sirven al efecto de despertar la curiosidad o el hambre que todo aspirante a juntaletras debe tener. Con buen tino, Anagrama recupera este libro, en edición revisada y ampliada, que cuenta e interpreta a la vez que muestra cómo hacerlo, y es por encima de todo una defensa a ultranza de la lectura como hoy día cuesta trabajo (o sea, tiempo) hacerla: reposada, matizada, enriquecida. Parece que fue Marco Aurelio quien dijo: «Encaríñate con tu oficio, por pequeño que sea, y descansa en él». Por muy devaluado que esté, podría también haber dicho, y así de motivados los periodistas nos volveremos a poner manos a la obra. Siempre y cuando tengamos algo para decir, se entiende.
«Ser, además de alguien cuyo oficio consiste en ir, ver, volver y contar, alguien que se pregunta por qué hace lo que hace y para qué hace lo que hace». Esta es la voluntad que se manifiesta en una colección de 35 ensayos escritos por Leila Guerriero, y concebidos en origen como material para columnas de opinión, seminarios, talleres, mesas redondas o ponencias de diversa índole. Colaboradora fronteriza y transoceánica en medios argentinos como Rolling Stone, españoles como El País, mexicanos como Gatopardo y chilenos como El Mercurio, aquí repasa su experiencia en las lindes del periodismo literario, cultural o narrativo, desde las «historias reales» a la necesidad de leer para escribir, de la confección de listas a la caza del «adjetivo perfecto», del rol de los editores a «la necesidad de la indecencia». Rigor e imaginación, frescura y poso intelectual, afloran en estas rutilantes piezas de obligada lectura y relectura para cualquiera que aspire a saber escribir sobre lo importante. Abre esta recopilación un texto para enmarcar, en el que Guerriero comienza contando que cuando le piden consejos quienes empiezan a escribir, le dan ganas de citar a Lorrie Moore en Autoayuda: «Primero, trata de ser algo, cualquier cosa pero otra cosa…». Más adelante en este ensayo, Guerriero sí se atreve a aconsejar: «Si hoy me preguntan, les diría: corran. Les diría: sientan los huesos mientras corren como sentirán después las catástrofes ajenas: sin acusar el golpe. Aguanten, les diría. Pasen por las historias sin hacerles daño (sin hacerse daño). Sean suaves como un ala, igual de peligrosos. Y respeten: recuerden que trabajan con vidas humanas. Respeten». Lo reproduciríamos completo aquí. Tras citar a Pearl Jam y Bach y Julieta Venegas, a Werner Herzog y Elizabeth Bishop y Marosa di Giorgio, tras recomendar invisibilidad, curiosidad y paciencia, termina escribiendo tres veces, como una plegaria, la oración: «Tengan algo para decir». Este es un libro, a fin de cuentas, sobre la vocación, elemento etéreo y fundamental en una profesión tan precaria como la del periodismo, que la autora argentina eleva en su estatus gracias a su impecable orfebrería de las palabras, la perspicacia y la osadía de su mirada. La Zona de obras es «ese espacio destripado por la maquinaria pesada donde los cimientos todavía no están puestos» o «las ganas tensas, morbosas, de permanecer en ese lugar donde cualquier movimiento en falso podría destrozarlo todo». Amiga del riesgo, la autora argentina escribe y piensa con contemplaciones pero sin concesiones, no de cara a la galería sino para ella y para todos aquellos que se ven reflejados en sus cavilaciones, sus reflexiones que podrían no tener fin. La intertextualidad y el cúmulo de referencias que contienen estos escritos «que se canibalizan entre sí, que trafican materiales de uno a otro, que rizan una y otra vez el rizo de preguntas sin respuesta» sirven al efecto de despertar la curiosidad o el hambre que todo aspirante a juntaletras debe tener. Con buen tino, Anagrama recupera este libro, en edición revisada y ampliada, que cuenta e interpreta a la vez que muestra cómo hacerlo, y es por encima de todo una defensa a ultranza de la lectura como hoy día cuesta trabajo (o sea, tiempo) hacerla: reposada, matizada, enriquecida. Parece que fue Marco Aurelio quien dijo: «Encaríñate con tu oficio, por pequeño que sea, y descansa en él». Por muy devaluado que esté, podría también haber dicho, y así de motivados los periodistas nos volveremos a poner manos a la obra. Siempre y cuando tengamos algo para decir, se entiende.
Billy Wilder, reportero, edición de Noah Isenberg (Laertes)
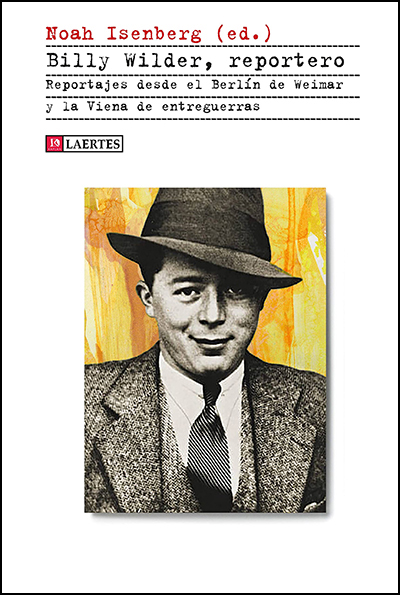 De forma reciente se han cumplido veinte años desde la muerte, a los 95, del cineasta, guionista y productor estadounidense —nacido en una pequeña ciudad del Imperio Austrohúngaro, en el seno de una familia judía de orígenes polacos— Billy Wilder (1906-2002). El que fuera rey indiscutible de la comedia en Hollywood a lo largo de varias décadas doradas, autor de películas difíciles de olvidar como Perdición (1944), El crepúsculo de los dioses (1950), Sabrina (1954), El apartamento (1960), Irma la dulce (1963) o Primera plana (1974), entre muchas otras, se dedicó antes que a ninguna otra cosa al periodismo. Una faceta en la que podemos profundizar gracias a este libro que recoge más de cincuenta reportajes, semblanzas y reseñas publicados entre 1925 y 1930 en revistas y periódicos de la Viena de entreguerras y de aquel Berlín de la República de Weimar, antecesoras a la Europa fascista. En su libro de conversaciones con Cameron Crowe, cuenta Wilder que discutió con su padre porque no quería ser abogado y que se salvó convirtiéndose en periodista, eso sí, «muy mal pagado». Siendo apenas adolescente, se había lanzado a la profesión con artículos breves en la prensa sensacionalista vienesa: hacía crucigramas, cubría eventos deportivos, escribía sobre la vida nocturna de la ciudad. Pronto se empezó a codear con la intelectualidad del círculo de Max Reinhardt: Alfred Polgar, Joseph Roth, Peter Lorre… hasta que, poco antes de cumplir los veinte años, conoció al músico de jazz Paul Whiteman, a quien acompañó a Berlín junto a su orquesta. En la capital alemana acabaría viviendo siete años en los que trabajó como reportero independiente y guionista en ciernes. Esta colección de piezas reunidas por Noah Isenberg, académico y presidente del Departamento de Radio, Televisión y Cine de la Universidad de Texas, se centra en aquella época, la de un joven «reportero vertiginoso» inspirado por el periodista checo Egon Erwin Kisch. Aquí afloran, como una exhalación, su humor e ingenio para el comentario sociocultural y la evocación de personajes (en este caso reales: de Chaplin a Cornelius Vanderbilt IV, de Claude Anet a Toni Girardi, Asta Nielsen o Von Stroheim), dejando entrever al enorme escritor que acabaría siendo, sobre todo cuando su talento se asoció con el de I.A.L. Diamond. Esos retratos de «gente extraordinaria y corriente» componen uno de los tres bloques en que se vertebra esta deliciosa antología, al que se suman uno de reportajes, artículos de opinión e «historias de la vida real» (influidas por la nueva objetividad de su mentor Alfred Henschke), junto con otro dedicado a sus reseñas de obras cinematográficas y teatrales, donde se atisba ya buena parte de su perspicacia. Resulta inevitable establecer paralelismos entre estos textos y su obra fílmica posterior: «El suyo era un cine de anécdotas, sobrado en diálogos inteligentes y concisos, parco en acrobacias visuales», dice Isenberg en su introducción. Las palabras siempre fueron esenciales en la carrera de Wilder, como en la de su maestro Lubitsch, y es fácil ver en estas páginas cómo tomó del fango periodístico la vinculación entre entretenimiento y drama, cóctel que traería vigor y salud a este género, así como cierta visión cínica del mundo y, en particular, del trabajo. Como cuando decía aquello de que «un director debe ser policía, matrona, psicoanalista, adulador y cabrón». Pero en fin, nadie es perfecto.
De forma reciente se han cumplido veinte años desde la muerte, a los 95, del cineasta, guionista y productor estadounidense —nacido en una pequeña ciudad del Imperio Austrohúngaro, en el seno de una familia judía de orígenes polacos— Billy Wilder (1906-2002). El que fuera rey indiscutible de la comedia en Hollywood a lo largo de varias décadas doradas, autor de películas difíciles de olvidar como Perdición (1944), El crepúsculo de los dioses (1950), Sabrina (1954), El apartamento (1960), Irma la dulce (1963) o Primera plana (1974), entre muchas otras, se dedicó antes que a ninguna otra cosa al periodismo. Una faceta en la que podemos profundizar gracias a este libro que recoge más de cincuenta reportajes, semblanzas y reseñas publicados entre 1925 y 1930 en revistas y periódicos de la Viena de entreguerras y de aquel Berlín de la República de Weimar, antecesoras a la Europa fascista. En su libro de conversaciones con Cameron Crowe, cuenta Wilder que discutió con su padre porque no quería ser abogado y que se salvó convirtiéndose en periodista, eso sí, «muy mal pagado». Siendo apenas adolescente, se había lanzado a la profesión con artículos breves en la prensa sensacionalista vienesa: hacía crucigramas, cubría eventos deportivos, escribía sobre la vida nocturna de la ciudad. Pronto se empezó a codear con la intelectualidad del círculo de Max Reinhardt: Alfred Polgar, Joseph Roth, Peter Lorre… hasta que, poco antes de cumplir los veinte años, conoció al músico de jazz Paul Whiteman, a quien acompañó a Berlín junto a su orquesta. En la capital alemana acabaría viviendo siete años en los que trabajó como reportero independiente y guionista en ciernes. Esta colección de piezas reunidas por Noah Isenberg, académico y presidente del Departamento de Radio, Televisión y Cine de la Universidad de Texas, se centra en aquella época, la de un joven «reportero vertiginoso» inspirado por el periodista checo Egon Erwin Kisch. Aquí afloran, como una exhalación, su humor e ingenio para el comentario sociocultural y la evocación de personajes (en este caso reales: de Chaplin a Cornelius Vanderbilt IV, de Claude Anet a Toni Girardi, Asta Nielsen o Von Stroheim), dejando entrever al enorme escritor que acabaría siendo, sobre todo cuando su talento se asoció con el de I.A.L. Diamond. Esos retratos de «gente extraordinaria y corriente» componen uno de los tres bloques en que se vertebra esta deliciosa antología, al que se suman uno de reportajes, artículos de opinión e «historias de la vida real» (influidas por la nueva objetividad de su mentor Alfred Henschke), junto con otro dedicado a sus reseñas de obras cinematográficas y teatrales, donde se atisba ya buena parte de su perspicacia. Resulta inevitable establecer paralelismos entre estos textos y su obra fílmica posterior: «El suyo era un cine de anécdotas, sobrado en diálogos inteligentes y concisos, parco en acrobacias visuales», dice Isenberg en su introducción. Las palabras siempre fueron esenciales en la carrera de Wilder, como en la de su maestro Lubitsch, y es fácil ver en estas páginas cómo tomó del fango periodístico la vinculación entre entretenimiento y drama, cóctel que traería vigor y salud a este género, así como cierta visión cínica del mundo y, en particular, del trabajo. Como cuando decía aquello de que «un director debe ser policía, matrona, psicoanalista, adulador y cabrón». Pero en fin, nadie es perfecto.
Una generación viajera, de Xavier Pericay (Athenaica)
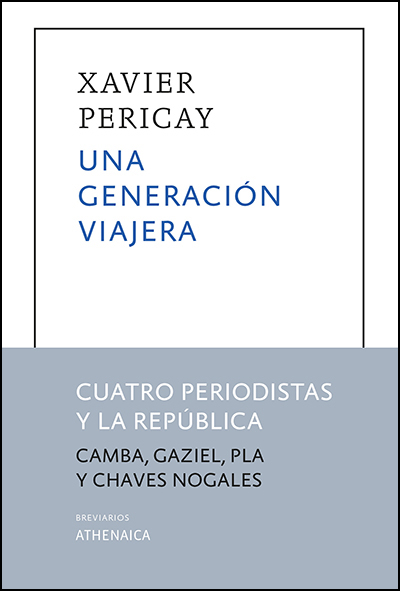 En el ensayo Las edades del periodismo (2021), el filólogo, docente, traductor y escritor Xavier Pericay hablaba de una era brillante para la profesión en España que se dio cita a mediados de los años veinte; un «periodismo nuevo» que, pese a la interrupción salvaje que supuso la Guerra Civil, lo instalaría en el moderno canon de la literatura. «¿Existe alguna posibilidad de que el viejo patrón del oficio —aquel contar y andar de Chaves y tantos otros— siga vigente mucho tiempo?», se preguntaba en aquellas páginas. Hoy en día el periodista se mueve más bien poco de su escritorio, o al menos nadie le obliga a hacerlo, y más bien al contrario: las noticias suelen llegarle, servidas en bandeja y sin posibilidad de ser testigo directo de los hechos. Quizá por esa necesidad de entender el momento presente, que podría acabar siendo el del final del oficio tal y como se ha concebido hasta ahora, la editorial Athenaica recupera ahora en versión revisada un texto de hace casi veinte años que se publicó como antesala del libro —hoy descatalogado— Cuatro historias de la República, y que fue pionero y esencial para conocer la figura de cuatro periodistas imprescindibles de nuestras letras: Julio Camba (1884-1962), Agustí Calvet Gaziel (1887-1964), Josep Pla (1897-1981) y Manuel Chaves Nogales (1897-1944); sobre todo en lo que respecta a los dos primeros, ninguno de los cuales había recibido hasta entonces el reconocimiento que su producción periodística merece. También figuran aquí otros colegas de profesión como Eugeni Xammar y Augusto Assía, que contribuyeron hace un siglo a aquella edad desde la distancia de la corresponsalía y tratando otra actualidad. Su espíritu cosmopolita e ilustrado los hicieron inmejorables cronistas de su tiempo, especialmente durante la Segunda República, una época convulsa pero innegablemente fértil para las letras y el pensamiento. Curiosamente, aquella generación del reporterismo consolidado y las modernísimas crónicas de guerra y de viajes se distinguía por huir de lo literario y lo elevado: «No hallará el lector en sus textos la menor hinchazón, el más mínimo asomo de boato», dice Pericay. «Ni tampoco grandes razonamientos, sutiles proclamas ni ostensibles asertos. La verdad no requiere disfraces ni amuletos: tan solo la gravedad de lo común, el roce granítico de la realidad». En estas páginas aborda temas como las relaciones entre la Historia y el periodismo, que «no han sido nunca todo lo ejemplares que sería de desear»; el «modesto oficio de cicerone» que, con gran sentido del deber, ejerció Gaziel unos meses antes de la Guerra Civil; la intelectualidad liberal de los Valle-Inclán, Azorín, Unamuno y Ortega; el exilio o «el principio del fin, la vía muerta» a que se vieron abocados los cuatro protagonistas del libro, y el destino de «quienes tenían demasiada entereza para dejarse engañar por el señuelo de una bandera o para conformarse con mantener la boca cerrada, quienes tomaron en todo momento el partido de la verdad y no cejaron en su empeño», los mismos que «vieron su voz acallada por el barullo de una prensa que no era sino el reflejo de la maraña social y política en la que se hallaba fatalmente enredado el país». ¿Les suena? Frente a la actual depreciación del periodismo como fiel testimonio de su tiempo, Una generación viajera es un oportuno recordatorio de aquel «valor primigenio de unos papeles que fueron, en su momento, la única verdad posible». Para desgracia de algunos, emperrados en ocultarla.
En el ensayo Las edades del periodismo (2021), el filólogo, docente, traductor y escritor Xavier Pericay hablaba de una era brillante para la profesión en España que se dio cita a mediados de los años veinte; un «periodismo nuevo» que, pese a la interrupción salvaje que supuso la Guerra Civil, lo instalaría en el moderno canon de la literatura. «¿Existe alguna posibilidad de que el viejo patrón del oficio —aquel contar y andar de Chaves y tantos otros— siga vigente mucho tiempo?», se preguntaba en aquellas páginas. Hoy en día el periodista se mueve más bien poco de su escritorio, o al menos nadie le obliga a hacerlo, y más bien al contrario: las noticias suelen llegarle, servidas en bandeja y sin posibilidad de ser testigo directo de los hechos. Quizá por esa necesidad de entender el momento presente, que podría acabar siendo el del final del oficio tal y como se ha concebido hasta ahora, la editorial Athenaica recupera ahora en versión revisada un texto de hace casi veinte años que se publicó como antesala del libro —hoy descatalogado— Cuatro historias de la República, y que fue pionero y esencial para conocer la figura de cuatro periodistas imprescindibles de nuestras letras: Julio Camba (1884-1962), Agustí Calvet Gaziel (1887-1964), Josep Pla (1897-1981) y Manuel Chaves Nogales (1897-1944); sobre todo en lo que respecta a los dos primeros, ninguno de los cuales había recibido hasta entonces el reconocimiento que su producción periodística merece. También figuran aquí otros colegas de profesión como Eugeni Xammar y Augusto Assía, que contribuyeron hace un siglo a aquella edad desde la distancia de la corresponsalía y tratando otra actualidad. Su espíritu cosmopolita e ilustrado los hicieron inmejorables cronistas de su tiempo, especialmente durante la Segunda República, una época convulsa pero innegablemente fértil para las letras y el pensamiento. Curiosamente, aquella generación del reporterismo consolidado y las modernísimas crónicas de guerra y de viajes se distinguía por huir de lo literario y lo elevado: «No hallará el lector en sus textos la menor hinchazón, el más mínimo asomo de boato», dice Pericay. «Ni tampoco grandes razonamientos, sutiles proclamas ni ostensibles asertos. La verdad no requiere disfraces ni amuletos: tan solo la gravedad de lo común, el roce granítico de la realidad». En estas páginas aborda temas como las relaciones entre la Historia y el periodismo, que «no han sido nunca todo lo ejemplares que sería de desear»; el «modesto oficio de cicerone» que, con gran sentido del deber, ejerció Gaziel unos meses antes de la Guerra Civil; la intelectualidad liberal de los Valle-Inclán, Azorín, Unamuno y Ortega; el exilio o «el principio del fin, la vía muerta» a que se vieron abocados los cuatro protagonistas del libro, y el destino de «quienes tenían demasiada entereza para dejarse engañar por el señuelo de una bandera o para conformarse con mantener la boca cerrada, quienes tomaron en todo momento el partido de la verdad y no cejaron en su empeño», los mismos que «vieron su voz acallada por el barullo de una prensa que no era sino el reflejo de la maraña social y política en la que se hallaba fatalmente enredado el país». ¿Les suena? Frente a la actual depreciación del periodismo como fiel testimonio de su tiempo, Una generación viajera es un oportuno recordatorio de aquel «valor primigenio de unos papeles que fueron, en su momento, la única verdad posible». Para desgracia de algunos, emperrados en ocultarla.








