Huéspedes de la nación y otros relatos, de Frank O’Connor (La Navaja Suiza)
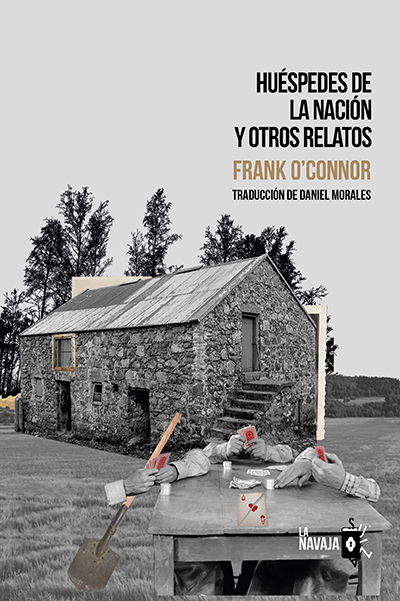 La etiqueta de «Chéjov irlandés» puede sonar excesiva o alegremente dispensada, pero fue nada menos que W. B. Yeats quien dijo de este autor que estaba haciendo por Irlanda lo que el escritor ruso había hecho por su país. Y ciertamente la capacidad de Frank O’Connor (Cork, 1903 – Dublín, 1966) para indagar en los recovecos morales de una sociedad marcada por el recato y las convenciones, su sutileza naturalista a la hora de reflejar las humanas pasiones de sus personajes sin entrar a juzgarlos, está al alcance de muy pocos. En 1931 publicó su primer libro de relatos bajo el mismo e irónico título de esta recopilación que ahora nos trae en español La Navaja Suiza, y que encabeza el volumen. Inspirado por Isaac Babel, se trata de uno de los mejores cuentos antibelicistas de todos los tiempos, donde retrata la ejecución de dos soldados británicos a manos del ejército republicano irlandés durante la Guerra de Independencia —en la que el propio autor luchó— y coloca algunas sentencias demoledoras en boca de sus personajes: «Los capitalistas pagan a los curas para que te hablen sobre el otro mundo, de manera que no te des cuenta de lo que esos bastardos andan tramando en este». Así se abre una colección cuyo escenario es una Irlanda encogida por el férreo catolicismo y en la que O’Connor, profundo conocedor de su historia, sus mitos y sus hitos artísticos, acierta a reflejar el contraste entre la ortodoxia religiosa de la nación y los nuevos hábitos de la sociedad moderna: «Tú crees en todo ese ridículo cuento de hadas sobre Eva y el Edén y la manzana. Pues escúchame bien, compadre. Si tú tienes derecho a creer en semejante estupidez, yo tengo derecho a creer en la mía, y la mía es que la primera cosa que tu Dios creó fue un maldito capitalista, con su moral y su Rolls-Royce y todo». Saludamos, por tanto, el acontecimiento que supone el hecho de verter por primera vez a nuestro idioma este absoluto clásico del género —un género en el que su autor empezó a trabajar con apenas doce años de vida y del llegó a producir más de 150 muestras—, admirado por epígonos tan ilustres como Richard Ford, debido a su combinación de extrema minuciosidad en las descripciones y el ritmo único de sus diálogos, que suenan a la Irlanda de verdad, la rural, por los cuatro costados. A este respecto Daniel Morales, traductor de este conjunto de cuentos memorables, destaca en su epílogo el hecho de que O’Connor pensaba que los cuentos debían tener «el tono de la voz de una persona al hablar», y es en esa tradición oral del storytelling donde encuentran su sitio las piezas breves e inmensas del escritor irlandés.
La etiqueta de «Chéjov irlandés» puede sonar excesiva o alegremente dispensada, pero fue nada menos que W. B. Yeats quien dijo de este autor que estaba haciendo por Irlanda lo que el escritor ruso había hecho por su país. Y ciertamente la capacidad de Frank O’Connor (Cork, 1903 – Dublín, 1966) para indagar en los recovecos morales de una sociedad marcada por el recato y las convenciones, su sutileza naturalista a la hora de reflejar las humanas pasiones de sus personajes sin entrar a juzgarlos, está al alcance de muy pocos. En 1931 publicó su primer libro de relatos bajo el mismo e irónico título de esta recopilación que ahora nos trae en español La Navaja Suiza, y que encabeza el volumen. Inspirado por Isaac Babel, se trata de uno de los mejores cuentos antibelicistas de todos los tiempos, donde retrata la ejecución de dos soldados británicos a manos del ejército republicano irlandés durante la Guerra de Independencia —en la que el propio autor luchó— y coloca algunas sentencias demoledoras en boca de sus personajes: «Los capitalistas pagan a los curas para que te hablen sobre el otro mundo, de manera que no te des cuenta de lo que esos bastardos andan tramando en este». Así se abre una colección cuyo escenario es una Irlanda encogida por el férreo catolicismo y en la que O’Connor, profundo conocedor de su historia, sus mitos y sus hitos artísticos, acierta a reflejar el contraste entre la ortodoxia religiosa de la nación y los nuevos hábitos de la sociedad moderna: «Tú crees en todo ese ridículo cuento de hadas sobre Eva y el Edén y la manzana. Pues escúchame bien, compadre. Si tú tienes derecho a creer en semejante estupidez, yo tengo derecho a creer en la mía, y la mía es que la primera cosa que tu Dios creó fue un maldito capitalista, con su moral y su Rolls-Royce y todo». Saludamos, por tanto, el acontecimiento que supone el hecho de verter por primera vez a nuestro idioma este absoluto clásico del género —un género en el que su autor empezó a trabajar con apenas doce años de vida y del llegó a producir más de 150 muestras—, admirado por epígonos tan ilustres como Richard Ford, debido a su combinación de extrema minuciosidad en las descripciones y el ritmo único de sus diálogos, que suenan a la Irlanda de verdad, la rural, por los cuatro costados. A este respecto Daniel Morales, traductor de este conjunto de cuentos memorables, destaca en su epílogo el hecho de que O’Connor pensaba que los cuentos debían tener «el tono de la voz de una persona al hablar», y es en esa tradición oral del storytelling donde encuentran su sitio las piezas breves e inmensas del escritor irlandés.
Trío, de Johanna Hedman (Gatopardo)
 «Dan un paseo. En la calle todos se mueven lentamente, como si el calor convirtiera el aire en un objeto físico que hay que empujar para poder avanzar. La humedad presiona la piel y se adhiere como una película brillante, lo cual le hace pensar en los protectores de plástico en las pantallas de los nuevos dispositivos electrónicos, y se frota un brazo como si buscara la pestaña para quitar la humedad». Esta mezcla de lirismo nada afectado y de sensibilidad contemporánea, pero a la vez atemporal, para las metáforas, es una de las marcas de estilo de Johanna Hedman (Estocolmo, 1993) en su irresistible ópera prima. Traducida ya a varios idiomas, Trío es el retrato de una relación veinteañera de tres puntas, con todos los desequilibrios que genera ese número impar, especialmente cuando comparece, como en este caso, la diferencia de clases. Un relato que capta la intensidad de las emociones a esa edad en la que el deseo y el asombro, pero también el desconcierto, se funden en una misma cabeza, en un mismo cuerpo, ansiosos por ser descubiertos. Los años, más bien melancólicos, en los que toma forma nuestra educación sentimental y en los que se aprende (o no) a convivir con la propia soledad, con todo aquello que no llegaremos a expresar y con el vértigo de la intimidad: lo que supone mirarse desnudos cuando aún provoca cierto extrañamiento. Desarrollada entre diversas capitales del mundo y a lo largo de tres partes, en una forma de transmitir la desubicación y la fragmentación vital de sus personajes, el debut de Hedman aborda también un tema tan obsesivo actualmente como el de la identidad, el reto de hacerse hueco en una sociedad donde todos reclaman su foco de atención: «Repetía mi nombre despacio, rápido, cambiando el énfasis cada vez, hasta que el nombre se convertía en una palabra desconocida de un idioma extraño, e intentaba desesperadamente que las sílabas y las letras encajaran conmigo». Recuerda a Sally Rooney en su sutil trazo de la psicología y la delicadeza de estas almas en construcción, que se debaten entre la entrega ciega y el desamparo. Pero también podría advertirse en estas prometedoras primeras páginas de la joven autora sueca algo de Jules y Jim de Truffaut (y de Henri Pierre Roché) o de El fuego fatuo de Malle (y de Pierre Drieu la Rochelle), ese cierto aire sofisticado y existencial de la juventud encuadrada por la nouvelle vague: «Alguien le acaricia el brazo, no ve de quién es la mano, ni le importa. Piensa que si extendiera las manos, sus palmas tocarían algún material invisible que lo separa de los demás». Una escritora a seguir.
«Dan un paseo. En la calle todos se mueven lentamente, como si el calor convirtiera el aire en un objeto físico que hay que empujar para poder avanzar. La humedad presiona la piel y se adhiere como una película brillante, lo cual le hace pensar en los protectores de plástico en las pantallas de los nuevos dispositivos electrónicos, y se frota un brazo como si buscara la pestaña para quitar la humedad». Esta mezcla de lirismo nada afectado y de sensibilidad contemporánea, pero a la vez atemporal, para las metáforas, es una de las marcas de estilo de Johanna Hedman (Estocolmo, 1993) en su irresistible ópera prima. Traducida ya a varios idiomas, Trío es el retrato de una relación veinteañera de tres puntas, con todos los desequilibrios que genera ese número impar, especialmente cuando comparece, como en este caso, la diferencia de clases. Un relato que capta la intensidad de las emociones a esa edad en la que el deseo y el asombro, pero también el desconcierto, se funden en una misma cabeza, en un mismo cuerpo, ansiosos por ser descubiertos. Los años, más bien melancólicos, en los que toma forma nuestra educación sentimental y en los que se aprende (o no) a convivir con la propia soledad, con todo aquello que no llegaremos a expresar y con el vértigo de la intimidad: lo que supone mirarse desnudos cuando aún provoca cierto extrañamiento. Desarrollada entre diversas capitales del mundo y a lo largo de tres partes, en una forma de transmitir la desubicación y la fragmentación vital de sus personajes, el debut de Hedman aborda también un tema tan obsesivo actualmente como el de la identidad, el reto de hacerse hueco en una sociedad donde todos reclaman su foco de atención: «Repetía mi nombre despacio, rápido, cambiando el énfasis cada vez, hasta que el nombre se convertía en una palabra desconocida de un idioma extraño, e intentaba desesperadamente que las sílabas y las letras encajaran conmigo». Recuerda a Sally Rooney en su sutil trazo de la psicología y la delicadeza de estas almas en construcción, que se debaten entre la entrega ciega y el desamparo. Pero también podría advertirse en estas prometedoras primeras páginas de la joven autora sueca algo de Jules y Jim de Truffaut (y de Henri Pierre Roché) o de El fuego fatuo de Malle (y de Pierre Drieu la Rochelle), ese cierto aire sofisticado y existencial de la juventud encuadrada por la nouvelle vague: «Alguien le acaricia el brazo, no ve de quién es la mano, ni le importa. Piensa que si extendiera las manos, sus palmas tocarían algún material invisible que lo separa de los demás». Una escritora a seguir.
Ensayo sobre el estudio de la literatura, de Edward Gibbon (Ediciones del Subsuelo)
 En este momento en que, contra el declive de las humanidades y la ceguera de los avances tecnológicos, algunas obras literarias tratan de volvernos la vista a los clásicos, conviene prestar atención a este texto clave de la Ilustración. Un ensayo crítico y filosófico firmado por el autor de La historia de la declinación y caída del Imperio romano, obra que le traería la fama y que fue concebida en pleno cruce de caminos entre la Declaración de Independencia estadounidense y la Revolución Francesa. 15 años antes de aquello y bajo el influjo de Montesquieu y Tácito, el historiador inglés Edward Gibbon (Putney, 1737 – Londres, 1794) planteaba una tesis que, a contracorriente respecto de la época en que se circunscribía, defendía la relevancia de la antigüedad para entender el revolucionario presente: «El conocimiento de la antigüedad es nuestro verdadero comentario, pero lo que es aún más necesario es cierto espíritu como resultado; un espíritu que no solo nos hace conocer las cosas, sino que nos familiariza con ellas y nos da, al respecto, los ojos de los antiguos». Frente a los enciclopedistas de la época que abogaban por hacer tabula rasa con según qué cuestiones del pasado histórico («nuestro siglo […] se cree destinado a cambiar las leyes de todo tipo»), Gibbon defiende con igual doctitud que apasionamiento una serie de lecturas «de las que podrán extraer los principios del buen gusto y colmar su ocio mediante el estudio de esas preciosas producciones, en las que la verdad no se muestra sino embellecida por todos los tesoros de la imaginación». Por sus páginas desfilan los clásicos greco-latinos, de Virgilio a Aristóteles pasando por Horacio, junto a una serie de eruditos coetáneos cuya influencia, no obstante, ha sido bastante menor con el paso de los siglos (Isaac Casaubon, Tanneguy Le Fèvre o Isaac Vossius). Paradójicamente, las ideas del propio racionalista británico sí llegarían a trascender, aun las expresadas en este Ensayo que alumbró con apenas 24 años, antecediendo a Kant y su Crítica de la razón pura a la hora de redefinir la relación entre Antigüedad e Ilustración. Una obra imprescindible en cualquier biblioteca, que ya epata desde sus primeras líneas, dignas de ser impresas y llevadas a gala por cualquier amparador actual del conocimiento que se precie: «La historia de los imperios es la de la miseria de los hombres. La historia de las ciencias es la de su grandeza y felicidad».
En este momento en que, contra el declive de las humanidades y la ceguera de los avances tecnológicos, algunas obras literarias tratan de volvernos la vista a los clásicos, conviene prestar atención a este texto clave de la Ilustración. Un ensayo crítico y filosófico firmado por el autor de La historia de la declinación y caída del Imperio romano, obra que le traería la fama y que fue concebida en pleno cruce de caminos entre la Declaración de Independencia estadounidense y la Revolución Francesa. 15 años antes de aquello y bajo el influjo de Montesquieu y Tácito, el historiador inglés Edward Gibbon (Putney, 1737 – Londres, 1794) planteaba una tesis que, a contracorriente respecto de la época en que se circunscribía, defendía la relevancia de la antigüedad para entender el revolucionario presente: «El conocimiento de la antigüedad es nuestro verdadero comentario, pero lo que es aún más necesario es cierto espíritu como resultado; un espíritu que no solo nos hace conocer las cosas, sino que nos familiariza con ellas y nos da, al respecto, los ojos de los antiguos». Frente a los enciclopedistas de la época que abogaban por hacer tabula rasa con según qué cuestiones del pasado histórico («nuestro siglo […] se cree destinado a cambiar las leyes de todo tipo»), Gibbon defiende con igual doctitud que apasionamiento una serie de lecturas «de las que podrán extraer los principios del buen gusto y colmar su ocio mediante el estudio de esas preciosas producciones, en las que la verdad no se muestra sino embellecida por todos los tesoros de la imaginación». Por sus páginas desfilan los clásicos greco-latinos, de Virgilio a Aristóteles pasando por Horacio, junto a una serie de eruditos coetáneos cuya influencia, no obstante, ha sido bastante menor con el paso de los siglos (Isaac Casaubon, Tanneguy Le Fèvre o Isaac Vossius). Paradójicamente, las ideas del propio racionalista británico sí llegarían a trascender, aun las expresadas en este Ensayo que alumbró con apenas 24 años, antecediendo a Kant y su Crítica de la razón pura a la hora de redefinir la relación entre Antigüedad e Ilustración. Una obra imprescindible en cualquier biblioteca, que ya epata desde sus primeras líneas, dignas de ser impresas y llevadas a gala por cualquier amparador actual del conocimiento que se precie: «La historia de los imperios es la de la miseria de los hombres. La historia de las ciencias es la de su grandeza y felicidad».
De las cenizas a la vida, de Lucille Eichengreen (Punto de Vista)
 Resulta difícil abordar la lectura de un testimonio sobre el Holocausto sin albergar cierta sensación de estar ante una verdad de sobras conocida y, más aún, asumida. Pero, si estas memorias tienen mucho de revelador a estas alturas del siglo XXI —casi una cuarta parte de vertiginosa centuria llevamos ya—, es acaso porque hemos dado demasiadas cuestiones por sentadas en torno al relato de aquel hórrido suceso y lo que aún nos sugiere sobre el tratamiento de la memoria histórica; sobre anteponer las voces de sus supervivientes a las ya consabidas cifras de quienes no vivieron para contarlo. En el primer grupo se halló Cecilie Landau, verdadero nombre de Lucille Eichengreen (Hamburgo, 1925 – Oakland, 2020), mientras que en el segundo se encontraron su madre y su hermana. La protagonista de estas memorias narra en primera persona sus sucesivas experiencias en el gueto de Lodz, en Auschwitz, en el campo de trabajos forzados de Dessauer Ufer y en los campos de concentración de Neuengamme y Bergen-Belsen, donde finalmente sería liberada, aunque luego hubo de superar la escasez de alimentos y agua, junto con una epidemia de tifus. Con estilo sobrio, frases enfáticas pero contenidas, y sin dramatismos innecesarios porque todo el drama lo puso la Historia, la autora comparte unas vivencias que también incluyen la posterior acusación de antiguos miembros de las SS, motivo por el que sería el blanco de amenazas anónimas. Con una sorprendente —aunque sobrecogedora— naturalidad, Eichengreen describe los rituales de la vejación nazi que fue atravesando en unos interminables años que coincidirían con su adolescencia: «Cinco años antes yo soñaba con fiestas, bailes, chicos y asistir a la escuela de artes. Pero en lugar de fiestas, me enfrenté a asesinatos masivos. En lugar de bailes, a la selección de Mengele. En lugar de la escuela de artes, al arte de la muerte, la deshumanización y la desesperación». Como señala en su prólogo el escritor y periodista alemán Ralph Giordano, «todo formaba parte del proceso intencionado de arrebato de la individualidad y de la dignidad humana». Punto de Vista ha trasladado al español esta obra inédita que se abre con un poético pasaje del Talmud («El pergamino se quema pero las letras ascienden a las alturas») donde acaso podemos entrever la trascendencia de su legado, pues esta también es la historia del «resurgir de las cenizas», su superación de aquella tragedia en una Norteamérica que de algún modo permanecería ajena a la misma durante décadas. El último capítulo narra su viaje a Alemania y Polonia en 1991, medio siglo después de lo vivido, para encontrarse frente a frente con su pasado y detectar más silencio, superficialidad e indiferencia de lo que podía esperar: «Me ponía enferma mirar a los alemanes. Los que eran de mi edad o algo mayores iban bien vestidos, se les veía bien alimentados, sus voces sonaban altas y arrogantes […] Yo era consciente de que estaba siendo muy crítica. ¿Cómo podría ser objetiva?». Imposible que lo seamos.
Resulta difícil abordar la lectura de un testimonio sobre el Holocausto sin albergar cierta sensación de estar ante una verdad de sobras conocida y, más aún, asumida. Pero, si estas memorias tienen mucho de revelador a estas alturas del siglo XXI —casi una cuarta parte de vertiginosa centuria llevamos ya—, es acaso porque hemos dado demasiadas cuestiones por sentadas en torno al relato de aquel hórrido suceso y lo que aún nos sugiere sobre el tratamiento de la memoria histórica; sobre anteponer las voces de sus supervivientes a las ya consabidas cifras de quienes no vivieron para contarlo. En el primer grupo se halló Cecilie Landau, verdadero nombre de Lucille Eichengreen (Hamburgo, 1925 – Oakland, 2020), mientras que en el segundo se encontraron su madre y su hermana. La protagonista de estas memorias narra en primera persona sus sucesivas experiencias en el gueto de Lodz, en Auschwitz, en el campo de trabajos forzados de Dessauer Ufer y en los campos de concentración de Neuengamme y Bergen-Belsen, donde finalmente sería liberada, aunque luego hubo de superar la escasez de alimentos y agua, junto con una epidemia de tifus. Con estilo sobrio, frases enfáticas pero contenidas, y sin dramatismos innecesarios porque todo el drama lo puso la Historia, la autora comparte unas vivencias que también incluyen la posterior acusación de antiguos miembros de las SS, motivo por el que sería el blanco de amenazas anónimas. Con una sorprendente —aunque sobrecogedora— naturalidad, Eichengreen describe los rituales de la vejación nazi que fue atravesando en unos interminables años que coincidirían con su adolescencia: «Cinco años antes yo soñaba con fiestas, bailes, chicos y asistir a la escuela de artes. Pero en lugar de fiestas, me enfrenté a asesinatos masivos. En lugar de bailes, a la selección de Mengele. En lugar de la escuela de artes, al arte de la muerte, la deshumanización y la desesperación». Como señala en su prólogo el escritor y periodista alemán Ralph Giordano, «todo formaba parte del proceso intencionado de arrebato de la individualidad y de la dignidad humana». Punto de Vista ha trasladado al español esta obra inédita que se abre con un poético pasaje del Talmud («El pergamino se quema pero las letras ascienden a las alturas») donde acaso podemos entrever la trascendencia de su legado, pues esta también es la historia del «resurgir de las cenizas», su superación de aquella tragedia en una Norteamérica que de algún modo permanecería ajena a la misma durante décadas. El último capítulo narra su viaje a Alemania y Polonia en 1991, medio siglo después de lo vivido, para encontrarse frente a frente con su pasado y detectar más silencio, superficialidad e indiferencia de lo que podía esperar: «Me ponía enferma mirar a los alemanes. Los que eran de mi edad o algo mayores iban bien vestidos, se les veía bien alimentados, sus voces sonaban altas y arrogantes […] Yo era consciente de que estaba siendo muy crítica. ¿Cómo podría ser objetiva?». Imposible que lo seamos.








