
Si la obra de Sara Mesa tuviera que encuadrarse en un (sub)género, sería el carcelario; literatura de evasión en el mejor sentido: el de la lucha —sobre todo interna— por huir de una existencia pautada, sometida a unos códigos que nadie cuestiona aunque nadie entienda. La protagonista de Oposición (Anagrama, 2025) entra como interina en la administración pública y se plantea ganarse un puesto para toda la vida, al tiempo que siente cómo ese edificio gris la recluye. Sufre de pura inactividad mientras calienta la silla. Como le dice una compañera, «es una vida extraña» la del funcionariado, pero esta novela describe la trampa en que puede convertirse cualquier oficina. Y aunque su tema de fondo sea la burocracia, acaban aflorando muchas de las cuestiones que suelen preocupar a su autora: libertad, autoridad, normalidad, desencanto.
También como en toda su obra anterior, la séptima novela de Sara Mesa está atravesada por una reflexión sobre el lenguaje, en este caso administrativo, un galimatías vacuo en el que «realizar era mejor que hacer y recepcionar mejor que recibir». Frente a ello, su protagonista Sara Villalba (Sada a oídos de los demás, por su frenillo) opone resistencia a través de juegos con palabras desquiciadas y recreaciones del papeleo superfluo. Adoptando el lenguaje sin rodeos de su heroína, la autora conjura su fobia a la sobrescritura, igual que Sada teme que su día a día sea prescindible, carezca de propósito real. Un miedo que conecta con el tema del próximo número de Mercurio: «Ahora me tocaba a mí ser un fantasma, el espectro de un funcionario».
Aunque se resuma como una novela sobre la burocracia, Oposición rompe cualquier expectativa y acaban emergiendo muchos de tus temas habituales. ¿De qué impulso surge esta historia?
A mí la burocracia siempre me ha interesado, ya aparecía de fondo en libros anteriores, en Un incendio invisible, en Cicatriz, en Cara de pan, como sistema artificial desajustado por completo de la vida real, en muchas ocasiones opresor pero a la vez extrañamente fascinante. En Oposición quería abordarlo de frente o, mejor dicho, desde dentro. Aun así, para mí el tema nunca es el lugar de partida. Yo siempre parto de una realidad observada para construir una ficción lo más verdadera posible, por eso lo más importante son los personajes, las cosas que les pasan y por qué les pasan.
Dices que partiste de un material «ingente», aunque terminaste eliminando bastantes páginas. ¿Cómo trabajaste la estructura para que, teniendo de fondo el tedio, se haga tan emocionante?
Me costó mucho trabajo, la verdad; en una primera fase escribí páginas y páginas sin filtro, con montones de observaciones, bocetos de personajes, historias paralelas, etc. La burocracia es tan laberíntica que yo misma estaba entrando en ese laberinto, se me estaba yendo de las manos. Me di cuenta de que tenía que compactar todo ese material dando relieve al viaje emocional de la protagonista, a su historia personal, y conseguir que desde ahí se abarcara la realidad de la oficina, su atmósfera completa, describir el sistema solo con su mirada.
Cuentas que el otro gran reto fue lograr verosimilitud. Al margen de tu propia experiencia como funcionaria, ¿has seguido para esta novela un proceso de documentación especial por tratarse de un entorno tan acotado?
No, yo en general me documento muy poco. Esta vez, más allá de mis propias experiencias y observaciones, escuché con avidez historias sobre funcionarios y administración pública, que en el fondo no hacían más que confirmar mi visión de las cosas. Sí que tuve que documentarme acerca de los expedientes disciplinarios, porque nunca he vivido ninguno de cerca, aunque tampoco buscaba hacer un retrato exacto (es decir, burocrático) de ningún procedimiento concreto.
«Hay una grieta enorme entre la lógica del lenguaje y la de la realidad», leíamos en Un amor, y si hay un asunto que atraviesa tu obra es el de las absurdas convenciones lingüísticas (entre otras), pero aquí esa abstracción del lenguaje parece tener un papel aún más primordial.
El uso del lenguaje es un asunto central en este libro, cómo choca ese lenguaje burocrático, rígido, eufemístico y falsamente objetivo con la expresión real de la gente; ese desajuste refleja el abismo que se extiende entre administración y sociedad. Aquí, más que en otros libros míos, hay juegos de palabras, expresiones equivocadas, frases hechas utilizadas en el lugar erróneo, erratas conscientes, coloquialismos… En algún momento se habla de la incomprensión que a la protagonista le produce toda la jerga administrativa y de la necesidad de traducción; sus poemas dadaístas creo que se entienden mejor que toda la palabrería burocrática.
Dices que has intentado encontrar «un lenguaje propio, desacomplejado y directo», y personalmente he percibido una depuración aún mayor de las frases, que ganan fuerza a base de simplificarse. ¿Te planteaste retos particulares a la hora de dar forma a esta narración?

Hay varios retos, sí, uno tiene que ver con que toda la acción transcurra dentro del mismo edificio, otro con el uso de la primera persona, que ha sido infrecuente en mis libros hasta ahora y que quizá tiene que ver con esa percepción tuya de una mayor simplificación, que no sé si comparto pero que comprendo. Más que a la simplificación, la primera persona obliga al uso de un modo de expresión particular que no tiene por qué coincidir con el mío y que, en cierto sentido, se desnuda de estilo (aunque, en otro sentido, crea un nuevo estilo). La voz de la protagonista es ingenua, directa y un poquito bruta, de ahí el término desacomplejado: yo sentía que en esta novela podía incluir multitud de registros, y que todos cabían.
La protagonista se rebela frente a «los modos de expresión funcionariales», tanto con sus poemas nonsense como con sus reclamaciones inventadas. ¿Dirías que esos actos creativos son la expresión de su toma de conciencia, su forma de reivindicarse a través del lenguaje?
Absolutamente. No lo pensé de esa manera tan teórica y contundente, pero sin duda es la manera que ella tiene de canalizar una creatividad frustrada. Y además introducen humor en el libro, que era algo necesario para escapar del tópico de la oficina gris y mediocre.
El humor que proviene (como en Kafka) del absurdo ha adquirido bastante presencia en tus dos últimas novelas. ¿La comicidad de lo burocrático estaba ya en tu idea inicial, aun evitando la típica caricatura del funcionariado?
Es que hay algo tremendamente cómico en muchas de las cosas que ocurren dentro de una oficina. Es una comicidad trágica, pero puede hacer reír. Imagina, por ejemplo, una sala llena de personas trabajando todo el día en silencio, muy aplicadas y serias, en tareas que no sirven para nada, día tras día, supervisadas por alguien que ni siquiera sabe por qué estan allí ni qué es lo que hacen. Puede ser el escenario de una historia de terror pero también de una comedia. Y al final de todo, es la vida misma.
Como en alguno de tus personajes anteriores, ¿podría considerarse que la curiosidad frente a lo asumido como normal es el superpoder de Sara Villalba? ¿O quizá lo que la libera es esa capacidad adquirida de estar al acecho, atenta a las señales?
Es la curiosidad y la observación atenta (al acecho), y esa peculiar capacidad suya de leer el mundo desde un lado insólito, porque su mirada es muy desprejuiciada, sobre todo al principio; ella no tiene experiencia ninguna y lo que a otros resulta cotidiano y normal en la oficina, a ella le parece llamativo, fascinante o ridículo, según el caso. De algún modo, tiene el talento de señalar al emperador desnudo, aunque no de manera consciente, no siguiendo un plan de disidencia teórico, sino por mera intuición, porque ella es así y no puede ser de otra forma.
Al jefe de negociado número dos se lo describe como un «ser espectral», casi una aparición, y la propia protagonista asume que a ella le tocará ser «el espectro de un funcionario». ¿Tenías en mente las novelas de fantasmas (aun en un sentido amplio) a la hora de recrear esa especie de prisión perpetua o de limbo que puede ser el funcionariado?
En parte huía de ellas, pero al final tienen su presencia. Yo me preguntaba por qué casi todas las novelas que han planteado el tema de la burocracia en la actualidad han utilizado el molde narrativo de la distopía, la ciencia ficción o el género de terror, y quizá sea porque el tema en sí es muy poco llamativo, produce aburrimiento, es difícil describir la monotonía sin ser monótono, como decía David Foster Wallace. Yo quería escribir esta historia desde un marco realista, el mío, el que siempre utilizo, pero aun así hay en la realidad aspectos tan extraños que fue complicado no deslizarse hacia otros terrenos. Aquí hay un fantasma, sí, pero está muy oculto, no todo el mundo lo ve, y eso tal vez es buena señal, porque así son los fantasmas.
Veo tristeza en ese tipo afantasmado y también en un personaje como el de Beni, que ha optado por asumir la farsa. ¿Dirías que un país donde tanta gente (joven y mayor) aspira a ser funcionario es un país hasta cierto punto deprimido?
Es un país asustado, que se adapta y conforma con esa tristeza porque el entorno laboral dominante es muy duro. La burocracia está rodeada de tabúes, uno de ellos es la infelicidad que produce, porque la imagen de los funcionarios es la de privilegiados, pero yo me pregunto en serio qué motiva a las personas a presentarse a una oposición, cuánto hay de decisión vocacional y cuánto de desesperación, y qué piensan realmente, en su fuero interno, los funcionarios de su trabajo. La creencia de que alguien es afortunado por cobrar sin hacer nada parte de la idea de que el objetivo de todo el mundo es conseguir lo máximo posible con el mínimo esfuerzo, pero la realidad humana es mucho más compleja. Uno puede sentir un gran malestar por la poca consideración que se le da. Por sentirse utilizado y despreciado. Por obligarlo a fingir que todo es normal. Por esa sensación de estafa, no solo con uno mismo sino con los demás.
Creo que casi todos tus libros tratan en cierta manera sobre (el miedo a) la soledad, y este también, aunque se centre en el ámbito laboral. ¿Cómo te planteaste el papel que juega esa historia de desamor con Sabina, que supone una de las rupturas del relato y que podría verse como la posibilidad frustrada de crear otro lenguaje, privado o secreto, en ese contexto?
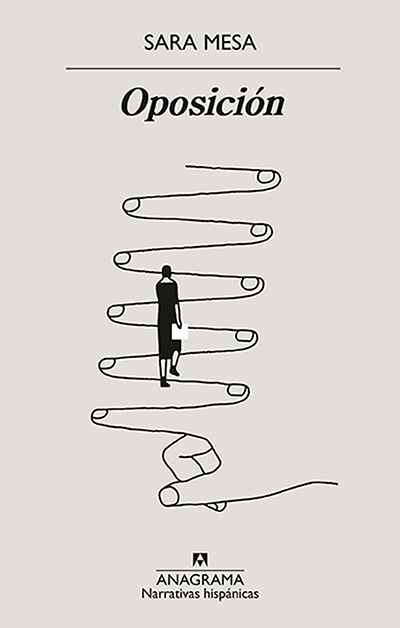 Sabina es alguien que, cuando aparece, representa una promesa, no solo para la protagonista sino también para los lectores; una persona crítica, fresca, divertida, que derrocha vitalidad y belleza. Pero es un espejismo. En realidad, ella no tiene la culpa, es Sada quien pone todas sus expectativas en ella. Es difícil no ser absorbida por la oficina, sus ritos y costumbres, no sucumbir a la monotonía y articular un discurso de autoengaño. A pesar de su discurso teórico, Sabina se amolda pronto, mientras que Sada, que no tiene discurso alguno, no consigue adaptarse. De ahí viene en gran parte la ruptura: de los caminos divergentes que toman.
Sabina es alguien que, cuando aparece, representa una promesa, no solo para la protagonista sino también para los lectores; una persona crítica, fresca, divertida, que derrocha vitalidad y belleza. Pero es un espejismo. En realidad, ella no tiene la culpa, es Sada quien pone todas sus expectativas en ella. Es difícil no ser absorbida por la oficina, sus ritos y costumbres, no sucumbir a la monotonía y articular un discurso de autoengaño. A pesar de su discurso teórico, Sabina se amolda pronto, mientras que Sada, que no tiene discurso alguno, no consigue adaptarse. De ahí viene en gran parte la ruptura: de los caminos divergentes que toman.
La protagonista experimenta en esta novela una metamorfosis (volviendo a Kafka) que la lleva a percibir con otros ojos esas vidas extrañas, como describe Beni la de los funcionarios. ¿Crees que esta novela puede describir las relaciones en cualquier oficina, en tanto que entorno viciado?
Creo que sí, y quiero insistir además en que la burocracia y sus aberraciones no son exclusivas de la administración pública; de hecho, cada vez vivimos más inmersos en montañas de papeleo inútil, piensa en las compañías de teléfonos, en las aseguradoras, los bancos, los comercios, etc. En este sentido fue clave para mí leer el ensayo Trabajos de mierda, de David Graeber, porque comprendí que ese fenómeno tiene una amplitud total, el de las vidas extrañas, como tú dices, que son las de todos. Y por supuesto la oficina como lugar de trabajo tiene una idiosincrasia propia, más allá de las particularidades de su carácter público o privado.
No sé si estoy de acuerdo con eso que se dice en la contracubierta de una mirada «cada vez más desencantada». Personalmente, en la ironía y paradoja del final de la novela veo cierto sentido de rebelión, aunque sea como gesto poético.
La mirada desencantada es la de la voz narradora, desencantada en el sentido de que ella empieza a trabajar con ciertas expectativas e ilusiones y enseguida comprende que ahí dentro no hay posibilidades de realización para ella. De ahí el título del libro: si no una rebelión, que es una palabra que tal vez se queda un poco grande, sí hay oposición, una posibilidad real de disidencia, por pequeña que sea. Aunque no es determinante ni definitiva. Ella misma lo dice: «aún no he terminado». Y eso se relaciona con ese estar alerta, al acecho. Con el no acomodarse.




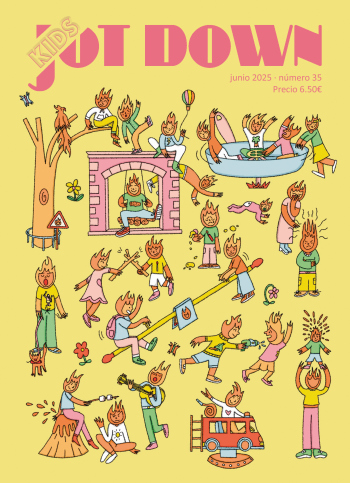


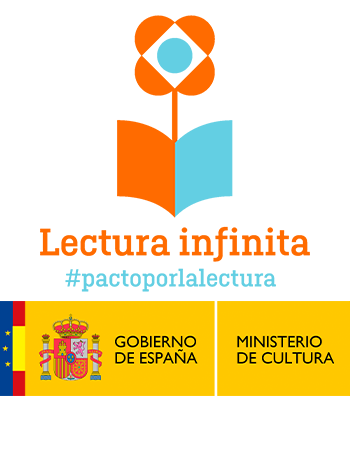
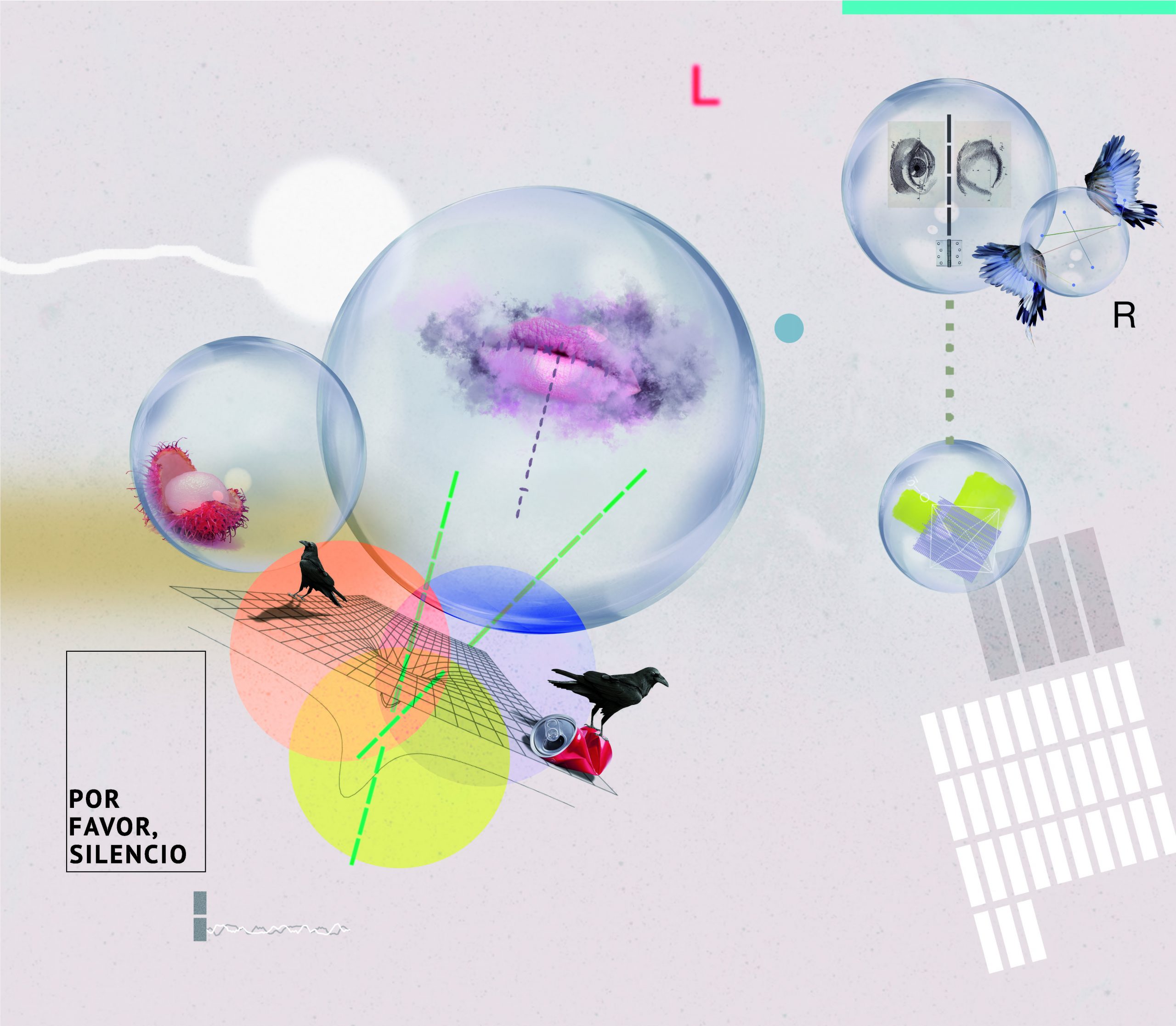
Pingback: Oposición- Sara Mesa | Micronesia en el Cerebelo 2.0
Pingback: Oposición de Sara Mesa « Raul Barral Tamayo's Blog