La carrera de la paz, de Marcos Pereda (Báltica)
 En el momento histórico más insospechado, acaso el menos oportuno para instituir un evento así, nació una carrera ciclista única, muy distinta a cualquier otra, y no por su longitud, por sus etapas o por sus puertos de montaña, sino por lo que tenía de simbólico, su mensaje de entendimiento —aunque solo fuese en un lado de aquel mundo roto—. En 1947, solo tres años después de que los nazis firmaran la rendición, el polaco Zygmunt Eugeniusz Weiss, periodista deportivo, se alió con su colega transfronterizo de profesión, el checoslovaco Karel Tocl (porque «siempre fue cosa reporteril lo de prender sueños entre cenizas») para fundar una competición de selecciones que en el fondo habría de representar el triunfo de lo colectivo y, claro, un sólido hermanamiento socialista de posguerra. «De entre restos de una guerra, tildarnos hijos de la paz. De entre cascotes de un mundo, decirnos heraldos del fraterno. Competición donde la competición es poco importante, donde el ganador de uno cuenta menos que el ganador de muchos», escribe Marcos Pereda (Torrelavega, 1981), experto en el arte de ensamblar ciclismo y vida —sociedad, historia, política…— y en el de narrar historias, tanto reales como ficticias. Para esta ocasión pone toda la frescura y la fuerza de su prosa cadenciosa al servicio de un relato que, bajo el jocoso subtítulo de Rojos sobre ruedas, palomas en maillots, nos gana prácticamente ya en la línea de salida: desde el estreno del certamen, programado en honor del obrerismo mundial un 1 de mayo y con doble itinerario —de Varsovia a Praga, de Praga a Varsovia— a la consolidación de su denominación como Carrera de la Paz al segundo año, incidiendo en el compañerismo y la concordia sobre la victoria individual o la disputa por la clasificación. Si bien de forma paulatina la competitividad y la dureza de este deporte acabarán por tener mayor peso de lo publicitado, la retórica pacifista de la época se plasmó en el mismo reglamento de una carrera que desde su origen «profundiza en la solidaridad internacional entre los deportistas, a la vez que populariza el ciclismo amateur». Como fuere y pese a las buenas intenciones, lo deportivo se iría fundiendo cada vez más con lo político y lo ideológico. Por ejemplo, a la Yugoslavia de Tito no se la ve por allí, tras dos participaciones exitosas, ni casi al conjunto de los ciclistas occidentales, aunque en 1952 ya se había incluido a Alemania, lo cual no deja de ser sorprendente, como señala el autor de esta divertida y muy bien tejida crónica. En sus siguientes capítulos repasa la evolución de la carrera, incluyendo la llegada de los soviéticos, la aparición de ídolos checoslovacos como Jan Veselý y otros ciclistas «pintorescos» de aquel pelotón, la extraña edición en plena Primavera de Praga, la oposición y rivalidad con el Tour de Francia, la participación española —aún bajo el yugo de Franco—, los acontecimientos de los 80 con la perestroika y la caída del Muro, la pervivencia durante casi 60 ediciones y su reconversión final como Course de la Paix, con un formato ya distinto al sueño del que nació: «Magnificencia, grandeza, esa idea pura que se exhibe por media Europa, ese saberse distintos, saberse propios». Con el ritmo de pedalada adecuado para una etapa rompepiernas como es el tema que aborda, que requiere tantas habilidades de escalador como de esprínter, Pereda logra imponer su estilo como reportero dicharachero y culto, hábil evocador de anécdotas impagables acerca de una carrera sui generis que, al menos en lo que respecta a la lectura de este libro, nos hace a todos ganadores y pulverizadores de cronos. Una obra que supone un contundente demarraje sobre otras crónicas épicas y mitificadoras del deporte.
En el momento histórico más insospechado, acaso el menos oportuno para instituir un evento así, nació una carrera ciclista única, muy distinta a cualquier otra, y no por su longitud, por sus etapas o por sus puertos de montaña, sino por lo que tenía de simbólico, su mensaje de entendimiento —aunque solo fuese en un lado de aquel mundo roto—. En 1947, solo tres años después de que los nazis firmaran la rendición, el polaco Zygmunt Eugeniusz Weiss, periodista deportivo, se alió con su colega transfronterizo de profesión, el checoslovaco Karel Tocl (porque «siempre fue cosa reporteril lo de prender sueños entre cenizas») para fundar una competición de selecciones que en el fondo habría de representar el triunfo de lo colectivo y, claro, un sólido hermanamiento socialista de posguerra. «De entre restos de una guerra, tildarnos hijos de la paz. De entre cascotes de un mundo, decirnos heraldos del fraterno. Competición donde la competición es poco importante, donde el ganador de uno cuenta menos que el ganador de muchos», escribe Marcos Pereda (Torrelavega, 1981), experto en el arte de ensamblar ciclismo y vida —sociedad, historia, política…— y en el de narrar historias, tanto reales como ficticias. Para esta ocasión pone toda la frescura y la fuerza de su prosa cadenciosa al servicio de un relato que, bajo el jocoso subtítulo de Rojos sobre ruedas, palomas en maillots, nos gana prácticamente ya en la línea de salida: desde el estreno del certamen, programado en honor del obrerismo mundial un 1 de mayo y con doble itinerario —de Varsovia a Praga, de Praga a Varsovia— a la consolidación de su denominación como Carrera de la Paz al segundo año, incidiendo en el compañerismo y la concordia sobre la victoria individual o la disputa por la clasificación. Si bien de forma paulatina la competitividad y la dureza de este deporte acabarán por tener mayor peso de lo publicitado, la retórica pacifista de la época se plasmó en el mismo reglamento de una carrera que desde su origen «profundiza en la solidaridad internacional entre los deportistas, a la vez que populariza el ciclismo amateur». Como fuere y pese a las buenas intenciones, lo deportivo se iría fundiendo cada vez más con lo político y lo ideológico. Por ejemplo, a la Yugoslavia de Tito no se la ve por allí, tras dos participaciones exitosas, ni casi al conjunto de los ciclistas occidentales, aunque en 1952 ya se había incluido a Alemania, lo cual no deja de ser sorprendente, como señala el autor de esta divertida y muy bien tejida crónica. En sus siguientes capítulos repasa la evolución de la carrera, incluyendo la llegada de los soviéticos, la aparición de ídolos checoslovacos como Jan Veselý y otros ciclistas «pintorescos» de aquel pelotón, la extraña edición en plena Primavera de Praga, la oposición y rivalidad con el Tour de Francia, la participación española —aún bajo el yugo de Franco—, los acontecimientos de los 80 con la perestroika y la caída del Muro, la pervivencia durante casi 60 ediciones y su reconversión final como Course de la Paix, con un formato ya distinto al sueño del que nació: «Magnificencia, grandeza, esa idea pura que se exhibe por media Europa, ese saberse distintos, saberse propios». Con el ritmo de pedalada adecuado para una etapa rompepiernas como es el tema que aborda, que requiere tantas habilidades de escalador como de esprínter, Pereda logra imponer su estilo como reportero dicharachero y culto, hábil evocador de anécdotas impagables acerca de una carrera sui generis que, al menos en lo que respecta a la lectura de este libro, nos hace a todos ganadores y pulverizadores de cronos. Una obra que supone un contundente demarraje sobre otras crónicas épicas y mitificadoras del deporte.
La máquina de proyectar sueños, de Cecilia Szperling (Paripé Books)
 La protagonista de esta narración en sus primeras páginas es una niña aquejada de insomnia, que vaga cada noche por la casa familiar y que se topa con un proyector fantástico con el que alcanza a visualizar la naturaleza de los sueños y de las pesadillas, mientras el resto duerme. Dado que en aquel hogar «una ley impide interrumpir el sueño», la pequeña parece rebelarse contra la orden que nos manda a la cama y nos fastidia esos lúcidos estados de duermevela que aportan otros tonos a la realidad —o como se le quiera llamar—: «¿Cómo será nuestro jardín salvaje de noche? La oscuridad le sienta bien», se plantea la cría. Definida por la propia autora como fábula autobiográfica, la escritora, periodista y activista Cecilia Szperling (Buenos Aires, 1963) nos presenta una fascinante colección de viñetas que fijan la mirada del lector en sus propios recuerdos como puro invento, en una infancia-adolescencia que se extiende extemporánea a modo de sensación perdurable más que de edad o etapa pasajera. Incluso imagina a su hermana menor en el vientre de su madre: «Sé cómo flotar en el líquido tibio, amarillento y pegajoso […] Le hubiera mostrado el mejor aterrizaje del mundo». Concebida en origen para ser leída en un espectáculo escénico junto a la cantante Paula Maffia, este texto híbrido o performático funciona como crónica iniciática a la manera de una bildungsroman delirante y nocturna, que trata de definir el territorio de lo mítico en el registro de lo cotidiano, como si nuestras vidas fueran, por encima de cualquier otra consideración, material para la leyenda o la puesta en escena: «Quiero vivir en el Departamento que no sufre. Que no es como Nuestra Gran Casa con toda su teatralidad de conflictos Chéjov». Una fábula ensoñada, un tratado de sinsabores asociados a la idea de crecer —como mujer—, unas memorias entre la ingenuidad del hogar y el despertar mudo al mundo adulto, a una realidad en la que nunca acaba de encontrar la postura: «¿Qué maravilla busco yo? ¿Ser libre, sin familia? ¿Ver lo que las cosas ocultan, detrás de la apariencia?». A través de una prosa depurada y repleta de nutrientes líricos, la autora argentina nos mueve y conmueve a otro tiempo, otro espacio, una cuarta dimensión de la experiencia que, en el contexto noctámbulo, adquiere un carácter espectral. Hay mucho aquí de los siniestros cuentos de hadas clásicos, que evocan una infancia perversa e inconsciente: «Aunque los cuentos modernos tratan de tapar o disimular la naturaleza cruel de las brujas que cocinan hermanitos y se los comen, igual te la muestran, igual te dicen que esas viejas feas son malas con los niños». A medida que la protagonista crece en el relato, aunque nunca de forma lineal, se aparece el fantasma de la salud mental, de los electroshocks como cura de sus visiones, de la conciencia del propio cuerpo como capacidad —a veces involuntaria— de expresar. Szperling redefine la noción de autoficción para establecer una poética personal y asilvestrada con referencias a la obra de Alfonsina Storni, Gabriela Mistral, Edgar Allan Poe, León Tolstói y Jorge Luis Borges. Una original y compleja exploración de este mundo y de todos los que se nos vienen a la cabeza, como insidiosos fotogramas, en mitad de la noche.
La protagonista de esta narración en sus primeras páginas es una niña aquejada de insomnia, que vaga cada noche por la casa familiar y que se topa con un proyector fantástico con el que alcanza a visualizar la naturaleza de los sueños y de las pesadillas, mientras el resto duerme. Dado que en aquel hogar «una ley impide interrumpir el sueño», la pequeña parece rebelarse contra la orden que nos manda a la cama y nos fastidia esos lúcidos estados de duermevela que aportan otros tonos a la realidad —o como se le quiera llamar—: «¿Cómo será nuestro jardín salvaje de noche? La oscuridad le sienta bien», se plantea la cría. Definida por la propia autora como fábula autobiográfica, la escritora, periodista y activista Cecilia Szperling (Buenos Aires, 1963) nos presenta una fascinante colección de viñetas que fijan la mirada del lector en sus propios recuerdos como puro invento, en una infancia-adolescencia que se extiende extemporánea a modo de sensación perdurable más que de edad o etapa pasajera. Incluso imagina a su hermana menor en el vientre de su madre: «Sé cómo flotar en el líquido tibio, amarillento y pegajoso […] Le hubiera mostrado el mejor aterrizaje del mundo». Concebida en origen para ser leída en un espectáculo escénico junto a la cantante Paula Maffia, este texto híbrido o performático funciona como crónica iniciática a la manera de una bildungsroman delirante y nocturna, que trata de definir el territorio de lo mítico en el registro de lo cotidiano, como si nuestras vidas fueran, por encima de cualquier otra consideración, material para la leyenda o la puesta en escena: «Quiero vivir en el Departamento que no sufre. Que no es como Nuestra Gran Casa con toda su teatralidad de conflictos Chéjov». Una fábula ensoñada, un tratado de sinsabores asociados a la idea de crecer —como mujer—, unas memorias entre la ingenuidad del hogar y el despertar mudo al mundo adulto, a una realidad en la que nunca acaba de encontrar la postura: «¿Qué maravilla busco yo? ¿Ser libre, sin familia? ¿Ver lo que las cosas ocultan, detrás de la apariencia?». A través de una prosa depurada y repleta de nutrientes líricos, la autora argentina nos mueve y conmueve a otro tiempo, otro espacio, una cuarta dimensión de la experiencia que, en el contexto noctámbulo, adquiere un carácter espectral. Hay mucho aquí de los siniestros cuentos de hadas clásicos, que evocan una infancia perversa e inconsciente: «Aunque los cuentos modernos tratan de tapar o disimular la naturaleza cruel de las brujas que cocinan hermanitos y se los comen, igual te la muestran, igual te dicen que esas viejas feas son malas con los niños». A medida que la protagonista crece en el relato, aunque nunca de forma lineal, se aparece el fantasma de la salud mental, de los electroshocks como cura de sus visiones, de la conciencia del propio cuerpo como capacidad —a veces involuntaria— de expresar. Szperling redefine la noción de autoficción para establecer una poética personal y asilvestrada con referencias a la obra de Alfonsina Storni, Gabriela Mistral, Edgar Allan Poe, León Tolstói y Jorge Luis Borges. Una original y compleja exploración de este mundo y de todos los que se nos vienen a la cabeza, como insidiosos fotogramas, en mitad de la noche.
Diez mil elefantes, de Pere Ortín y Nzé Esono Ebale (Reservoir Books)
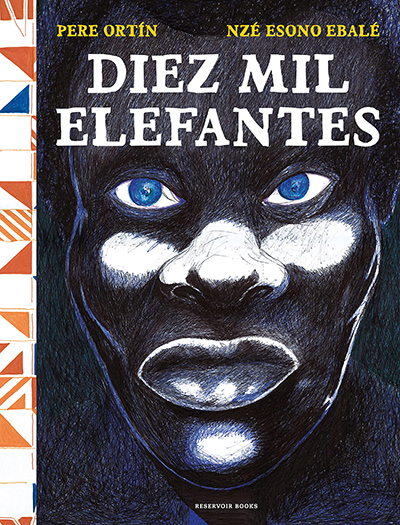 Entre 1944 y 1946, con Franco ya instalado en el poder, la productora Hermic Films puso en marcha una expedición que pretendía retratar para la propaganda —dilecta en la época dictatorial— la vida en la Guinea Ecuatorial española. Seis décadas más tarde, el libro Mbini. Cazadores de imágenes en la Guinea colonial (2006) recopilaba una amplia selección de las más de 5.000 fotografías que aquel equipo, liderado por el cineasta madrileño Manuel Hernández-Sanjuán, se trajo de vuelta. El responsable de aquel volumen editado tras muchos años de investigación, el periodista y también realizador de documentales Pere Ortín (Sagunto, 1968), al que fascinaba aquella hazaña pionera en la exploración de nuestro pasado colonial, así como el material de enorme calidad derivado de ella —pese a su cuestionable origen—, ha querido ahora plasmarlo en una novela gráfica. Experto conocedor del continente africano por su labor al frente de Altaïr Magazine, su argumento parte más bien de otra obra suya, el guion de la película de animación Un día vi 10.000 elefantes (Àlex Guimerà y Juan Pajares, 2015), que muestra la relación de Hernández-Sanjuán con su porteador africano, el anciano Angono Mba, en aquellos años. Convertirlo en narrador de la historia, subvirtiendo así el habitual punto de vista de estos relatos, es uno de sus grandes aciertos, como el de encargar al ilustrador e historietista ecuatoguineano Nzé Esono Ebale (Mikomeseng, 1977), alias Jamón y Queso, su espectacular puesta en escena gráfica, que bebe del estilo exhuberante de Milo Manara, pero también del minimalismo lírico de Shaun Tan. Mediante el dibujo y el collage de fotografías, cartas y mapas, dota al conjunto de un extraordinario colorido alejado de tópicos y lo envuelve en un trazo orgánico que siluetea las figuras como si fueran un recuerdo incompleto de los rostros, los cuerpos y las voces reales. Destacan los continuos juegos con la estructura secuencial, así como algunas grandes láminas que asemejan obras pictóricas de gran formato, prestas para ser admiradas en cualquier museo. Con esos mimbres estéticos, Ortín traslada al lenguaje del cómic sus microrrelatos sobre la expedición y sitúa de fondo argumental la búsqueda de un misterioso lago en el que, según la leyenda, se reunían hasta diez mil elefantes. La obsesión del cineasta español por aquel paisaje ignoto y las aventuras derivadas de ella, los encuentros y desencuentros de ambos personajes, junto con una reflexión sobre la construcción del imaginario de estas memorias y la fascinación por el pasado («un país extranjero», según la cita inicial del escritor británico L.P. Hartley), tejen este retrato de aquella España Negra «lánguida, apacible y algo caótica; desigual, racista y clasista», según señala el autor en su epílogo. Una joya contra la desmemoria histórica y las «verdades inventadas e inventoras de un África en singular que no existe más que en la cabeza de los occidentales», que aquí se ve realzada por la soberbia edición a cargo de Reservoir Books.
Entre 1944 y 1946, con Franco ya instalado en el poder, la productora Hermic Films puso en marcha una expedición que pretendía retratar para la propaganda —dilecta en la época dictatorial— la vida en la Guinea Ecuatorial española. Seis décadas más tarde, el libro Mbini. Cazadores de imágenes en la Guinea colonial (2006) recopilaba una amplia selección de las más de 5.000 fotografías que aquel equipo, liderado por el cineasta madrileño Manuel Hernández-Sanjuán, se trajo de vuelta. El responsable de aquel volumen editado tras muchos años de investigación, el periodista y también realizador de documentales Pere Ortín (Sagunto, 1968), al que fascinaba aquella hazaña pionera en la exploración de nuestro pasado colonial, así como el material de enorme calidad derivado de ella —pese a su cuestionable origen—, ha querido ahora plasmarlo en una novela gráfica. Experto conocedor del continente africano por su labor al frente de Altaïr Magazine, su argumento parte más bien de otra obra suya, el guion de la película de animación Un día vi 10.000 elefantes (Àlex Guimerà y Juan Pajares, 2015), que muestra la relación de Hernández-Sanjuán con su porteador africano, el anciano Angono Mba, en aquellos años. Convertirlo en narrador de la historia, subvirtiendo así el habitual punto de vista de estos relatos, es uno de sus grandes aciertos, como el de encargar al ilustrador e historietista ecuatoguineano Nzé Esono Ebale (Mikomeseng, 1977), alias Jamón y Queso, su espectacular puesta en escena gráfica, que bebe del estilo exhuberante de Milo Manara, pero también del minimalismo lírico de Shaun Tan. Mediante el dibujo y el collage de fotografías, cartas y mapas, dota al conjunto de un extraordinario colorido alejado de tópicos y lo envuelve en un trazo orgánico que siluetea las figuras como si fueran un recuerdo incompleto de los rostros, los cuerpos y las voces reales. Destacan los continuos juegos con la estructura secuencial, así como algunas grandes láminas que asemejan obras pictóricas de gran formato, prestas para ser admiradas en cualquier museo. Con esos mimbres estéticos, Ortín traslada al lenguaje del cómic sus microrrelatos sobre la expedición y sitúa de fondo argumental la búsqueda de un misterioso lago en el que, según la leyenda, se reunían hasta diez mil elefantes. La obsesión del cineasta español por aquel paisaje ignoto y las aventuras derivadas de ella, los encuentros y desencuentros de ambos personajes, junto con una reflexión sobre la construcción del imaginario de estas memorias y la fascinación por el pasado («un país extranjero», según la cita inicial del escritor británico L.P. Hartley), tejen este retrato de aquella España Negra «lánguida, apacible y algo caótica; desigual, racista y clasista», según señala el autor en su epílogo. Una joya contra la desmemoria histórica y las «verdades inventadas e inventoras de un África en singular que no existe más que en la cabeza de los occidentales», que aquí se ve realzada por la soberbia edición a cargo de Reservoir Books.
Soñar con bicicletas, de Ángeles Mora (Tusquets)
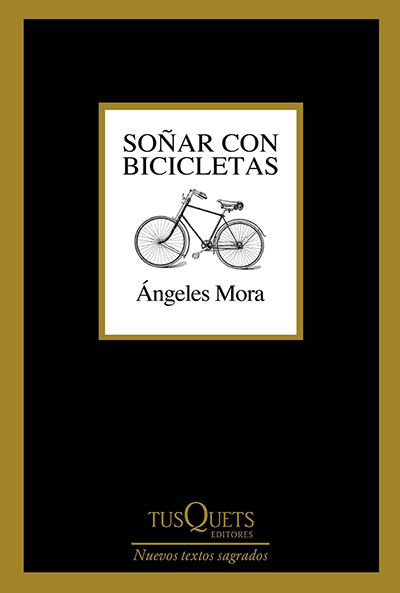 A menudo se ha acusado a la poesía —o sea, a los poetas— de mirarse demasiado en el espejo; de alimentar el ego más que la literatura, que tan difícilmente les provee de alimento más allá de lo espiritual o intelectual. Estemos o no en ese grupo de prejuiciosos contra la ars poetica, convendremos en que el caso de Ángeles Mora (Rute, 1952) es particular, pues su escritura dialoga continuamente con el mundo circundante, acercándose sin exhibición ni red a las cuestiones ideológicas que nos atañen, nos interpelan, de la sociedad contemporánea. De ahí que su búsqueda de la verdad, de una cierta verdad en la belleza del verso, no pase de moda, ni se vea atada a ellas. Tras una especie de miniprólogo donde de algún modo se nos cita («Queriendo mostrar siempre / la cara más brillante de la luna, / como mercurio derramado / temblamos en las noches»), componen este poemario cuatro bloques. En Mi vida secreta, la Premio Nacional de Poesía y Premio Nacional de la Crítica aborda el «fluir y derramarse sin descanso» del tiempo y la memoria hacedora de estaciones, pero también de olvidos, tratando de esclarecer «dónde está el lugar llamado mañana», como en la cita que abre el libro, de Emily Dickinson —autora que es presencia firme y constante en estas páginas—. Recuerda la búsqueda, siendo joven, de una habitación propia «solo para escribir / lo que dentro me hería» y «llevando siempre a cuestas / el peso y los afanes de mi sexo», lo que acaso le ha conferido una mirada de género que permea su escritura, inspirada lo mismo por Alejandra Pizarnik que por Joanne Kyger. La luz del poema defiende la capacidad del arte lírico para transformarnos y dotarnos de visión en la penumbra («en noches desveladas / se me alzaron brillantes / las líneas de aquel libro»), invocando con tal fin a Lorca, Alberti y Machado, a María Teresa León, Concha Méndez y otras autoras del 27 («Hace años que cantaron a la luz, / sabiendo otro cantar, / lo que amaban y no: / se hace historia rompiendo»), a Teresa de Jesús y el monólogo interior de María Zambrano («Mis poemas abren / pequeñas luces / que a mí sola me alumbran / y me bastan»). Underworld se sumerge en una realidad alternativa, tenebrosa y pesadillesca, con imágenes vívidas de aire funesto («Poco a poco / se me helaron las manos, / y desperté ya muerta») en las que lo hórrido soñado puede proceder de la ausencia de lenguaje («Quedarme sin palabras, / ser un libro vacío / en el otoño»), de la falta de libertad o de la sequía de memoria. Finalmente, en El largo adiós y evocando el mítico título de Chandler, encuadran sus versos el dolor y el amor, emociones que tienen algo de sinónimas o de siamesas, y para las que siempre buscamos algún tipo de respuesta —o silencio— y elaboramos fascinantes preguntas en torno a «lo que no vuelve», pues el nuestro «como todos los corazones / está hecho para romperse». La poeta y filóloga cordobesa consolida en este magnífico volumen su compromiso con el verbo, su voz honda que no pretende destacarse pero se significa en la intimidad, en el hacer de este mundo un espacio más habitable tanto en el pensamiento como en esa maravillosa disciplina que es convivir, conversar con el tiempo y con quienes, como nosotros, lo atraviesan, temblando de emoción. Ese es el hechizante trance de la poesía que trasciende: «Aquello no era un libro / y mi cuaderno no era de papel / sino de carne y hueso».
A menudo se ha acusado a la poesía —o sea, a los poetas— de mirarse demasiado en el espejo; de alimentar el ego más que la literatura, que tan difícilmente les provee de alimento más allá de lo espiritual o intelectual. Estemos o no en ese grupo de prejuiciosos contra la ars poetica, convendremos en que el caso de Ángeles Mora (Rute, 1952) es particular, pues su escritura dialoga continuamente con el mundo circundante, acercándose sin exhibición ni red a las cuestiones ideológicas que nos atañen, nos interpelan, de la sociedad contemporánea. De ahí que su búsqueda de la verdad, de una cierta verdad en la belleza del verso, no pase de moda, ni se vea atada a ellas. Tras una especie de miniprólogo donde de algún modo se nos cita («Queriendo mostrar siempre / la cara más brillante de la luna, / como mercurio derramado / temblamos en las noches»), componen este poemario cuatro bloques. En Mi vida secreta, la Premio Nacional de Poesía y Premio Nacional de la Crítica aborda el «fluir y derramarse sin descanso» del tiempo y la memoria hacedora de estaciones, pero también de olvidos, tratando de esclarecer «dónde está el lugar llamado mañana», como en la cita que abre el libro, de Emily Dickinson —autora que es presencia firme y constante en estas páginas—. Recuerda la búsqueda, siendo joven, de una habitación propia «solo para escribir / lo que dentro me hería» y «llevando siempre a cuestas / el peso y los afanes de mi sexo», lo que acaso le ha conferido una mirada de género que permea su escritura, inspirada lo mismo por Alejandra Pizarnik que por Joanne Kyger. La luz del poema defiende la capacidad del arte lírico para transformarnos y dotarnos de visión en la penumbra («en noches desveladas / se me alzaron brillantes / las líneas de aquel libro»), invocando con tal fin a Lorca, Alberti y Machado, a María Teresa León, Concha Méndez y otras autoras del 27 («Hace años que cantaron a la luz, / sabiendo otro cantar, / lo que amaban y no: / se hace historia rompiendo»), a Teresa de Jesús y el monólogo interior de María Zambrano («Mis poemas abren / pequeñas luces / que a mí sola me alumbran / y me bastan»). Underworld se sumerge en una realidad alternativa, tenebrosa y pesadillesca, con imágenes vívidas de aire funesto («Poco a poco / se me helaron las manos, / y desperté ya muerta») en las que lo hórrido soñado puede proceder de la ausencia de lenguaje («Quedarme sin palabras, / ser un libro vacío / en el otoño»), de la falta de libertad o de la sequía de memoria. Finalmente, en El largo adiós y evocando el mítico título de Chandler, encuadran sus versos el dolor y el amor, emociones que tienen algo de sinónimas o de siamesas, y para las que siempre buscamos algún tipo de respuesta —o silencio— y elaboramos fascinantes preguntas en torno a «lo que no vuelve», pues el nuestro «como todos los corazones / está hecho para romperse». La poeta y filóloga cordobesa consolida en este magnífico volumen su compromiso con el verbo, su voz honda que no pretende destacarse pero se significa en la intimidad, en el hacer de este mundo un espacio más habitable tanto en el pensamiento como en esa maravillosa disciplina que es convivir, conversar con el tiempo y con quienes, como nosotros, lo atraviesan, temblando de emoción. Ese es el hechizante trance de la poesía que trasciende: «Aquello no era un libro / y mi cuaderno no era de papel / sino de carne y hueso».








