
Desconfíe de los titulares de otras entrevistas, otras reseñas. Desconfíe, incluso, del propio subtítulo del libro, razonablemente explicativo como procede en un ensayo. Viniendo de la mente y los intereses de Clara Ramas San Miguel (Madrid, 1986), filósofa y exdiputada además de docente y escritora, no podía no haber pensamiento y política. Pero confiando, para empezar, en su título, El tiempo perdido (Arpa, 2024) es un libro «escrito, ante todo, por una lectora» y es un libro «sobre lecturas».
Es un libro sobre la literatura como constatación de la pérdida («Si hay literatura, es porque hay falta») y sobre el lenguaje nacido del abismo («El lenguaje es una cicatriz»). Es un libro sobre la nueva melancolía oscura y sobre lo que hace a una página «literariamente bella» ser una página «políticamente nula». Es un libro sobre la poesía y su capacidad de dar respuestas —o sea, de dar preguntas— y es un libro sobre el amor como declaración de eternidad del sentimiento inaprensible («Tú y Yo del dios bellas ruinas»); reminiscencias del tiempo recobrado, siquiera como escritura rediviva.
Sin pretensiones de estilo pero con un decir estiloso, pegadizo, potente y cadencioso, con tantas muestras de inteligencia como ramalazos de ironía, la autora ha compuesto un ensayo que bebe por igual de la cultura clásica y de la cultura pop. Lecturas variopintas y reveladoras para los (re)lectores que somos nosotros, que nos hablan del poder transformador de la literatura frente al mandato de que todo vuelva a ser como antes. Ya no será como antes. «El tiempo es una herida de la que no se vuelve», dice una de las frases irrepetibles de este libro.
Comentas en las notas que los dos últimos capítulos, que de alguna forma sintetizan el planteamiento de El tiempo perdido, parten de las ponencias que construiste para los ciclos «My Generation» y «Filosofía y viaje». ¿Se halla ahí el origen de este libro?
Sí. El primero fue un ciclo al que me invitaron y en el que teníamos que hablar sobre la idea de generación, y creo que una pregunta que ha estado en el aire en los últimos años en torno a la mía, la millennial, es cómo se relaciona con aquello que sentimos que de alguna forma se ha perdido. Parece que, sobre todo desde el 15-M, la toma de conciencia generacional era un poco este locus de «hemos perdido el bienestar» o «vivimos peor que nuestros padres» o «el contrato social se ha roto»; empezó a dibujarse de una manera muy central esa idea de pérdida. Al mismo tiempo, políticamente veía que había una sintomatología melancólica por la que se pensaba que volviendo a un cierto pasado se podía encontrar la cura a esas heridas en el presente, y eso me preocupaba, porque creo que partir de un sentimiento de pérdida no necesariamente debemos pensar que hay que retornar a un modelo social pasado. Quería compatibilizar la idea generacional de sentir que estamos en un momento de pérdida con una manera diferente de leerlo, que no fuera «volvamos al modelo de bienestar de nuestros padres». Además, por entonces estaba obsesionada con Proust y pensé que, más allá de la crítica política estándar, se podía hacer una conexión literaria interesante con esa idea que tenía su obra de qué significa perder el tiempo y recuperarlo.
Dices que es un libro sobre lecturas. ¿Qué supuso tu encuentro con la obra de Proust (que has leído también a través de otros autores y autoras fundamentales), no solo en términos estéticos, sino de ideas?
Primero lo leí sin mediación ninguna, y me obsesioné tanto que luego intenté devorar y engullir todo lo que había alrededor, pero es cierto: parte de los mejores escritores o filósofos del siglo XX han escrito sobre Proust. Si yo leía a Deleuze, de repente también había escrito sobre Proust, y lo mismo con Anne Carson u otros. El germen original de este libro, la idea que me interesaba en su obra es que, si bien en el propio título ya se habla de algo que se ha perdido y que parece ser que se puede recobrar, eso que se ha perdido y que se podría recobrar no es ningún objeto en particular. Proust no dice «a la busca de la patria perdida» o de la familia perdida o del amor perdido. Parece estar comprendiendo que no hay ningún objeto en concreto, que deseemos o que echemos de menos, capaz de cerrar nuestro sentimiento de pérdida; es decir, que la respuesta a la sensación de pérdida no puede ser una patria, una religión, una familia o un modelo de sociedad sino otra cosa diferente. Esto me interesaba porque de entrada era un golpe en la cara a las lecturas melancólicas que se han hecho en el siglo XXI, que consideran que la solución a nuestra pérdida es un tipo de idea de país, de familia, de valores éticos o religiosos… Para quienes llamo «los nuevos melancólicos» existe un objeto por el que, una vez que lo posees, tu identidad y tu origen quedan cerrados: tienes una idea de país o una idea de familia y ya no sientes esa herida. Mientras que para Proust lo que se pierde y se recobra no es un objeto, sino el tiempo.
Y, según argumentas, esa falta de objeto, o de objetivo, hace que el único camino para interpretar el mundo sea la re-creación literaria.
Para Proust lo único que puedes recobrar propiamente al recobrar el tiempo es la capacidad de contarlo, y me gustaba esa idea de que lo interesante de un país o de una familia es justo eso: contarlos. No hay ningún tipo de vínculo humano que por sí solo tenga sentido si no es en forma de relato, y lo que responde a los melancólicos en la política es que escriben muy mal. Tienen una capacidad muy pobre y muy débil de generar relatos en torno a esos temas. Por otra parte, muchas veces parece que los que se llaman a sí mismos patriotas, por ejemplo, son los únicos que aman la patria, mientras que en Proust hay una idea de lealtad al objeto, si quieres, y lo que nos va enseñando en el libro es que si concibes el objeto de amor como algo que puedes poseer, como una especie de propiedad privada, ese objeto se desvanece. Cuando intentas hacer prisionera a Albertine, se convierte en fugitiva, y creo que eso es lo que hacen los melancólicos: tratan de hacer prisionera a España diciendo «la única idea de España que vale es la mía», y lo que logran es que se pierda España, porque no hay un relato suficientemente amplio y que plasme ese amor a la patria como un relato compartido y que tiene que reescribirse todo el rato. Al final, la única solución de Proust es la escritura; escribir acerca de eso que amamos y que no podemos recuperar como objeto pero sí como deseo, como memoria o como relato.
Como ejemplos en la literatura, dices que obras como Feria o Panza de burro son bellas, pero no porque se deba volver al pueblo sino «precisamente porque ya no se puede volver».
Claro, el tiempo estricto que se ha perdido, la vida propia que Proust está narrando no la va a recuperar. Proust no va a volver a ese momento en el que está con su madre y ella le da el beso de buenas noches, aunque puede contar en qué consistía ese momento o por qué lo necesita. Me parecía sugerente también esta idea de que una mirada políticamente productiva acerca de eso que anhelamos no puede ser desear volver de forma práctica a lo que teníamos: «Como hay una crisis económica, volvamos a como vivían nuestros padres con el pisito y la thermomix». Creo que la solución a ese sentimiento de desamparo no es volver a un modelo de bienestar, casi tardofranquista en algunos casos, sino preguntarnos qué pasados posibles o qué futuros posibles son imposibles con el capitalismo actual y con el neoliberalismo; y precisamente desearlos en tanto que han sido imposibles y tienes que escribirlos e inventarlos todo el rato, porque además los retos que enfrentamos ahora no se pueden solucionar con las respuestas de 1960. Quiero decir que la manera de echar de menos un tiempo no tiene que ser tanto volver a un pasado que ocurrió, sino volver a un pasado que no ocurrió nunca, y que no ocurrió nunca porque es imposible en condiciones capitalistas; y desear unas condiciones de tiempo libre o de abolición del trabajo asalariado o de reparto del trabajo o de salida de la crisis climática; desear un tipo de reparto del tiempo, en definitiva, que no es posible en el capitalismo. Me gusta esta idea de que el tiempo perdido no es uno al que tenemos que volver, sino uno que no ha ocurrido nunca y que por eso podemos seguir deseando.
Es importante ver el origen de esa melancolía, entendida como «monomanía», afección o depresión, en el capitalismo. ¿Crees que hay tratamiento o cura para los melancólicos?
Hay una distinción, que en el libro no se termina de hacer precisa y que quizás hubiera sido útil por lo que voy viendo en entrevistadores y lectores, entre la melancolía, que es de lo que yo hablo, y algún sentido de nostalgia, porque creo que son términos diferentes. Creo que la diferencia importante aquí es que, mientras que el melancólico no es capaz de aceptar, asumir y dejar atrás eso que ha perdido para desear algo diferente, el nostálgico echa algo de menos pero sabe que no va a volver, y ese puede ser un sentimiento bello. Por supuesto que se echa de menos la niñez, pero es que no se puede volver a ser un niño. Todos echamos de menos el origen, el hecho de que hemos perdido el hogar o la infancia o los veranos de la infancia, pero no podemos repetirlos. La diferencia entonces está en si entendemos lo que hemos perdido en tanto que perdido o si pensamos que podemos hacer algo políticamente para volver a un determinado estado de cosas. Ayer, en una presentación, poníamos ejemplos de la cultura popular, y yo me acordé de un capítulo de la serie The Last of Us, que creo que a todo el mundo le gustó bastante: ese en que las dos adolescentes vuelven al centro comercial donde jugaban cuando eran pequeñas, y está todo destruido, con una estética como espectral ochentera. Creo que ahí hay un juego muy bonito, además, entre lo que ocurre dentro de la serie y lo que tú como espectador ves. Ellas dos tienen un momento de reencuentro con lo que fue su amistad en la infancia, sabiendo que no se puede repetir, y menos aún dado que lo que hay ahora es distopía. Echan de menos lo que fueron sabiendo que no van a poder volver a serlo y que tienen que plantear su amistad en coordenadas totalmente diferentes: zombis y fin del mundo. Al mismo tiempo, como espectadores vemos a las adolescentes que nosotros mismos tampoco somos ya. El capítulo plantea el reto de qué hacer como amigas ahora y, sin hacer mucho spoiler, hay una serie de decisiones muy duras que deben tomar ante peligros que nunca han experimentado. Pero no dicen «nuestra amistad ahora vale menos, porque ya no estamos jugando como cuando éramos pequeñas»; es más bien «qué bonito era cuando jugábamos de pequeñas, pero ahora tenemos que tomar decisiones maduras y que llevan nuestra amistad a otro nivel de sacrificio o de valentía». Me parecía una bella metáfora, en el sentido de que este echar de menos cosas que hemos perdido tampoco es una enfermedad que haya que curar. Es fuente de literatura, es todo lo que los poetas han buscado. «Volver a casa», decía Novalis. Pero una cosa es desear estéticamente volver a casa y crear relatos que nos hagan sentir como cuando estábamos en casa, y otra es pensar que eso es un programa político; ahí es donde creo que la melancolía se convierte en enfermedad.
Justamente te iba a preguntar por ese matiz que haces acerca de la melancolía, no tanto como mirada nostálgica al pasado, sino como actitud hacia el futuro.
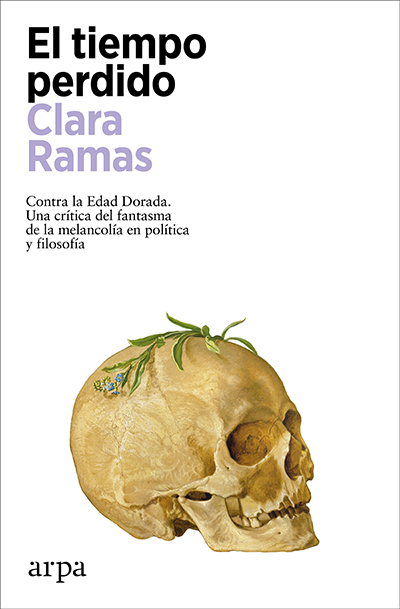 Exacto, la melancolía tal y como yo la critico es completamente impotente hacia el futuro, porque se queda aferrada a su propia herida. Por eso defiendo que también tiene un componente narcisista, porque le importa más su sufrimiento que el objeto en sí mismo. En realidad al melancólico no le importa tanto la patria, ni la religión, ni la familia, le importa su sentimiento de agravio, el hecho de que le hayan quitado lo que él consideraba que era valioso. Él era el único que tenía derecho a decir lo que debe ser una patria, y por eso es incapaz de acoger formas nuevas de mirar al futuro. En cambio, cuando un escritor mira hacia el pasado o hacia el futuro, debe tener un campo de creatividad; para empezar, de lenguaje y estilo: al tratar de narrar esa herida que siente o rediseñar eso que ha perdido, tiene que inventar formas nuevas de contarlo, torsionar el lenguaje, y esa es una labor de creación que tiene que estar abierta al futuro. Otra cuestión importante es aquello que decía un texto del joven Marx sobre que la última fase histórica de un pueblo que está dispuesto a despedirse de su pasado es la comedia. Es una idea de Hegel, en realidad; cuando un pueblo está listo para desprenderse de su pasado y dar el salto hacia algo nuevo, lo último que llega culturalmente es la comedia, porque es el momento en el que puedes reírte de tus dioses para despedirte de ellos y crear otros. Últimamente tengo la sensación, y quizás esto no a toda la gente de izquierdas le guste escucharlo, de que la nueva derecha o esta llamada alt-right lo ha comprendido bien y se está tomando en serio la idea de que estamos en una fase de fin de época y que tiene que ser una fase de comedia, una fase irónica donde reírse de los significados heredados. Creo que han leído bien a Nietzsche y a Marx en este sentido, el de tomarse en serio que estamos en un momento de comedia y despedirse alegremente de los viejos dioses, que es lo que posibilita crear unos nuevos, tener la capacidad creativa de erigir nuevos valores, nuevas metas, nuevos horizontes. La visión melancólica, que está también en la izquierda, no es capaz de ser irónica, se toma a sí misma demasiado en serio, está demasiado aferrada a algo del pasado que no quiere perder. Pero el capitalismo ya te está obligando a perderlo todo, ¿qué quieres ofrecer tú a cambio? Evidentemente, hay ciertas cosas que queremos recuperar, pero no porque las hayamos tenido antes, sino porque el capitalismo no las ha hecho posibles nunca: la verdadera libertad, el verdadero tiempo libre, el tiempo libre para crear el tiempo libre.
Exacto, la melancolía tal y como yo la critico es completamente impotente hacia el futuro, porque se queda aferrada a su propia herida. Por eso defiendo que también tiene un componente narcisista, porque le importa más su sufrimiento que el objeto en sí mismo. En realidad al melancólico no le importa tanto la patria, ni la religión, ni la familia, le importa su sentimiento de agravio, el hecho de que le hayan quitado lo que él consideraba que era valioso. Él era el único que tenía derecho a decir lo que debe ser una patria, y por eso es incapaz de acoger formas nuevas de mirar al futuro. En cambio, cuando un escritor mira hacia el pasado o hacia el futuro, debe tener un campo de creatividad; para empezar, de lenguaje y estilo: al tratar de narrar esa herida que siente o rediseñar eso que ha perdido, tiene que inventar formas nuevas de contarlo, torsionar el lenguaje, y esa es una labor de creación que tiene que estar abierta al futuro. Otra cuestión importante es aquello que decía un texto del joven Marx sobre que la última fase histórica de un pueblo que está dispuesto a despedirse de su pasado es la comedia. Es una idea de Hegel, en realidad; cuando un pueblo está listo para desprenderse de su pasado y dar el salto hacia algo nuevo, lo último que llega culturalmente es la comedia, porque es el momento en el que puedes reírte de tus dioses para despedirte de ellos y crear otros. Últimamente tengo la sensación, y quizás esto no a toda la gente de izquierdas le guste escucharlo, de que la nueva derecha o esta llamada alt-right lo ha comprendido bien y se está tomando en serio la idea de que estamos en una fase de fin de época y que tiene que ser una fase de comedia, una fase irónica donde reírse de los significados heredados. Creo que han leído bien a Nietzsche y a Marx en este sentido, el de tomarse en serio que estamos en un momento de comedia y despedirse alegremente de los viejos dioses, que es lo que posibilita crear unos nuevos, tener la capacidad creativa de erigir nuevos valores, nuevas metas, nuevos horizontes. La visión melancólica, que está también en la izquierda, no es capaz de ser irónica, se toma a sí misma demasiado en serio, está demasiado aferrada a algo del pasado que no quiere perder. Pero el capitalismo ya te está obligando a perderlo todo, ¿qué quieres ofrecer tú a cambio? Evidentemente, hay ciertas cosas que queremos recuperar, pero no porque las hayamos tenido antes, sino porque el capitalismo no las ha hecho posibles nunca: la verdadera libertad, el verdadero tiempo libre, el tiempo libre para crear el tiempo libre.
De entre los ejemplos de melancolía ligados a tendencias actuales, un tema que no abordas directamente y que me tiene muy confuso es la maternidad; sobre todo respecto a la presión extra que ciertas prácticas más auténticas ponen sobre la mujer. ¿Toda esta estética de la crianza natural no tiene algo de melancólica también?
Sí, totalmente. Lo insinúo un poco en el libro, pero es algo en lo que pienso. Percibo cierto riesgo de esencialismo en algunas de estas miradas que, además, se enfatizan mucho en el caso de las mujeres y en su rol de madres, y que vienen a recuperar unos imaginarios tradicionales o naturalizantes en algún sentido. Es algo que me preocupa, lo comento en el libro con la recuperación que hay ahora mismo de Simone Weil y todo el asunto de la defensa de las raíces, cuando creo que el único arraigo que tenemos como seres humanos es tratar de dar palabras nuevas para expresar esa inquietud e inventarla y reinventarla siempre de nuevo. La maternidad o la paternidad, como en la obra de Alejandro Zambra que cito en el libro, es algo que tienes que reescribir todo el rato. Ningún tipo de filiación o ningún tipo de hecho biológico en bruto va a asegurar un tipo de vínculo o de significado para la paternidad o la maternidad, sino que esa historia se tiene que construir como vivencia compartida y como relato. Todos estos imaginarios de carne, de piel, de naturaleza, me parecen peligrosamente esencialistas, y veo en el feminismo una deriva hacia eso que me preocupa.
Es que a veces se tratan de adoptar en el presente visiones que han funcionado en épocas anteriores, pero el contexto ha cambiado mucho.
Claro, como el capitalismo tiene este carácter disolvente y acelerado, una reacción inmediata puede ser buscar la salida en modelos anteriores. Pero es que esos modelos ya no pueden importarse al presente tal y como fueron en ese momento.
Comentas en tu libro cómo el marketing se vale de las tendencias melancólicas. ¿También la literatura puede servir para alimentar esas fantasías de melancolía?
Evidentemente el capitalismo lo convierte todo en mercancía, también este sentimiento de pérdida y de anhelo. Lo que se hace es producir una especie de pastiche hecho a medida de ese sentimiento de angustia en el presente y proyectarlo sobre otras décadas, que en el caso de Estados Unidos son los años 50 y aquí podrían ser los años 80, y que no responde tanto a lo que esas décadas efectivamente fueron, sino al sentimiento de pérdida actual. El problema es que lo que se crea, con las técnicas del marketing, son objetos de consumo. Pero si se utilizan estas estéticas retro como experimento literario, es un recurso como otro cualquiera. Muchas veces incluso la ciencia ficción las utiliza, y aunque represente futuros supuestamente muy lejanos, lo hace mezclando también elementos del pasado. Hay una escena que me gusta mucho, por ejemplo, en Blade Runner 2049, donde tenemos el típico futuro distópico pero de repente entran en un casino y hay una especie de hologramas de los años 50 en Hollywood, con Marilyn Monroe, Elvis Presley y tal. Es muy bonito porque está jugando con un futuro que ni siquiera puede ser y ya podemos concebir lo alejado que está, y al mismo tiempo con estas imágenes del pasado que están ahí casi como fantasmas. Me gusta esa idea de tiempo interrumpido no lineal y de posibilidades u objetos del pasado que perviven en el presente, pero no tal y como fueron una vez, sino rotos o glitcheados, deformados. Se juega con la discontinuidad al mostrar cómo en todo presente hay heridas de pasados que no pudieron ser y cómo en todo futuro hay fantasmas de cosas que no pudieron ser. El propio Marx es el creador de la mejor metáfora literaria, seguramente, del siglo XIX, cuando dice aquello de «un espectro recorre Europa». ¿Por qué llama espectro a la idea de comunismo? Pues porque no está ahí directamente, sino que nos amenaza, en una zona liminal entre el ser y el no ser, que es la de lo fantasmal. Y por mucho que haya habido, podríamos añadir nosotros, intentos de comunismo en el siglo XX, su espectro sigue vivo en la medida de aquello que pudo ser y no fue. Me parece un recurso literario valioso para traer futuros perdidos o pasados imposibles, pero tengo más reparo cuando se convierte en una mercancía de consumo inmediato.
Decías que este proyecto parte de la idea de un sentimiento generacional y, por tu labor de profesora en la Complutense, estás en contacto diario con la generación actual de jóvenes. ¿Cómo crees que este asunto de la melancolía cala en ellas y ellos?
Sí que hay algo de esa retromanía y una cierta oleada de revivals: miran películas, estéticas de internet, videojuegos, animes o lo que sea, que nunca vivieron. Pero creo que tienen más lucidez que nosotros por su desesperanza absoluta respecto del futuro. Viven en un no futuro, en una ausencia total de perspectiva o posibilidad de futuro, desde la que no pueden ser tan ingenuos como para pensar que la solución es volver a lo de antes. Esa desesperanza puede ser el primer paso para pensar algo útil, que es preguntar verdaderamente al capitalismo qué les está ofreciendo. Ellos han renunciado a su futuro, se lo han entregado, y ¿qué obtienen a cambio? Creo que esta pregunta tiene que plantearse con toda su radicalidad, y que esta generación joven quizás está más preparada para hacerla que nosotros, porque ven que esta idea de progreso y futuro para todos, que el capitalismo había defendido hasta el estado del bienestar pero que en los años 80 se había reinventado de alguna manera con el neoliberalismo, ahora ya no existe. Ahora los únicos utópicos que miran a un futuro de invenciones son Elon Musk y cuatro superricos más que están pensando en coger una nave espacial, en pirarse a no sé dónde o en ponernos implantes en el cerebro. Pero para la gente normal no hay una promesa de prosperidad.
El propio Žižek, de quien en parte extraes la noción de melancolía, dice en su último libro (Demasiado tarde para despertar) que, para cambiar el futuro, deberíamos primero cambiar nuestro pasado, reinterpretándolo para que se abra hacia un horizonte diferente.
Absolutamente. Cuando antes planteaba esa idea de futuro como espectro, el correlativo es que el pasado no ha terminado de pasar todavía y que tenemos que seguir desenterrando en el pasado posibilidades que no están caducas o anhelos que no se han podido cumplir y que siguen vivos en esa medida. Entonces estoy totalmente de acuerdo: para plantear la idea de un futuro por venir hay que redescubrir un pasado que no ha terminado de pasar todavía. El pasado ni siquiera ha pasado, dice la famosa frase de Faulkner.
Hay una reflexión (basada en otra de Adorno sobre Hegel) que me ha parecido muy reveladora: «No debemos preguntar qué significa Proust para nosotros», escribes, sino «qué significamos nosotros ante Proust». Me ha hecho pensar en lo interesante que sería cambiar el sentido de la crítica literaria, para (auto)cuestionarnos más que opinar.
Creo que la tarea de la crítica literaria, o en general de la lectura, no es proyectar nuestras opiniones o juicios previos sobre la obra, sino que se reconozca que la obra tiene una suerte de vida propia y que tiene respuestas, incluso a preguntas que ni siquiera nos hemos planteado previamente. La operación de leer supone, y es una idea también proustiana, estar dispuesto a dejarse transformar por la obra, invertir esa relación entre sujeto y objeto: la obra no es un objeto que consumo y metabolizo siendo sujeto, sino que leyendo estoy a la espera de lo que esa obra tiene que decirme; y me dice algo creando un acto de intimidad conmigo. Dice Hilary Leichter, en un texto muy bonito que cito en el libro, que la lectura es un acto de intimidad con la obra. Como en todo acto de intimidad, no puedo llegar a un encuentro íntimo presuponiendo que el otro se calla y yo tengo todo que decir; tiene que haber un intercambio bidireccional donde sea capaz de dejarme asediar y seducir por el otro. Pues creo que la lectura y la crítica literaria se deben parecer bastante a un encuentro íntimo de este tipo, a dejarnos seducir y abordar por la obra, que está viva y tiene sus propias lógicas.
Dices que la respuesta a los dilemas del tiempo no está en politólogos o historiadores; «más bien hay que leer a algunos filósofos, pero sobre todo a algunos poetas». Y son varios los que se hallan en estas páginas, pero me ha llamado la atención que varios son románticos (y quizá bastante dados a la melancolía): Hölderlin, Keats, Schiller. ¿Qué claves puede tener la poesía en este misterio del tiempo perdido?
Aunque estos autores sean considerados románticos, creo que ahí habría mucho que hablar, y desde luego lo que a mí me interesa cuando los cito es precisamente lo que tienen de interrupción o de no llegar a consumar nunca del todo esa vuelta a casa. Porque, aunque como alemanes del siglo XVIII y XIX sean grecómanos totales, siempre está de alguna forma la idea de que Grecia ha muerto y no se puede volver a lo que Europa siente que debiera ser su patria y su origen. La poesía está precisamente para recordar ese desgarramiento, pero Hiperión no puede quedarse en Grecia, tiene que salir fuera y volver a la Alemania bárbara moderna. Lo que me interesa de Schiller es la idea de ruina, la idea de que los dioses han huido y ya solo son bellos como ruinas. Y la oda [a una urna griega] de Keats que cito me gusta en tanto que ese beso, esa reconciliación de los amantes, ya lo hemos perdido; como el comentario que hace Anne Carson precisamente sobre el final de este poema y esa idea de que «la belleza es verdad y la verdad, belleza». Ya no estamos en ese momento donde belleza y verdad están unidas. El lenguaje ha estallado en todas sus formas, pero la poesía sirve para mirar y fijar y de esa manera generar una cierta eternidad. Es lo que dice Keats ahí: no podrás besar nunca a la amante pero permanecerás bello para siempre. De alguna manera la poesía trata de decir eso que ya no puede volver a ocurrir en la realidad, pero que permanece detenido en el tiempo como desgarramiento. Como ese poema de Emily Dickinson: «Te contaré cómo el sol ha salido». No puedes hacer que el sol salga, pero puedes contarlo. La poesía cuenta eso que ha quedado atrás y de esta manera lo hace eterno, pero siendo conscientes de que no es nuestro. No podemos poseer un amanecer, no podemos poseer a los dioses, no podemos poseer el amor, no podemos poseer la belleza, pero podemos admirarla; para eso creo que sirve la poesía.
Este es un libro —también— sobre el amor, o incluso sobre amar el amor. «Las personas amadas tampoco contienen el secreto de nuestra mirada hacia ellas», dices resumiendo una de las lecciones de la obra de Proust. ¿Ese conocerse sería el modo de evitar la melancolía en el hecho amoroso?
Cuando una está enamorada, de forma inevitable y aunque no escriba directamente sobre ello, el amor todo lo tiñe. En el libro intento pensar una idea de amor que, en efecto, no repose en la idea del agravio, que no repose en la idea de la propiedad privada y que no repose en la idea del monopolio de la palabra, sino que sea ese acto de intimidad y de apertura al otro. Creo que en este sentido amor y literatura son exactamente lo mismo, porque no puedes tener nunca la última palabra, no puedes poseer del todo al objeto, sino que el objeto se te escapa, te reta, lo amas en tanto que es otro y quieres aferrarlo pero se te está escapando.








