Mascota, de Akwaeke Emezi (Crononauta)
 «Los ángeles no son imágenes bonitas en antiguos libros sagrados, igual que los monstruos no son imágenes feas». Lo equívoco de las apariencias es una de las verdades que encierra esta sensata ficción firmada por Akwaeke Emezi (Umuahia, 1987). Le escritore nigeriane, que en 2021 fue portada de la revista Time como une de sus «líderes de la próxima generación», es conocide sobre todo por su exitoso debut autobiográfico Agua dulce, donde la mitología igbo daba paso a un realismo crudo en torno al trauma de la búsqueda identitaria. Cuenta Emezi que cuando el escritor y artista transcultural Christopher Myers le pidió una novela juvenil, elle se negó y puso la excusa de otros encargos; pero un año después le entregaría una treintena de páginas que fueron el germen de Mascota, por eso le agradece que se preocupe tanto «por jóvenes lectores y los mundos que necesitan». No en vano, desde la editorial Crononauta (siempre atenta al poder de la representación en los relatos) se nos advierte en una nota preliminar que el mundo que plantea esta historia es duro por tratar sobre «las personas más vulnerables de cada hogar», pero que también hay en él «lugar para la esperanza, el amor y la comunidad». Novela que fusiona fantasía y ciencia ficción con cierto componente lírico —Emezi también es poeta—, sus protagonistas son una adolescente trans que usa la lengua de signos y la Mascota del título, un ser con plumas, garras y cuernos pero desprovisto de ojos, emergido de un cuadro pintado por su madre. La narración se sitúa en un momento posrevolucionario, tras la batalla que emprendieron (con cuestionables métodos, al parecer) unos ángeles encarnados contra los monstruos que gobernaban el mundo. «Una cosa que esté pasando pasará, tanto si la miras como si no. Y sí, quizá sea más fácil no mirar. Quizá sea más fácil decir que, como no la ves, no está pasando», escribe Emezi. Le escritore africane, cuyo lugar de residencia son los espacios liminales y la metafísica negra, presenta bajo la apariencia de relato juvenil una reflexión sobre la pérdida de la inocencia, alegoría oscura que saca a la luz a los auténticos esqueletos en el armario de una sociedad que, se supone, ha acabado con la discriminación y la corrupción. Abusos soterrados, pérdida de la conciencia social y de la memoria: «Y sí, la gente olvida. Pero olvidar es peligroso. Con el olvido, regresan los monstruos». Con personajes mayoritariamente de raza negra y una riquísima diversidad de género (expandida por el hecho de que Carla Bataller Estruch traduzca al castellano con absoluto respeto del lenguaje no binario), la narración mística —y siniestra a ratos— de Mascota fluye de manera absorbente y sorprendente, tanto por su cantidad de matices argumentales como por la insólita profundidad de los dilemas morales o sociales que abre. Solo hay un modo de ahuyentar las amenazas a la vida comunitaria, y es el convencimiento sobre su rol en la conquista de la identidad personal: «Somos la cosecha de los demás. Somos de la incumbencia de los demás», se dice en un momento de esta novela, y poco después: «Somos la magnitud y el vínculo de los demás». No está de más recordarlo.
«Los ángeles no son imágenes bonitas en antiguos libros sagrados, igual que los monstruos no son imágenes feas». Lo equívoco de las apariencias es una de las verdades que encierra esta sensata ficción firmada por Akwaeke Emezi (Umuahia, 1987). Le escritore nigeriane, que en 2021 fue portada de la revista Time como une de sus «líderes de la próxima generación», es conocide sobre todo por su exitoso debut autobiográfico Agua dulce, donde la mitología igbo daba paso a un realismo crudo en torno al trauma de la búsqueda identitaria. Cuenta Emezi que cuando el escritor y artista transcultural Christopher Myers le pidió una novela juvenil, elle se negó y puso la excusa de otros encargos; pero un año después le entregaría una treintena de páginas que fueron el germen de Mascota, por eso le agradece que se preocupe tanto «por jóvenes lectores y los mundos que necesitan». No en vano, desde la editorial Crononauta (siempre atenta al poder de la representación en los relatos) se nos advierte en una nota preliminar que el mundo que plantea esta historia es duro por tratar sobre «las personas más vulnerables de cada hogar», pero que también hay en él «lugar para la esperanza, el amor y la comunidad». Novela que fusiona fantasía y ciencia ficción con cierto componente lírico —Emezi también es poeta—, sus protagonistas son una adolescente trans que usa la lengua de signos y la Mascota del título, un ser con plumas, garras y cuernos pero desprovisto de ojos, emergido de un cuadro pintado por su madre. La narración se sitúa en un momento posrevolucionario, tras la batalla que emprendieron (con cuestionables métodos, al parecer) unos ángeles encarnados contra los monstruos que gobernaban el mundo. «Una cosa que esté pasando pasará, tanto si la miras como si no. Y sí, quizá sea más fácil no mirar. Quizá sea más fácil decir que, como no la ves, no está pasando», escribe Emezi. Le escritore africane, cuyo lugar de residencia son los espacios liminales y la metafísica negra, presenta bajo la apariencia de relato juvenil una reflexión sobre la pérdida de la inocencia, alegoría oscura que saca a la luz a los auténticos esqueletos en el armario de una sociedad que, se supone, ha acabado con la discriminación y la corrupción. Abusos soterrados, pérdida de la conciencia social y de la memoria: «Y sí, la gente olvida. Pero olvidar es peligroso. Con el olvido, regresan los monstruos». Con personajes mayoritariamente de raza negra y una riquísima diversidad de género (expandida por el hecho de que Carla Bataller Estruch traduzca al castellano con absoluto respeto del lenguaje no binario), la narración mística —y siniestra a ratos— de Mascota fluye de manera absorbente y sorprendente, tanto por su cantidad de matices argumentales como por la insólita profundidad de los dilemas morales o sociales que abre. Solo hay un modo de ahuyentar las amenazas a la vida comunitaria, y es el convencimiento sobre su rol en la conquista de la identidad personal: «Somos la cosecha de los demás. Somos de la incumbencia de los demás», se dice en un momento de esta novela, y poco después: «Somos la magnitud y el vínculo de los demás». No está de más recordarlo.
El verbo se hizo sexo, de Ramón J. Sender (Contraseña)
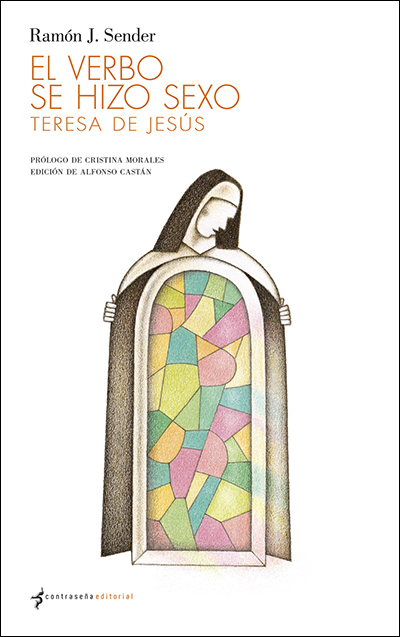 Publicado originalmente en el año 1931, el libro que tenemos entre manos caería en el olvido, tras dos prontas reimpresiones, hasta esta recuperación por parte de la editorial zaragozana Contraseña, uno de los acontecimientos editoriales del otoño. Quizá porque la escribió con apenas treinta años y porque no recibió demasiados halagos, siendo considerada como una obra menor en su prestigiosa trayectoria, Ramón J. Sender (1901-1982) pareció renegar de ella más tarde, pero sin duda merece este rescate. En primer lugar, porque el personaje de Teresa de Jesús no ha perdido un ápice de su vigencia en estos casi cien años, más bien al contrario (como demuestran la polémica obra teatral de Paco Bezerra o el biopic dirigido por Paula Ortiz). Pero sobre todo porque, como señala en su prólogo a esta edición la escritora Cristina Morales, El verbo se hizo sexo es «una novela con un puesto reservado en la noble tradición artística y filosófica del punk» y cuya figura central despierta la vocación de todos los «escritores renegados». Para la autora de Introducción a Teresa de Jesús (que a su vez prologaba Juan Bonilla, al que aquí agradece que le revelase la existencia de este libro), Sender «normaliza lo blasfemo» en numerosos pasajes de esta modernísima vida ficcionada; pongamos por caso este: «La adoración en el ritual cristiano es el beso, y en su sed de adorar había una sed de besar que de nuevo volvía a turbarla». El autor oscense, en efecto, se aparta adrede de lo biográfico y lo hagiográfico pero también, señalaba al publicarlo, de las equívocas interpretaciones de su legado que se han hecho a lo largo de la historia —de san Juan de la Cruz a Sigmund Freud— como el de una «histérica sexual». Por contra Sender, movido por el «amor crudo, natural, carnal, sin melindres teológicos» de Teresica, se sumerge en «un caso de psicología femenina muy tentador» que descubre la importancia del sexo en el misticismo (que es lo que el corazón al romanticismo, decía) y su divinidad o su «categoría espiritual y egregia» en la obra teresiana: «Al recordar el erotismo excitante del Cantar de los Cantares no lo aplicaba a la idea de Dios, asexuada y sobrenatural, sino a la del Crucificado, triste doliente lleno de atractivos humanos», leemos en estas páginas. Estructurado en cuatro partes, el libro narra de forma libérrima algunos episodios de la existencia terrenal de la santa abulense, a la vez que retrata los conflictos políticos del catolicismo y la España de Felipe II: reescribiendo esa historia desde una perspectiva antimperialista, logra distanciarse también de la narrativa totalizadora de la hispanidad. Lo hace a través de una obra insolente e iconoclasta, de alma libertaria y feminista, sobre el deseo y sus consecuencias, que afectan tanto al espíritu como a la carne. El cuerpo que, como el mundo que la rodeaba y que abandonaba en sus viajes lisérgicos, yacía enfermo, preso, llagado y sucio en sus episodios más sublimes: «Ella se pondría el cilicio, vería resbalar por su piel el rojo rocío de la pasión, la misma sangre que Jesús llevaba cuajada en el rostro y en el pecho». No era cuestión de rebajar la palabra de dios, diría Sender, sino de elevar el sexo a los altares. Amén entonces.
Publicado originalmente en el año 1931, el libro que tenemos entre manos caería en el olvido, tras dos prontas reimpresiones, hasta esta recuperación por parte de la editorial zaragozana Contraseña, uno de los acontecimientos editoriales del otoño. Quizá porque la escribió con apenas treinta años y porque no recibió demasiados halagos, siendo considerada como una obra menor en su prestigiosa trayectoria, Ramón J. Sender (1901-1982) pareció renegar de ella más tarde, pero sin duda merece este rescate. En primer lugar, porque el personaje de Teresa de Jesús no ha perdido un ápice de su vigencia en estos casi cien años, más bien al contrario (como demuestran la polémica obra teatral de Paco Bezerra o el biopic dirigido por Paula Ortiz). Pero sobre todo porque, como señala en su prólogo a esta edición la escritora Cristina Morales, El verbo se hizo sexo es «una novela con un puesto reservado en la noble tradición artística y filosófica del punk» y cuya figura central despierta la vocación de todos los «escritores renegados». Para la autora de Introducción a Teresa de Jesús (que a su vez prologaba Juan Bonilla, al que aquí agradece que le revelase la existencia de este libro), Sender «normaliza lo blasfemo» en numerosos pasajes de esta modernísima vida ficcionada; pongamos por caso este: «La adoración en el ritual cristiano es el beso, y en su sed de adorar había una sed de besar que de nuevo volvía a turbarla». El autor oscense, en efecto, se aparta adrede de lo biográfico y lo hagiográfico pero también, señalaba al publicarlo, de las equívocas interpretaciones de su legado que se han hecho a lo largo de la historia —de san Juan de la Cruz a Sigmund Freud— como el de una «histérica sexual». Por contra Sender, movido por el «amor crudo, natural, carnal, sin melindres teológicos» de Teresica, se sumerge en «un caso de psicología femenina muy tentador» que descubre la importancia del sexo en el misticismo (que es lo que el corazón al romanticismo, decía) y su divinidad o su «categoría espiritual y egregia» en la obra teresiana: «Al recordar el erotismo excitante del Cantar de los Cantares no lo aplicaba a la idea de Dios, asexuada y sobrenatural, sino a la del Crucificado, triste doliente lleno de atractivos humanos», leemos en estas páginas. Estructurado en cuatro partes, el libro narra de forma libérrima algunos episodios de la existencia terrenal de la santa abulense, a la vez que retrata los conflictos políticos del catolicismo y la España de Felipe II: reescribiendo esa historia desde una perspectiva antimperialista, logra distanciarse también de la narrativa totalizadora de la hispanidad. Lo hace a través de una obra insolente e iconoclasta, de alma libertaria y feminista, sobre el deseo y sus consecuencias, que afectan tanto al espíritu como a la carne. El cuerpo que, como el mundo que la rodeaba y que abandonaba en sus viajes lisérgicos, yacía enfermo, preso, llagado y sucio en sus episodios más sublimes: «Ella se pondría el cilicio, vería resbalar por su piel el rojo rocío de la pasión, la misma sangre que Jesús llevaba cuajada en el rostro y en el pecho». No era cuestión de rebajar la palabra de dios, diría Sender, sino de elevar el sexo a los altares. Amén entonces.
El juego de las golondrinas, de Zeina Abirached (Salamandra Graphic)
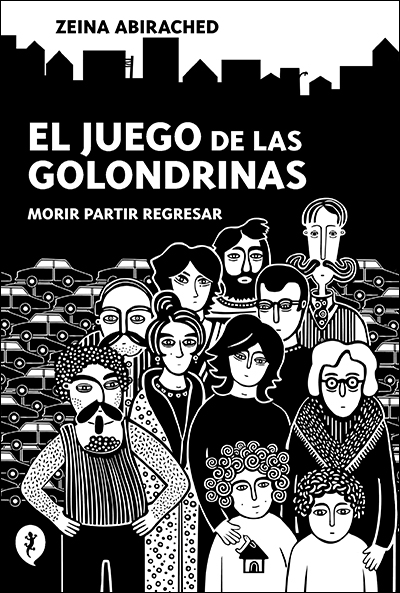 En un momento de escalada exponencial de las protestas sociales en Irán, hasta el punto de que se habla ya del inicio de una revolución por las restricciones de los derechos de las mujeres, no puede resultar más oportuna esta nueva edición ampliada que nos trae Salamandra Graphic de un clásico —aunque de solo quince años— sobre la historia reciente de aquel país. Publicado en 2007, El juego de las golondrinas es un cómic de no ficción que, demostrando el potencial de este formato para la transmisión de la memoria histórica y colectiva, proporcionó reconocimiento internacional a la historietista libanesa Zeina Abirached (Beirut, 1981). A través de sus recuerdos personales, nos sitúa en plena guerra del Líbano, año 1984: un grupo de vecinos —galería de personajes pintorescos— se cobija de los bombardeos y los francotiradores en una casa de Beirut, compartiendo su propio relato de vida, sus temores y sus ilusiones. De este modo, la autora yuxtapone un microcosmos de aire neorrealista a una realidad exterior hostil y violenta, por lo que la tragedia transcurre, en cierto modo, fuera de campo. Así, se mezclan con el horror ciertos detalles de supervivencia cotidiana: «Durante la guerra, regalar fruta o verdura a un vecino era ya un muy buen detalle, pero si además se tomaba uno la molestia de lavarla, ¡eso le otorgaba un valor incalculable!»; como recordándonos que la guerra es, también, la falta de abastecimiento y de esperanzas. Abirached recoge en su trazo la influencia de la ilustración tradicional musulmana: arabescos, frontalidad, geometría, estilo naíf y líneas marcadas que se convierten en vehículo para expresar la monotonía de esas vidas confinadas a la fuerza. La autora iraní, quien de modo inevitable nos trae a la mente a su compatriota Marjane Satrapi, exhibe variados registros y recursos formales basados en un lenguaje gráfico tan rítmico como aventurado, que solo se rompe en su tramo final para dar lugar al epílogo de 2020 añadido en esta edición, un emocionante colofón de poesía visual. En él ahonda en aquel grafiti de las calles de Beirut que le inspiró el título del cómic (y que, aquí lo sabremos, procede de una canción de Alain Souchon que figura en los títulos de crédito de El amor en fuga, de Truffaut), revelador de lo que suponía la vida en una ciudad sitiada por un conflicto civil de quince años, donde los desplazamientos o la simple comunicación eran toda una odisea: «Centinela poético en una ciudad donde muchos se afanaron en borrar todos los vestigios de la historia reciente, ese puñado de palabras frágiles pintadas en azul sobre un muro de hormigón sobrevivieron muchos años». La memoria, como en su posterior Je me souviens, inspirado en la obra homónima de Georges Perec, es el tema principal de El juego de las golondrinas, junto con la territorialidad violentada por alambradas de espino, barriles metálicos, sacos de arena y contenedores que «trazan una nueva geografía»; pero también los espacios (domésticos) de resistencia: hoy, dice la autora, poco a poco «los ciudadanos se están reapropiando del espacio público antaño confiscado». Conviene recordarlo, ahora más que nunca, y recordar esta obra entrañable y dramática, tensa y vibrante, que inspira a alzar el vuelo.
En un momento de escalada exponencial de las protestas sociales en Irán, hasta el punto de que se habla ya del inicio de una revolución por las restricciones de los derechos de las mujeres, no puede resultar más oportuna esta nueva edición ampliada que nos trae Salamandra Graphic de un clásico —aunque de solo quince años— sobre la historia reciente de aquel país. Publicado en 2007, El juego de las golondrinas es un cómic de no ficción que, demostrando el potencial de este formato para la transmisión de la memoria histórica y colectiva, proporcionó reconocimiento internacional a la historietista libanesa Zeina Abirached (Beirut, 1981). A través de sus recuerdos personales, nos sitúa en plena guerra del Líbano, año 1984: un grupo de vecinos —galería de personajes pintorescos— se cobija de los bombardeos y los francotiradores en una casa de Beirut, compartiendo su propio relato de vida, sus temores y sus ilusiones. De este modo, la autora yuxtapone un microcosmos de aire neorrealista a una realidad exterior hostil y violenta, por lo que la tragedia transcurre, en cierto modo, fuera de campo. Así, se mezclan con el horror ciertos detalles de supervivencia cotidiana: «Durante la guerra, regalar fruta o verdura a un vecino era ya un muy buen detalle, pero si además se tomaba uno la molestia de lavarla, ¡eso le otorgaba un valor incalculable!»; como recordándonos que la guerra es, también, la falta de abastecimiento y de esperanzas. Abirached recoge en su trazo la influencia de la ilustración tradicional musulmana: arabescos, frontalidad, geometría, estilo naíf y líneas marcadas que se convierten en vehículo para expresar la monotonía de esas vidas confinadas a la fuerza. La autora iraní, quien de modo inevitable nos trae a la mente a su compatriota Marjane Satrapi, exhibe variados registros y recursos formales basados en un lenguaje gráfico tan rítmico como aventurado, que solo se rompe en su tramo final para dar lugar al epílogo de 2020 añadido en esta edición, un emocionante colofón de poesía visual. En él ahonda en aquel grafiti de las calles de Beirut que le inspiró el título del cómic (y que, aquí lo sabremos, procede de una canción de Alain Souchon que figura en los títulos de crédito de El amor en fuga, de Truffaut), revelador de lo que suponía la vida en una ciudad sitiada por un conflicto civil de quince años, donde los desplazamientos o la simple comunicación eran toda una odisea: «Centinela poético en una ciudad donde muchos se afanaron en borrar todos los vestigios de la historia reciente, ese puñado de palabras frágiles pintadas en azul sobre un muro de hormigón sobrevivieron muchos años». La memoria, como en su posterior Je me souviens, inspirado en la obra homónima de Georges Perec, es el tema principal de El juego de las golondrinas, junto con la territorialidad violentada por alambradas de espino, barriles metálicos, sacos de arena y contenedores que «trazan una nueva geografía»; pero también los espacios (domésticos) de resistencia: hoy, dice la autora, poco a poco «los ciudadanos se están reapropiando del espacio público antaño confiscado». Conviene recordarlo, ahora más que nunca, y recordar esta obra entrañable y dramática, tensa y vibrante, que inspira a alzar el vuelo.
Maleza, de Ferran Garcia (La Fuga)
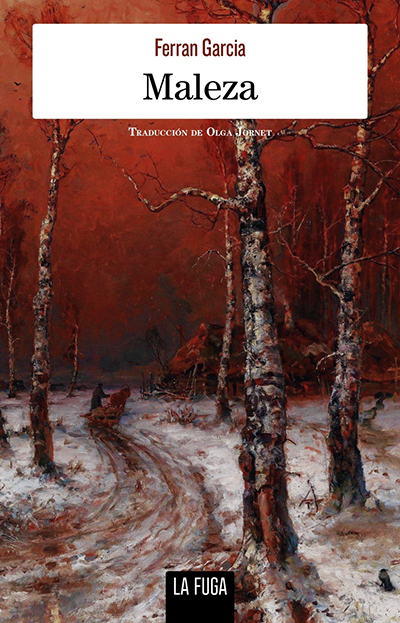 «El daño que se recibe al nacer no se cura, del mismo modo que no se puede limpiar el agua de un pozo envenenado: todo el mal vuelve porque permanece oculto en nuestra sangre. De ahí nuestra certeza en el dolor». Así comienza una novela que desde su inicio apunta alto (o bajo, por la brutalidad de sus imágenes) al evocar libremente el poema Gertrude’s Prayer, de Kipling. Una oscuridad y un malditismo que nutren el paisaje de este western rural o esta bildungsroman bandolera, de tonos góticos y bíblicos, líricos y embarrados. Maleza es, sin duda, una obra de contrastes, empezando por la experiencia precoz de su protagonista, un chico que descubre de golpe la crueldad y el amor, aquí casi sinónimos de una misma realidad doliente y descarnada: «Yo me enfadé porque no eran aquellos unos días para amarse sino para sufrir. Por aquel entonces aún no entendía que follar con quien amas es, a veces, la manera más punzante de sentir el dolor de los demás, como si solo en el amor más intenso se pudiera entender la más grande de las pérdidas». El relato se desarrollará desde su mirada pero también desde la de la naturaleza circundante, testigo mudo de la barbarie humana y no tanto, pues expresa tanto como cualquier ser parlante. La geografía de las Guillerías, en el entorno del Montseny, es la primera clave de una narración ubicada en un territorio mítico pero a la vez materializado en sol, riachuelos, crepúsculo, huellas, ceniza. La segunda es su temporalidad incierta pero acotada entre dos mundos, uno incendiado por las fratricidas guerras carlistas y otro que amenaza con echar más leña al fuego, el de la revolución industrial. La primera novela vertida al castellano de Ferran Garcia (Vic, 1971), quien además de novelista es poeta y cuentista de dilatada trayectoria, se ha convertido en todo un título de culto gracias a su propuesta narrativa sinuosa, fragmentada e imparable, así como el brumoso misterio que preside cada una de sus escenas. Una prosa de cadencia eléctrica, marcada y subyugante, de fraseo corto y (m)oralidad impactante, que no teme adentrarse en la espesura narrativa con una expresividad pasmosa para retratar un legado de violencia atávica y devastadora: hondos tajos, ahorcamientos, cabezas estalladas, mutilaciones, cadáveres putrefactos, escupitajos sobre tumbas, tiras de piel agusanada y charcos de «jugos oscuros» se desparraman por estas páginas de las que —como de un accidente— cuesta apartar los ojos. Novela fronteriza con un pie en Cormac McCarthy y en obras patrias colindantes del abismo, como las de Jesús Carrasco, Fernando Navarro o Antonio Tocornal, aquí las relaciones de sangre (nunca mejor dicho) amedrentan como navajas al sol: «Un padre puede ser la persona más cruel de tu vida, el zarzal que te crece en el vientre y te hace daño, por dentro, cada vez que te mueves». Una obra importante en torno la culpa, arraigada y viscosa como el suelo que pisan sus personajes, sabedores de que «somos un ángel, un demonio y un pozo negro».
«El daño que se recibe al nacer no se cura, del mismo modo que no se puede limpiar el agua de un pozo envenenado: todo el mal vuelve porque permanece oculto en nuestra sangre. De ahí nuestra certeza en el dolor». Así comienza una novela que desde su inicio apunta alto (o bajo, por la brutalidad de sus imágenes) al evocar libremente el poema Gertrude’s Prayer, de Kipling. Una oscuridad y un malditismo que nutren el paisaje de este western rural o esta bildungsroman bandolera, de tonos góticos y bíblicos, líricos y embarrados. Maleza es, sin duda, una obra de contrastes, empezando por la experiencia precoz de su protagonista, un chico que descubre de golpe la crueldad y el amor, aquí casi sinónimos de una misma realidad doliente y descarnada: «Yo me enfadé porque no eran aquellos unos días para amarse sino para sufrir. Por aquel entonces aún no entendía que follar con quien amas es, a veces, la manera más punzante de sentir el dolor de los demás, como si solo en el amor más intenso se pudiera entender la más grande de las pérdidas». El relato se desarrollará desde su mirada pero también desde la de la naturaleza circundante, testigo mudo de la barbarie humana y no tanto, pues expresa tanto como cualquier ser parlante. La geografía de las Guillerías, en el entorno del Montseny, es la primera clave de una narración ubicada en un territorio mítico pero a la vez materializado en sol, riachuelos, crepúsculo, huellas, ceniza. La segunda es su temporalidad incierta pero acotada entre dos mundos, uno incendiado por las fratricidas guerras carlistas y otro que amenaza con echar más leña al fuego, el de la revolución industrial. La primera novela vertida al castellano de Ferran Garcia (Vic, 1971), quien además de novelista es poeta y cuentista de dilatada trayectoria, se ha convertido en todo un título de culto gracias a su propuesta narrativa sinuosa, fragmentada e imparable, así como el brumoso misterio que preside cada una de sus escenas. Una prosa de cadencia eléctrica, marcada y subyugante, de fraseo corto y (m)oralidad impactante, que no teme adentrarse en la espesura narrativa con una expresividad pasmosa para retratar un legado de violencia atávica y devastadora: hondos tajos, ahorcamientos, cabezas estalladas, mutilaciones, cadáveres putrefactos, escupitajos sobre tumbas, tiras de piel agusanada y charcos de «jugos oscuros» se desparraman por estas páginas de las que —como de un accidente— cuesta apartar los ojos. Novela fronteriza con un pie en Cormac McCarthy y en obras patrias colindantes del abismo, como las de Jesús Carrasco, Fernando Navarro o Antonio Tocornal, aquí las relaciones de sangre (nunca mejor dicho) amedrentan como navajas al sol: «Un padre puede ser la persona más cruel de tu vida, el zarzal que te crece en el vientre y te hace daño, por dentro, cada vez que te mueves». Una obra importante en torno la culpa, arraigada y viscosa como el suelo que pisan sus personajes, sabedores de que «somos un ángel, un demonio y un pozo negro».








