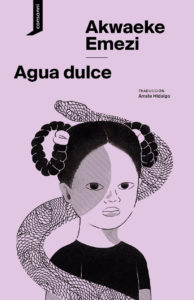 Iniciar la lectura de Agua dulce requiere soltarse, lanzar a un lado los prejuicios, lo más lejos posible, y abrir la cabeza a una historia que empieza por la misma autora. La biografía de la nigeriana Akwaeke Emezi (Umuahia, 1987) causa cierto estupor: escritore (sic) y artista, se dice residente en «espacios liminales» y enmarcada en la metafísica negra «para procesar su encarnación como entidad no humana/ogbanje/descendiente de una deidad». A priori, parece que propondrá una voladura de los cimientos de las estructuras sociales tradicionales, aderezada con pensamiento mágico, pero la historia de Ada, una chica a la que sus experiencias vitales deslizan hacia el precipicio de la enfermedad mental, nace precisamente de esa tradición que sitúa a la mujer como centro de la violencia. La acompañan los conflictos raciales, familiares y el descubrimiento de su identidad sexual.
Iniciar la lectura de Agua dulce requiere soltarse, lanzar a un lado los prejuicios, lo más lejos posible, y abrir la cabeza a una historia que empieza por la misma autora. La biografía de la nigeriana Akwaeke Emezi (Umuahia, 1987) causa cierto estupor: escritore (sic) y artista, se dice residente en «espacios liminales» y enmarcada en la metafísica negra «para procesar su encarnación como entidad no humana/ogbanje/descendiente de una deidad». A priori, parece que propondrá una voladura de los cimientos de las estructuras sociales tradicionales, aderezada con pensamiento mágico, pero la historia de Ada, una chica a la que sus experiencias vitales deslizan hacia el precipicio de la enfermedad mental, nace precisamente de esa tradición que sitúa a la mujer como centro de la violencia. La acompañan los conflictos raciales, familiares y el descubrimiento de su identidad sexual.
La novela, publicada en 2018 como debut literario y traducida ahora al español por Arrate Hidalgo, traza un retrato psicológico de la resistencia postraumática. Hay que darle unas páginas para encajar el arranque, aparcar el escepticismo y atender al testimonio de dos espíritus nacidos de una diosa-serpiente que narran cómo una encarnación defectuosa los atrapa en un pequeño cuerpo imperfecto, como todo lo humano. La causa de que el mundo espiritual y el terrenal mantengan abierta su frontera es un error de los dioses —ay, también se equivocan— al dejar abiertas las puertas que separan ambos. Eso provoca que «les hermanes» —o «nosotres», como se autodenominan— tengan conciencia de su origen y pugnen con su «recipiente» humano. Morir para poder vivir.
Como si cuatro almas diferentes habitaran en una misma cabeza, así recoge Emezi esta historia sobre el trauma y sus consecuencias. A través de esas voces, con las que Ada conversa y la dominan gran parte del tiempo, la autora profundiza en la transformación que las heridas provocan en una joven vulnerable (y vulnerada): en el dolor —el recibido y el que imparte— encuentra la herramienta para procurarse un precario equilibrio vital. El texto se abre en cuatro partes diferenciadas —el inicio, Asughara, ¡Laghach! (volver) y Nzoputa (salvación)— a las que imprime un ritmo constante desde las primeras páginas, cuando su madre se pone de parto en un taxi para lanzarla, sin instrucciones ni apenas acompañarla, a ese loco mundo exterior. En Nigeria, un episodio trágico deja instalada en ella la conciencia de ser alguien responsable de cuidar a otros: la culpa, ese generador de infelicidad, se presenta como elemento fundamental que determinará sus decisiones.
Agua dulce es un relato duro por el que se propaga lo peor del ser humano. Contra eso se revela la protagonista, cuya bondad sucumbe por momentos ante el instinto de supervivencia. La historia viaja de Nigeria a los Estados Unidos, donde se establece para estudiar en la universidad. Hasta allí la conduce una madre ausente durante largas temporadas, tan ausente como el padre que continúa viviendo en la casa familiar. Ada se convierte en una adulta pronto: ingresa en la universidad antes de tiempo, a los 16, y allí las lecciones se acumulan a un ritmo frenético, inasumible. La autora acude a las metáforas para explicar cómo afronta la nostalgia, metabolizada en violencia sin control, un grito literal para que alguien (nadie) acuda en su ayuda. Le sucede en los primeros días de su llegada a un campus universitario norteamericano —la crítica por parte de la autora arrecia en este punto—, un micromundo donde la convivencia no es precisamente fácil para una adolescente. El amor, la amistad y la religión son la trinidad a la que trata de aferrarse para mantenerse a flote; el alcohol, el sexo compulsivo y la autodestrucción, las vías por las que transita a toda velocidad.
Son las voces internas —los espíritus «nosotres» y la protectora Ashugara—, y ocasionalmente la protagonista, quienes relatan las dificultades para reconstruir a una persona rota en lo más hondo, dejando una pregunta en el aire: ¿cuánto daño se puede soportar antes de aceptar la derrota? «No es fácil persuadir a un ser humano de que acabe con su vida», reconoce una de sus identidades. Pese a la crudeza emocional que destila, la autora contiene la escritura, con un lenguaje conciso y explícito. Y como lo que no se nombra no existe, como dijo Steiner y recogió el movimiento feminista, Emezi lo nombra absolutamente todo, sin ahorrar detalles: «Las heridas de sus brazos no lo detuvieron, y el recuerdo de ella sentada en las sábanas gritando, tampoco. No: el chico se folló su cuerpo una y otra vez, aquel día y todos los siguientes, una vez tras otra». Por momentos, dan ganas de cerrar las páginas, con el deseo íntimo de que cesen los golpes, pero la historia es tan potente que empuja a bebérsela de un trago.
La narración exhibe una capacidad extraordinaria para diseccionar el mecanismo psicológico de la disociación, a través de la conversación interna de la protagonista con los seres que la «habitan»: ellos salen en su rescate para hacer soportable lo insoportable, son su escudo frente a momentos de extraordinaria lucidez que la hacen cuestionarse su cordura y pedir ayuda. Y así, como si nada, descendiendo por un vertiginoso caudal literario, el agua dulce acaba convertida en un trago amargo.
| Agua dulce Akwaeke Emezi Trad. de Arrate Hidalgo Consonni (Bilbao, 2021) 248 páginas 19.50 € |









Pingback: Libros de la semana #83 - Revista Mercurio