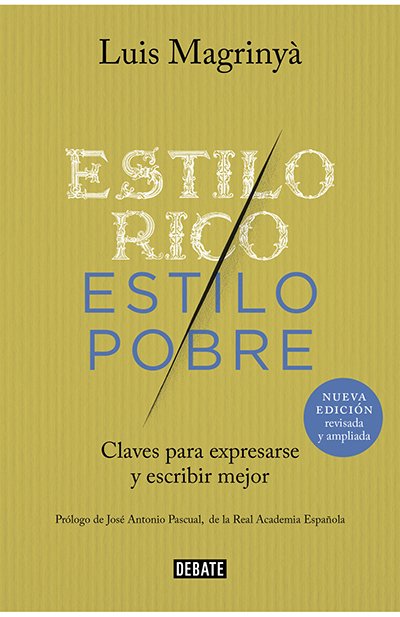 Escribo esta reseña con pies de plomo y más cuidado aún del que suelo tener con los textos que publico, pero también más inseguridad. No puedo quitarme de encima la sensación de estar siendo observado, en cada palabra o en cada giro lingüístico que elijo, por un dios del estilo. Puede que sea mi propia conciencia, el sentimiento de culpa que ha despertado en mí la lectura de Estilo rico, estilo pobre (Ed. Debate, 2022), de Luis Magrinyà. Hay libros que nos cambian la vida, hasta cierto punto, o al menos trastocan la visión que teníamos de las cosas, y este lo ha logrado en mi caso: más que ningún otro, me ha animado a tomar conciencia de algunos vicios de mi profesión, la de periodista, que no son desde luego aquellos de los que más se habla. Tienen que ver con el uso de la lengua, herramienta diaria de este oficio que, sin embargo, no siempre manejamos con el conocimiento y la precisión que se nos presupone después de ejercerlo durante años; casi veinte, en mi caso.
Escribo esta reseña con pies de plomo y más cuidado aún del que suelo tener con los textos que publico, pero también más inseguridad. No puedo quitarme de encima la sensación de estar siendo observado, en cada palabra o en cada giro lingüístico que elijo, por un dios del estilo. Puede que sea mi propia conciencia, el sentimiento de culpa que ha despertado en mí la lectura de Estilo rico, estilo pobre (Ed. Debate, 2022), de Luis Magrinyà. Hay libros que nos cambian la vida, hasta cierto punto, o al menos trastocan la visión que teníamos de las cosas, y este lo ha logrado en mi caso: más que ningún otro, me ha animado a tomar conciencia de algunos vicios de mi profesión, la de periodista, que no son desde luego aquellos de los que más se habla. Tienen que ver con el uso de la lengua, herramienta diaria de este oficio que, sin embargo, no siempre manejamos con el conocimiento y la precisión que se nos presupone después de ejercerlo durante años; casi veinte, en mi caso.
Cuando uno (que se tiene por alguien atento a las cuestiones formales) asume su parte de responsabilidad, la primera reacción es buscar causas externas. Comienzo pensando que enseñanzas como las de este libro deberían formar parte del plan de estudios de la carrera de Periodismo, en lugar de otras materias que ya en su día parecían absurdas. Luego me disculpo recordando la inmediatez que requiere este trabajo diario, la casi nula reflexión que permite el ritmo de los medios de comunicación actuales. Así es imposible que el estilo sea coherente o estimable. Y sin embargo este libro, que no está concebido con el tono autoritario de un manual pero del que se pueden sacar valiosas lecciones, demuestra lo contrario: muchas veces los textos más problemáticos son los más elaborados; esos en los que uno, intentando que luzcan —o lucirse—, se deja llevar por la costumbre o la pereza.
Habida cuenta de que Estilo rico, estilo pobre nace como recopilación de artículos publicados en eldiario.es y El País digital, tiene sentido que el periodismo sea una de sus fuentes principales de ejemplos, pero el autor no obvia los tics literarios que dan pie a una escritura forzada, pedante, inexacta y, en definitiva, poco clara en términos expresivos y hasta meramente comunicativos. El misterio puede ser recurso formal de vez en cuando, pero los usos erróneos que se contagian de unos escritos a otros, en vez de innovar y desafiar la capacidad interpretativa del lector, acaban por dañar la lengua, haciendo de ella un adorno o un hecho azaroso. Es curioso comprobar en las primeras páginas que un autor como Unamuno ya prevenía sobre las asociaciones verbales que nos esclavizan. Más de un siglo después, hay fórmulas que se extienden aunque no tengan correspondencia con lo normativo pero tampoco, y quizá sea lo más grave, con lo corriente en el uso diario.
La lengua no es una realidad inmóvil, desde luego, sino que se construye y va cambiando. De ahí quizá provenga su encanto y la necesidad de «un libro de experiencias» como este, según lo define en la introducción su autor, que además de filólogo y lexicógrafo es escritor y editor, por lo que añade al saber académico el artesano. Magrinyà también es traductor literario, una especialidad donde es fácil evidenciar la diferencia entre lo lingüístico y lo estilístico, que también puede responder a convenciones. Con ese bagaje, se propone analizar las tensiones a las que sometemos la lengua en nuestro empeño por escribir bien, por darle estilo a una narración, un reportaje, un comunicado, una entrevista, una carta… Aquí no se libra nadie, empezando por aquellos a los que denomina «nuevos ricos» del léxico, por su forma de ostentar y dilapidar su capital.
En este sentido, el libro es casi una constante advertencia sobre el peligro de fiarnos demasiado del diccionario, un instrumento que como dice en su prólogo el catedrático José Antonio Pascual, «no es la lengua, sino un imperfecto plano de ella, cuyos datos no siempre son iluminadores». Vuelvo a entrar en escena para confesar que yo mismo he abusado del diccionario y, lo que es aún peor, de los diccionarios de sinónimos online. Lo sigo haciendo; aunque, siendo sincero, espero ir rehabilitándome de esa dependencia. De esta lectura he aprendido que no solo hay que conocer bien el significado de las palabras, sino su uso en comunidad y sus relaciones con otras, que a veces tienen muchas aristas. Para Magrinyà, lo que el estilo ha de lograr en lo escrito no es brillantez, sino «la identificación de lo prescindible», una depuración o un decrecimiento que tenderá a hacer de los textos algo menos rimbombante, menos especial. Por eso uno de los objetivos de esta obra, y a lo que dedica de forma específica su primer bloque, es desenmascarar la «literatura dudosa» que acecha por todas partes.
Fruncir el ceño como estilo (literario) de vida
La primera parte del libro, la que desentraña lo que Magrinyà define como Estilo rico, comienza con un capítulo titulado «Todo el mundo quiere escribir bien», que nos hace conscientes de cómo esta cuestión nos incumbe, seamos más o menos escritores o lectores. La vergüenza que sentías de niño cuando tu padre cambiaba el acento o se hacía el fino al hablar con un desconocido es la misma que aflora en el momento en que notamos un registro pretendidamente formal en avisos o notificaciones cotidianas entre vecinos (en una comunidad en la que se presupone cierta familiaridad). Mientras leía esos ejemplos preliminares, recordé haber leído en una vía pública, hace años, una señal que decía algo así como «Prohibido defecar perros»; fantasía rotulada en placa de aluminio que, al parecer, sigue existiendo. Pero lo importante de estos casos de andar por casa es la conciencia de que todos, en alguna ocasión, nos hemos pasado de correctos hasta que lo que decíamos se convirtió en ininteligible o ridículo. En el día a día, explica el autor, «tenemos tiempo para pensar en escribir bien; menos para pensar en lo que esto significa».
Lo mismo ocurre en el resto de formatos de expresión y comunicación que aquí se analizan, desde los más llanos (foros de internet, blogs y noticias), pero que muchas veces demuestran ambiciones, hasta los a priori más cultos (novelas, ensayos y columnas de opinión), que aspiran a elevar el nivel lingüístico pero desembocan en el nivel vulgar, el de «la metedura de pata, que no está para nada reñido con el de la afectación». Se ve muy claro en la obsesión por los sinónimos y los «variados estropicios» a que da lugar la firme voluntad de no repetir verbos de uso frecuente —y necesario— como tener, hacer o decir, al que se le dedica un capítulo completo, dada su enorme lista de sustitutos en el ámbito narrativo y de variaciones para describir el acto comunicativo, como preguntar. Antes de usar alegremente verbos como poseer, realizar o referir, la pregunta que cabe hacerse es: «¿Quién habla así?».

Estas convenciones, muy presentes en novelas de diversa índole, parecen depender sobre todo de la inseguridad de los autores al echar mano del diálogo como recurso, y de esa especie de horror vacui que se les presenta al dar continuidad o verosimilitud a la conversación. Una ansiedad expresiva que se vuelve visible en palabras «de diccionario» como espetar o mascullar y a las que en cierto modo se han acostumbrado nuestros ojos de lectores, pero que no por ello dejan de chocarnos y sacarnos de lo realmente importante: lo que ocurre, lo que se dice. También se deja ver en imágenes como sacudir la cabeza o tamborilear, que remiten a interpretaciones de lo más confusas. Imaginemos que le contamos a alguien una conversación, ¿en algún momento diríamos que fulanito sacudió la cabeza o frunció el ceño? Seguramente no, porque no es necesario, y desde luego hay formas menos artificiosas de evocar un estado de ánimo o una actitud.
En estos tópicos con casi nula correspondencia con la lengua real, prima la estética sobre el sentido, porque «lo que estamos haciendo en realidad es delatar nuestro gusto por el floripondio, o las rémoras de nuestras redacciones escolares, al anteponer la profusión a la exactitud —recia característica de la literatura patria—». Y ya que hablamos de ella, cabe destacar que muchos de los ejemplos de este bloque y del libro en general son de obras escritas por autores muy conocidos y admirados: tan respetados como Eduardo Mendoza, Javier Marías, Antonio Muñoz Molina, Juan José Millás o Lorenzo Silva; tan comerciales como Arturo Pérez Reverte, Julia Navarro, Carlos Ruiz Zafón, Isabel Allende o Fernando Sánchez Dragó; tan clásicos como Camilo José Cela, Miguel Delibes, Francisco Umbral o Juan Marsé; tan premiados como Elena Poniatowska, José Manuel Caballero Bonald, Cristina Peri Rossi o Rafael Chirbes; tan incontestables como Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares o Mario Vargas Llosa. Es de agradecer que Luis Magrinyà no se crea libre de pecado e incluya fragmentos de sus propias obras de ficción para identificar la mala praxis estilística. Mención aparte merecen, por sus constantes apariciones en estas páginas, los deslices de Jorge Volpi y de la traducción de Patricia Torres Londoño de Honrarás a tu padre (Alfaguara, 2011), de Gay Talese, con los que da la impresión de que se podrían ejemplificar casi todos los casos expuestos.
Volviendo a los medios de comunicación y a lo que Magrinyà llama «periodismo mágico», aquel «que lo sabe todo y además con tendencia a trucarlo con palabras», tampoco se salvan de su ojo crítico los gurús de la profesión como Juan Luis Cebrián y Luis María Ansón. Para definir el estilo rico en este ámbito, el autor recurre a una oportuna cita de David Copperfield, de Dickens: «El sentido o la necesidad de nuestras palabras nos parece secundario si podemos organizar un bonito desfile con ellas». No puedo ocultar la pequeña victoria que para mí ha supuesto el hecho de que este capítulo se abra con un texto de Carlos Boyero, cuyo estilo siempre he aborrecido (a la vez que me indignaba por su visibilidad y la cantidad de fans que parece tener). Pero hay otros colaboradores mediáticos cuyas maneras se cuestionan, de Antonio Lucas a Cayetana Álvarez de Toledo, de Manuel Jabois a Rubén Amón, que han tendido a hacer de lo atmosférico un recurso mal entendido y rancio, incluso aunque se acepte su tono literario más que informativo. «La palabra llama enseguida a otras palabras», dice Magrinyà, «pero algunos sospechamos que el estilo está precisamente en el arte de limitar la convocatoria. Y en no hacerla a gritos, por supuesto».
Palabras a lo pobre
Al contrario de los ejemplos de la primera parte, los del bloque dedicado al Estilo pobre se basan en «la total carencia de estilo»; es decir, pasamos del énfasis a la vaguedad. Magrinyà analiza cuestiones como la omnipresencia de los verbos provocar y usar, la mala costumbre de explicitar en una narración si alguien está de pie o sentado (cuando no tiene ninguna trascendencia o se sobrentiende) o el uso de expresiones como hacer lo correcto o estar en el lugar adecuado en el momento adecuado y sus variantes. Todos estos casos, y algunos otros en capítulos posteriores, tienen que ver con la excesiva importación de anglicismos a nuestro día a día, tendencia ante la que el autor se rebela «no por salvaguardar las esencias patrias», sino porque casi siempre son prescindibles, y de hecho suele haber «soluciones completamente neutras y naturales en español». Este tema me ha recordado el pódcast Todopoderosos y cómo se hace burla de la bastante ridícula costumbre del escritor Juan Gómez Jurado de insertar términos en inglés en su discurso.
El de los anglicismos es un tema recurrente en esta sección y en otras del libro, aunque es aquí donde el autor explica de forma más detenida el porqué de su especial interés o detenimiento en estos casos. Según él, son muy útiles a la hora de identificar los mecanismos de la lengua que parecen considerarse de prestigio, incluso aunque —y a veces porque— la imitación sea evidente. Magrinyà interpreta que es esa sobrevaloración de la lengua hegemónica inglesa (motivada en parte por un complejo de inferioridad) la que nos aboca a solo dos opciones, que condensan la tesis defendida en este libro: «sacar del baúl de los recuerdos todo lo que de bello, recio y aparatoso tiene la lengua relegada y exhibirlo con arrogancia (estilo rico); o bien replegarse e ir dejándose en el camino, sin saberlo muchas veces, recursos perfectamente decentes (estilo pobre)».
El libro se completa con un capítulo en torno a algunas cuestiones gramaticales específicas (los plurales «raros», el cuantificador indefinido todo y el uso demasiado extendido de algunas preposiciones) y una especie de apéndice muy esclarecedor sobre el lenguaje de la sexualidad y sus condicionamientos como «asunto delicado» —antes que nada, socialmente—, así como el léxico vinculado al crimen, otro terreno lingüístico pantanoso que nos lleva a neutralizar o distorsionar el significado de verbos como cometer, involucrar o perpetrar. En conjunto, Estilo rico, estilo pobre nos muestra que hay una cierta «conflictividad» en el tema de la lengua con la que debemos aprender a convivir, siendo igual de flexibles que ella. Por supuesto, la tendencia en estos tiempos es a polemizar, posicionándonos antes de ni siquiera haber llegado a reflexionar un mínimo sobre los conceptos de los que se habla, que pueden ser bastante abstractos. En este sentido, el autor reconoce que el hecho de que el catalán sea su lengua materna le ha servido para desdramatizar las controversias en torno al español.
Quitando hierro a los asuntos que plantea, en este inspirado libro Magrinyà ha sido capaz de combinar claridad y humor para sacarnos los colores a quienes escribimos. Pero a la vez demuestra una voluntad reparadora y hasta conciliadora en torno a una realidad que es, en mayor o menor medida, sustento social, y que tanto llega a deteriorarse con su maltrato. Yo diría que Estilo rico, estilo pobre tiene vocación de servicio público, pero mucho más cercano a la realidad lingüística que los clásicos manuales de referencia de Fernando Lázaro Carreter o Álex Grijelmo. En relación a ellos, la pretensión de Magrinyà puede parecer modesta («Pensar la lengua, nos gustaría demostrar, es la primera condición del estilo»), pero invita a una acción vital en estos días: cuidar lo que decimos por escrito. No por quienes nos estén leyendo, sino para honrar las palabras que alguien nos prestó.
| Estilo rico, estilo pobre Luis Magrinyà Editorial Debate (Barcelona, 2022) 336 páginas 18,95 € |









Pingback: Borges, el sendero que se bifurca en jardines (1) - Jot Down Cultural Magazine
Aunque está generalizado el uso del plural inglés fans, se recomienda acomodar esta palabra a la morfología española y usar fanes para el plural (→ plural, 1g), igual que ocurre en flan, pl. flanes o yen, pl. yenes: «Va en una simple silla de manos, pero a hombros de seis de sus fanes femeninas» (Sampedro Sirena [Esp. 1990] 308).
Diccionario panhispánico de dudas