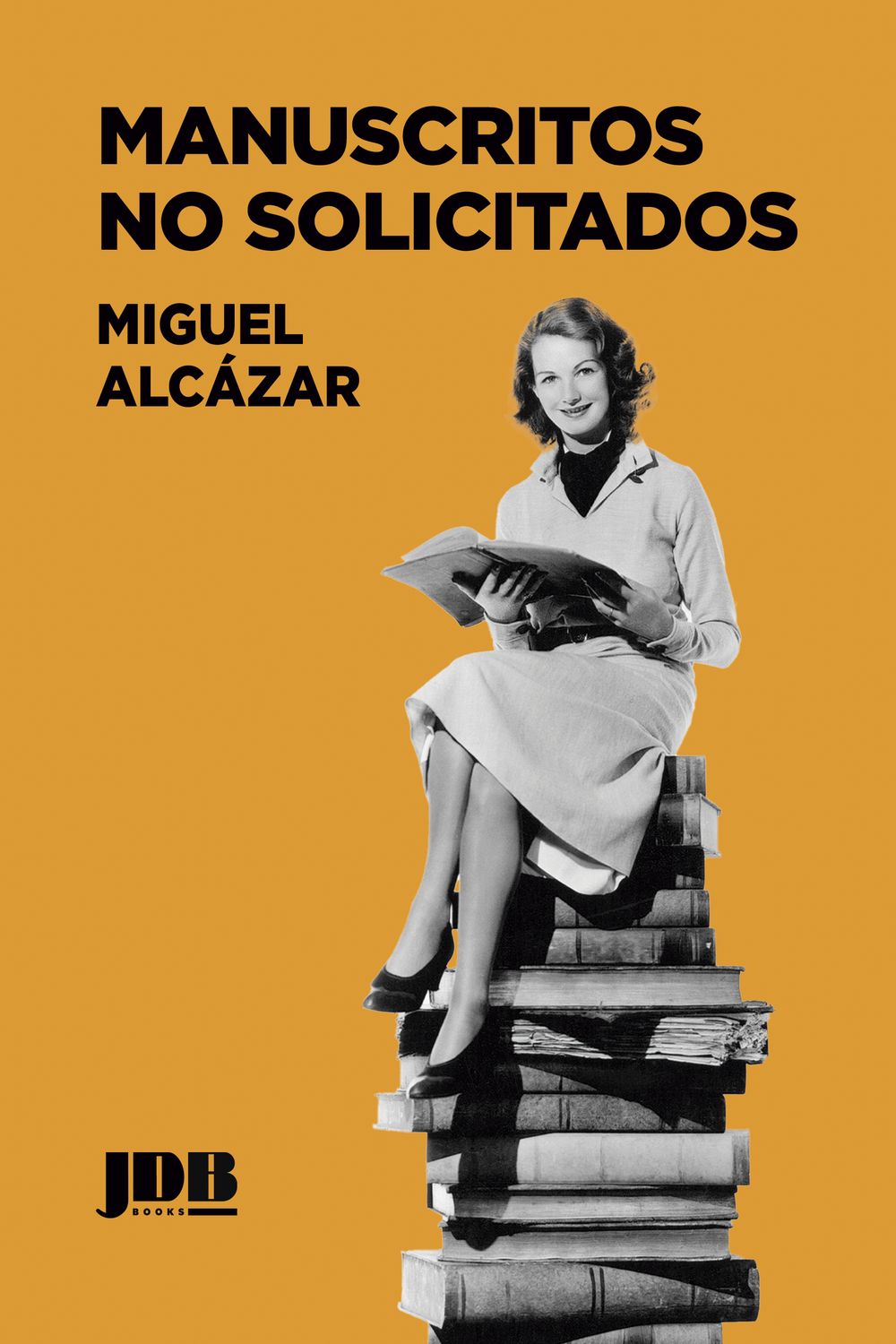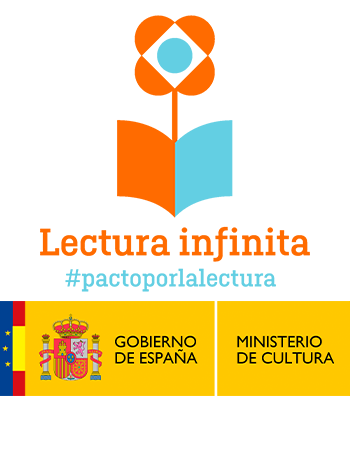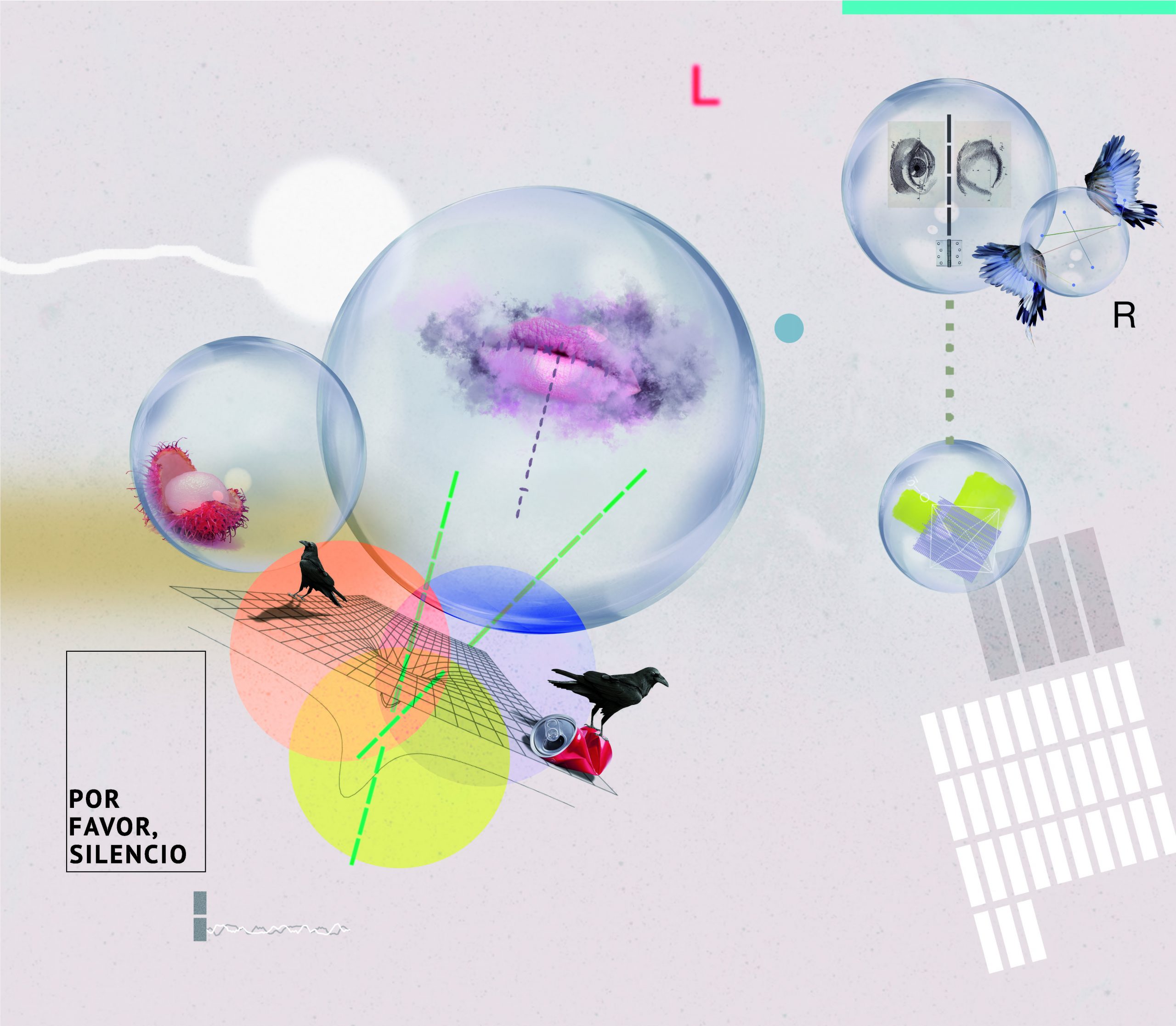«Un sol abandonné est un terrain d’élection pour les plantes vagabondes»
Gilles Clément, Le jardin en mouvement
«In primavera, le colline si coprono di ginestre: riconosci il loro odore selvatico e carezzevole, appena ti avvicini ai nostri porti, viaggiando sul mare nel mese di giugno»
Elsa Morante, L’isola di Arturo
El corazón de la novela de Patricia Almarcegui es un huerto-jardín. El huerto no se ve. Está escondido al final de un camino privado en Menorca. Pero es también una reminiscencia de otro huerto: el de la niñez de una de las narradoras, Pari, una mujer iraní que, como otros iraníes, se ha quedado en la isla, pasaje, puerto o estación de una migración que a menudo es exilio. El huerto sigue viviendo en la memoria, en el pasado que es una tierra que no dejamos de remover, en la que no dejamos de hundir nuestras manos (“echo de menos remover la tierra con los dedos”, dice Pari). Ese mismo huerto que Pari se ha puesto a labrar es a la vez todo lo que queda del antiguo huerto que daba al sur, “el huerto que ha estado siempre ahí”, que los padres de Anna, la otra narradora, cultivaban en verano (“el hortal que compraron mis padres cuando éramos pequeños”). Anna está proyectando un jardín, que es aún más secreto y desdibujado que el huerto de Pari: no es más que un dibujo que va cambiando, unos planos en una mesa, el jardín que Anna no posee (sus padres vendieron el huerto y el piso), que sigue imaginando, contemplando desde las ventanas del hotel de Torrepexina, un hotel abandonando, al final del mismo camino. Ahí es donde Anna y Pari se conocen, arrastrando cada una su propia historia junto al polvo y las semillas de los lugares desde los que salieron que, sin saber, viajan con nosotros.
En ese perímetro (“enclos”, algo cerrado, es el significado de jardín) está atrapado sobre todo el tiempo que no deja de ser un pequeño milagro y a la vez una terrible traición. Ahí en medio, donde alguien muere y alguien vive, donde de los veranos, que se pasaban juntos porque así tenía que ser, sólo queda el recuerdo, un balancín vacío, y del abrazo de la madre solo resta un chal andaluz o una manta de ganchillo que sigue envolviéndote.
Patricia Almarcegui es la verdadera jardinera de ese espacio en barbecho, abandonado, mitad huerto mitad jardín. Una jardinera especial, revolucionaria, que deja que todo fluya y que se deja “contaminar”. Deja que el “yo ” del narrador esté ocupado primero por una narradora, luego por otra, sin previo aviso. Acompaña el movimiento de la narración, los desplazamientos y las peregrinaciones de sus personajes, las interferencias de acontecimientos que parecen referirse a otras personas, a otras historias, pero que se refieren siempre a la misma, a la nuestra, a la historia de todos. Observa las malas hierbas que otro escritor habría extirpado del relato considerándolas unos rodeos innecesarios en ese afán de buscar la novela concebida como entidad compacta, perfecta e incontaminada. Almarcegui abandona la idea de poder moldear la historia, nos enseña lo ilusorio que sería hacerlo, la descompone y la vuelve a componer, nos la cuenta desde el final hasta el principio. En realidad no nos la cuenta: nos la sugiere por elipsis, nos la deja. Lo único que merece la pena es estar “con” y no “contra” sus personajes, con esa creación suya asilvestrada. Al fin y al cabo, la materia narrativa es un lugar abandonado, un solar: “hay sitios que son de siempre, son para todos. Son los lugares que se abandonan”. Amarcegui no es más que un vector. “Le jardinier, parce qu’il est un entremetteur, est à la jonction des rencontres imprévues”, nos enseña Gilles Clément. Almarcegui está allí, en la encrucijada de los caminos, a la espera de ese encuentro exótico, imprevisible pero probable entre Pari y Anna.
Gilles Clément, filosofo del paisaje, ha sido el primero en relatar la hermosura del “jardín en movimiento” (Le jardín en mouvement), del jardín desconocido, “inconnu”. Lugar de transformaciones y evoluciones permanentes, todo lo contrario de la idea clásica del jardín como extensión del pensamiento racional (ese paraíso artificial donde las plantas son esculturas, todo bien ordenado, con el césped segado, esa ilusión que nos ofrece reposo, descanso, esa imagen plana y sin preguntas, dónde quien coge la manzana tiene toda la culpa y responsabilidad). La novela de Almarcegui es un jardín involuntario: mientras que el agua busca y encuentra su camino, el viento Norte con su rabia blanquea el cielo, los colores se matizan hasta el infinito: el verde, el verde pistacho de la marina, el verde esmeralda de las lagunas, el verde manzana del camino a la playa, el verde limón en los prados, el verde jade de las laderas, oliva, menta, translúcido. En primavera esos colores crecen con los animales. Las azucenas nos hablan con sus diez lenguas, las verduras tienen el color de las flores: el huerto florece como un jardín. Ya ha llegado el verano. Llega Mana, la nieta de Pari, y Anna da a luz a su niña “cuando el huerto estaba casi terminado, si es que las plantas dejan de crecer en algún momento”.
El movimiento se hace más amplio, casi planetario: la utopía del “jardin planetaire”, es decir, la idea de Clément de ver la Tierra entera como un jardín. Es inútil, explica Clément, levantar barreras para impedir que las semillas y los animales se desplacen de un sistema a otro. De la misma manera que la tierra seca y arcillosa del huerto de Menorca se confunde con la tierra de Irán, los colores de Menorca se funden con los de Irán. Y la historia de Anna se convierte en la de Pari. Ambas han llegado a la isla tras haber sido rechazadas por la vida. Pari ha dejado atrás Irán: una madre que la ha moldeado, cortado las alas, obligándola desde niña a servir como criada en una casa; un matrimonio con el que intentó salir de una esclavitud para acabar en otra; el deseo de abrir un salón de peluquería y las dificultads para lograrlo porque en Irán los banco no conceden créditos a una mujer separada. Anna es una bióloga catalana, especializada en paisajismo. Ha dejado atrás una vida llena de esos pequeños abusos, aparentemente sin importancia, a los que acabamos acostumbrándonos, aunque te van miando: en la familia, con los hermanos, en la universidad, en el trabajo. Todas esas veces en las que un hombre ha elegido por ella. Y un aborto con esa pregunta abominable antes de entrar en la clínica, que focaliza en la mujer toda la culpa y responsabilidad: “¿Quieres quedártelo?”
Admás de la tierra –los colores, los olores, las semillas de azafrán- los deseos envuelven y acompañan a las dos protagonistas. Los deseos “que no se han realizado y los que han ido demasiado lejos”. Al igual que la arena de Menorca -que se queda incrustada en las líneas del cuerpo, como fósiles marinos, conchas y estrellas- los deseos cicatrizan por dentro.
La isla, protegida por acantilados que caen en pozos sin fondo, es el lugar que aparece después de la tormenta, del naufragio, de los asedios; después de todo lo que sucede en otro lugar, pero que está pasando también aquí; después de lo que pasó hace tiempo pero, que en realidad sigue sucediendo; después del exilio del poeta, que es hombre, mujer o lo que decida ser. Allí, en la isla, es donde el desorden defiende el orden, donde la regla es la entropía.
La isla es el lugar ancestral al que tarde o temprano volvemos si queremos comprender. “Mamá, papá, estéis donde estéis, he vuelto a la isla”. En la arena se ha quedado atrapada para siempre la voz de la madre de Anna: “Mira, esta piedra parece doblarse, esta triplicarse, esta sonreír, esta estar enfadada, esta estar tumbada como las olas, esta parece que lleva a cuestas otra isla pequeña, esta es como si una mujer abrazara a su hijo. Esta es ¡cómo nosotras!”
Para Pari, la isla también es una especie de vuelta atrás, una forma de identificación: cultiva el azafrán como su madre, que le había pedido a su marido un trozo de tierra -el más alejado, el más expuesto al sol- para cultivar el azafrán y sacar de la venta algo sólo para ella.
Anna vuelve a Torre Petxina, a Cala Pregonda, a Ciudadela. Vuelve a la isla para dar a luz a su hija. A la isla entrega Patricia Almarcegui su deseo de maternidad, como ya lo había hecho Elsa Morante con La Isla de Arturo. Como hemos hechos todas, también madres, cono decía Oriana Fallaci, de hijos no nacidos. Todas, incluso las madres, porque ellos crecen y todo cambia y desaparece. “Desaparece el conjunto, desaparecemos nosotros en forma líquida, desaparece la luz de la que queda solo el fulgor”, como nos relata de manera muy exacta Ilaria Bernardini en Il dolore non existe.
 También yo sueño a menudo que envejezco en una isla. Me imagino, casi me veo en una isla del mar de Nápoles, la misma que amaba Elsa Morante. Sueño que voy allí cuando mis hijos sean mayores; cuando las incomprensiones dejen de ser un ruido de fondo; cuando de todos los versos, de todas las historias que he leído, quede un único verso, el más esencial, acaso el más depurado. Porque entonces todo se habrá caído al mar: el distinguir, el derramar, el recoger, el dividir, el comprender… Entonces, aunque no sea en una isla, llegará el momento de mirar, con más benevolencia y menos nostalgia, a la vida que habré vivido, que en el fondo contendrá también todas las vidas que no viví.
También yo sueño a menudo que envejezco en una isla. Me imagino, casi me veo en una isla del mar de Nápoles, la misma que amaba Elsa Morante. Sueño que voy allí cuando mis hijos sean mayores; cuando las incomprensiones dejen de ser un ruido de fondo; cuando de todos los versos, de todas las historias que he leído, quede un único verso, el más esencial, acaso el más depurado. Porque entonces todo se habrá caído al mar: el distinguir, el derramar, el recoger, el dividir, el comprender… Entonces, aunque no sea en una isla, llegará el momento de mirar, con más benevolencia y menos nostalgia, a la vida que habré vivido, que en el fondo contendrá también todas las vidas que no viví.
Las vidas que no viví es también una historia de mujeres, pero sin etiquetas, sin reivindicaciones exasperadas. N El huerto-jardín viven las historias de quien lo ha cultivado y luego abandonado, pero a la vez es un lugar absolutamente libre, el espacio en que el hombre pierde su poder ante la naturaleza (y sobre la mujer). Y, finalmente, es un espacio de elección y de libertad para esas mujeres profundamente marcadas por el patriarcado. Mujeres moldeadas como jardines, a través de sus propias madres (como exige la cultura patriarcal). Almarcegui pone en la boca de Pari aquella rotunda frase de Simone de Beauvoir: “Yo nací mujer y luego tuve que aprender a serlo”, que contiene el sentido más concreto y autentico de esta novela.
Las vidas que no viví es una historia de mujeres sobre todo porque se oye, con nitidez, los ecos de una mujer común a todas: la mujer que la cultura patriarcal mata, simbólicamente en el mejor de los casos. “A mamá también le habría gustado ocuparse, estar sola en el campo, ir y venir desde el pueblo con el viento de frente y el sol en la cara, pensar o no sobre sus deseos, perderse de camino para comprar algo, beber un gin, visitar a alguien. Pero nunca lo hizo”. Esa mujer amputada por la que sentimos un sabor amargo en la comisura de los labios, el de la impotencia y la derrota. Pero también sabemos que soo esa mujer, desde su vulnerabilidad, será la única capaz de comprendernos, de no hacernos sentir culpables (dice Anna: “ya no siento la culpa”). Consuelo y vacío: el jardín se está muriendo, el patio está sólo, la fuente está vacía, escribe la poeta iraní Forugh Farrojzad.
¿Ese huerto-jardín fue acaso un paraíso? Es la pregunta obsesiva de Almarcegui. Igual lo fue, mientras Pari cultivaba las semillas de azafrán en un huerto que no era suyo pero que era su lugar en el mudo. Lo supo nada más verlo: cuidaba el huerto y esperaba a su nieta Mana. Mientras, Anna proyectaba un jardín sin poseer ninguna casa (¿quién puede hoy en día permitirse alquilar una casa con jardín en una isla lastrada por el turismo de élite?) y también esperaba: el nacimiento de su hija, ella. Mientras, vivían junto a otros migrantes iraníes en una especie de comuna, y los niños jugaban en el patio del viejo hotel de abandonado, que habían arreglado para que no se cayera, para que no se lo comiera la humedad, al igual que había hecho una pareja de Barcelona que, antes que ellas, invitaban y conversaban con sus a amigos en Torre Petxina. Antes del desalojo, antes de que fuera convertido en un hotel de lujo, antes de que fuera abandonado y ocupado de nuevo. Entre una catástrofe y la siguiente, entre una guerra y otra, entre una vida y otra.