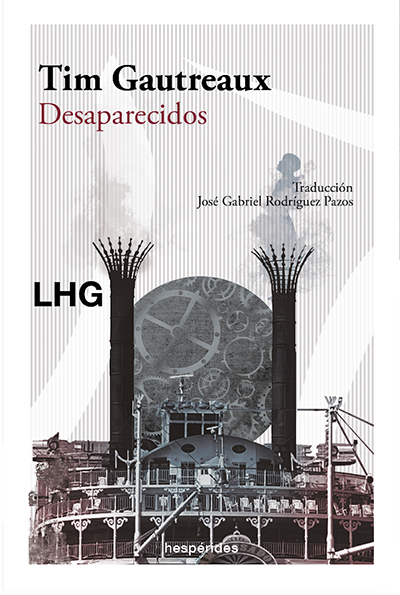 Hay que aclarar, antes de empezar, que si este artículo se publica cuando estamos ya despidiendo el otoño tendrá igualmente validez porque, como todo el mundo entiende a estas alturas, el concepto «libro de verano» (como el de «libro de camping», que ahora está volviendo con fuerza) no hace alusión exclusiva a libros que nos llevamos mientras hacemos el agosto, sino que puede ser utilizado, si queremos, para definir toda aquella literatura de párrafo sencillo, de trama que discurre limpia, nítida, sin grandes recovecos artificiosos, que nos exige menos concentración y esfuerzo y que, por esto mismo, a veces se mete en azúcares y almíbares que corren el riesgo de empacharnos, de deshacer el libro por su centro.
Hay que aclarar, antes de empezar, que si este artículo se publica cuando estamos ya despidiendo el otoño tendrá igualmente validez porque, como todo el mundo entiende a estas alturas, el concepto «libro de verano» (como el de «libro de camping», que ahora está volviendo con fuerza) no hace alusión exclusiva a libros que nos llevamos mientras hacemos el agosto, sino que puede ser utilizado, si queremos, para definir toda aquella literatura de párrafo sencillo, de trama que discurre limpia, nítida, sin grandes recovecos artificiosos, que nos exige menos concentración y esfuerzo y que, por esto mismo, a veces se mete en azúcares y almíbares que corren el riesgo de empacharnos, de deshacer el libro por su centro.
Los libros adecuados para el verano, «a mí para el verano me gusta un libro ligerito». ¿Qué rodea nuestra decisión a la hora de elegir este y no otro libro? Las redes sociales (como ente que urde conexiones pero que también nos atrapa como animales), las reseñas literarias como esta que ahora leen, los prestigios asociados al autor, a la editorial, salir en El Hormiguero, salir en Babelia… ¿Tienen los libreros, por cierto, algún papel, a día de hoy, en esta decisión? Eso daría para otro artículo. En definitiva, asumiendo las categorías estéticas y de prestigio imperantes, ¿me puedo llevar un Faulkner a Chipiona? ¿Cuántos McCarthy (nos referimos a Cormac, claro) han visto este año las playas del Levante español?
Todo esto para contar que el pasado verano, después de salir, borracho de emociones fuertes, del palacio barroco lleno de pasadizos que es Ada o el ardor de Nabokov, necesité tomar un poco de aire fresco y me encontré con la pieza perfecta: Desaparecidos, novela de Tim Gautreaux (Luisiana, 1947) publicada por La Huerta Grande. Ya empezaba bien la cosa con esto de una editorial diferente, poco transitada, con un catálogo bien cuidado y alejado de los focos (si les atrapa como a mí Gautreaux, tienen un buen puñado de obras suyas disponibles). Enseguida la novela nos lleva de viaje, esto también es de agradecer en un libro de verano, y nos lleva con solidez, urdiendo la trama siempre alrededor de la biografía del personaje principal, Sam, norteamericano de ascendencia francesa habitante de Nueva Orleans, un tipo muy bien contado, verosímil, que nos atrapa desde el primer minuto con una mirada del mundo llena de energía, de esperanza en una humanidad que, representada en múltiples y muy variados personajes, se empeña todo el tiempo en desmontarle dicha esperanza.
Porque nuestro Sam (es nuestro, ya digo, casi desde las primeras páginas) logra vencer un destino lleno de obstáculos, de eso que llamamos mala suerte: con apenas meses de vida sobrevive a un horrendo tiroteo en el que muere toda su familia, casi mata por un error de cálculo a una niña francesa en su periplo por la primera guerra mundial, se ve envuelto, por otro fallo involuntario de cálculo, en el secuestro de otra niña, ahora ya norteamericana, que le va a cambiar la vida para siempre; inmediatamente vaga buscando explicaciones, eludiendo en todo momento las ganas de venganza que le nacen desde dentro y que su entorno intenta inculcar en él como una evidente respuesta a todo lo malo que ha vivido. Pero nuestro Sam, con firmeza, con elegancia, con generosidad (en ningún momento de la novela esta generosidad se convierte en algo edulcorado, por cierto, riesgo siempre presente en los libros de verano), evita responder a la violencia con violencia.
Y eso que violencia hay mucha en esta novela. Estamos a principios y mediados del siglo XX, en la Norteamérica del sur, el estado de Luisiana, donde todavía hay vida de western, la pobreza y el hambre están presentes en todo momento como gran motor de las actitudes y modos de existencia de los personajes, tanto principales como secundarios, y en esta selva Sam se empeña en todo momento en ayudar a los demás, en construir a su alrededor, en definitiva y pese a tantas heridas, o precisamente por ellas, un mundo mejor. Es el padrazo que escasea en la literatura actual (en el cine, Aftersun de Charlotte Wells nos ha dado recientemente a otro padrazo que anhela un mundo mejor, salvando las distancias, en su personaje principal, aunque de este desconocemos el periplo previo que sí tenemos de Sam, prácticamente desde el minuto uno de su azarosa vida).
Además de esta fuerza del personaje principal que acabamos de argumentar, uno de los grandes hallazgos de Desaparecidos está en su anecdotario, todas esas historias que abarcan apenas uno o dos párrafos y que cualquier personaje de paso nos cuenta sin previo aviso para dejarnos helados por su crudeza, por su credibilidad, por su originalidad. Son contadas como se cuentan en la vida real, apoyados los interlocutores en un quicio mientras se pone una copa o se vende un billete de tren, emparentadas en su crudeza con las que nos asaltan en los mundos de Faulkner y McCarthy pero sin tantos retruécanos lingüísticos (por suerte y por desgracia).
Y luego están las imágenes, siempre bien urdidas por Gautreaux, donde disfrutamos de la música (un elemento esencial de la novela: Sam es un pianista aficionado que poco a poco va entrando en los secretos de los primeros momentos del jazz sureño, esa música de negros que rompe sin miramientos las melodías), del río, de todo ese mundo, como decimos, tan McCarthy / Faulkner, contado con menos espesura y menos brillantez poética que en los libros de esos dos mastodontes americanos, pero que también nos atrapa por otro costado diferente para no soltarnos. Uno se encuentra cómodo dentro de esta novela, y eso no es malo, uno quiere volver a ella cada mañana, quiere a veces incluso saltarse alguna página para saber lo antes posible qué va a pasar ahora. Es decir, que el libro no se nos cae nunca de las manos.

Sin parar para tomar aliento, estamos montándonos con Sam en los barcos que surcan el Misisipi, llevando y trayendo excursiones de domingueros que asisten a los bailes ofrecidos a bordo, donde el personaje principal hace de todo un poco, sobre todo de guardia de seguridad y de pianista reserva, dándonos así una idea de esa mano izquierda tan bien equilibrada con la mano derecha que define a Sam, capaz de parar a puñetazos una pelea de borrachos y a la vez estrujarse los sesos intentando entender las nuevas melodías de los negros… Olemos con él el río, el combustible, la sangre, los empalagosos perfumes de las doñas y la peste de los señoros, lo vemos desplegar su capacidad de buen padre que ejerce allá donde es necesario. Lo acompañamos en sus viajes expiatorios buscando respuestas y culpables en las espesuras de los bayou. Somos tanto y tan fuerte Sam, en definitiva, que cuando levantamos la mirada de la novela todavía nos lleva unos segundos darnos cuenta de que en realidad estamos en una butaca playera delante del mediterráneo, rodeados de personas en bañador comiendo tortilla y filete empanado.
Y gracias a esta fuerza que aquí contamos podemos perdonarle a Gautreaux que, como ocurre siempre en un buen libro de verano, también caiga en volantazos que le quitan algo de finura a la trama. Esto se muestra especialmente al final del libro, como si al autor le hubiera dado miedo cerrarlo con el frío filo del cuchillo que nos suelen clavar los forajidos Faulkner / McCarthy en un momento u otro de sus novelas. Esto lo hace Gautreaux con dos objetos muy concretos: un piano varado y sin dueño en una estación de tren en medio de la nada y una carta desde aquella Francia de la primera guerra mundial que de repente aparecen como premio para Sam al final de su esforzado periplo. Así, ese almíbar necesario de los libros de verano termina por aparecer, ciertamente en muy pequeña dosis, pero ya no nos sienta tan bien; es decir, que la trama, para nuestro gusto, se circula de una manera un tanto forzada aunque igualmente, como hemos estado tan bien acompañados a lo largo de todo el libro, nos llega a emocionar, he ahí el secreto de lo adictivo y efectivo que es el azúcar.
Antes de terminar, permítanos el despreocupado lector una advertencia más, algo frívola en apariencia pero igualmente útil y metafórica, para remachar lo que estamos queriendo decir en este artículo. El papel con el que está confeccionada la cubierta no es el más adecuado para llevarlo a la playa o manosearlo demasiado cerca de cafés y otras bebidas acompañantes: recomendamos que se hagan con una bolsa de plástico de las de cierre hermético para llevarlo y traerlo, y que tengan cuidado con las manos llenas de migas del aperitivo, que las manchas le salen mal. Ahora sí, suéltense un poco la hebilla del cinturón, cojan postura y disfruten (en otoño, invierno o cuando sea) de esta novela veraniega como cochinos en charcos.
| DESAPARECIDOS Tim Gautreaux Traducción de José Gabriel Rodríguez Pazos LA HUERTA GRANDE (Madrid, 2024) 584 páginas 25 € |








