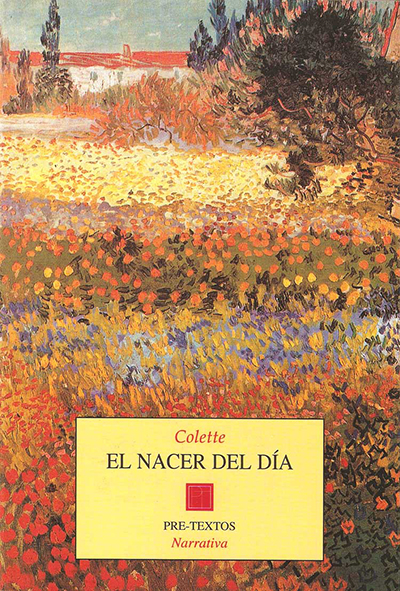 Hace unos meses descubrí que George Orwell era un apasionado de la jardinería. Fue gracias a otra escritora, Beatriz Serrano, que en la newsletter de una revista de moda recomendó el ensayo Las rosas de Orwell, de Rebecca Solnit. Esta obra recoge el viaje que la autora realiza hasta Baldock, un pequeño pueblo en Reino Unido en el que Orwell compró una humilde casa donde poder dedicarse por completo a la escritura. Solnit iba en busca de una serie de árboles frutales que el escritor mencionaba en sus ensayos, pero cuando llegó allí, lo único que encontró fueron sus rosales. Lejos de decepcionarla, aquel hecho provocó una «feliz euforia» en la autora: «Que un socialista, un utilitarista o una persona práctica o pragmática plante árboles frutales no tiene nada de sorprendente, ya que estos poseen un valor económico tangible y producen alimento, un bien necesario […], pero plantar un rosal puede significar muchas cosas […]. Supongo que resistir el impulso del resultado inmediato y la gratificación instantánea para cultivar la paciencia […]. Liberarse del ego, olvidar el aplauso, dominar las esperas. Todo ello para lograr algo que es al mismo tiempo principio, razón y fin en sí mismo: la belleza de unas rosas recién cortadas en un florero en el centro de la mesa del salón».
Hace unos meses descubrí que George Orwell era un apasionado de la jardinería. Fue gracias a otra escritora, Beatriz Serrano, que en la newsletter de una revista de moda recomendó el ensayo Las rosas de Orwell, de Rebecca Solnit. Esta obra recoge el viaje que la autora realiza hasta Baldock, un pequeño pueblo en Reino Unido en el que Orwell compró una humilde casa donde poder dedicarse por completo a la escritura. Solnit iba en busca de una serie de árboles frutales que el escritor mencionaba en sus ensayos, pero cuando llegó allí, lo único que encontró fueron sus rosales. Lejos de decepcionarla, aquel hecho provocó una «feliz euforia» en la autora: «Que un socialista, un utilitarista o una persona práctica o pragmática plante árboles frutales no tiene nada de sorprendente, ya que estos poseen un valor económico tangible y producen alimento, un bien necesario […], pero plantar un rosal puede significar muchas cosas […]. Supongo que resistir el impulso del resultado inmediato y la gratificación instantánea para cultivar la paciencia […]. Liberarse del ego, olvidar el aplauso, dominar las esperas. Todo ello para lograr algo que es al mismo tiempo principio, razón y fin en sí mismo: la belleza de unas rosas recién cortadas en un florero en el centro de la mesa del salón».
Esa imagen de los rosales de George Orwell estuvo fijada en mi mente durante toda la lectura de El nacer del día (Pre-Textos, 2023) de la famosísima periodista, editora, reportera, empresaria y también autora Colette (1873-1954). Porque, al igual que para Orwell, el cuidado y el amor hacia las plantas —y hacia los seres vivos en general— constituyó una parte fundamental de la identidad de Colette como escritora y como persona. Esta novela es la materialización de ese amor. Una celebración de la Naturaleza que, a su vez, le sirve como pretexto para adentrarse en muchos otros temas presentes en su vida y en su literatura.
«¿Pero es que no puedes escribir un libro que no hable de amor, de adulterio, de líos semiincestuosos, de rupturas? ¿Es que no hay otra cosa en la vida?». En las primeras páginas de El nacer del día, Colette recoge este reproche de uno de sus maridos con ironía («si el tiempo no le hubiera obligado a correr a sus citas amorosas, sin duda él me habría enseñado lo que es lícito poner en lugar de amor, en una novela y fuera de una novela…»), pero también como una declaración de intenciones: por primera vez desde que tiene dieciséis años, Colette está dispuesta a vivir sin depender del amor. Insiste constantemente en que esta es una novela de despedida, un adiós cariñoso a los placeres carnales y a las relaciones sentimentales tumultuosas, escandalosas y diversas que tuvo —en las que no faltaron amores lésbicos, amores adolescentes y sus conocidos tres matrimonios—. Una vez sobrepasada la mitad de su vida, Colette está preparada para entregarse al deleite de una vida sencilla.
Bajo esa premisa, la trama de la novela es igual de simple: la escritora disfruta de un verano a solas en su casa de la Provenza. Allí, junto a sus animales y plantas, solo perturba su tranquilidad las visitas de diferentes grupos de amigos e intelectuales de los círculos bohemios parisinos. Escrita en primera persona y en presente, a modo de diario, Colette profundiza en esta novela en un formato del que más tarde se convertiría en referente: la autoficción o la memoria-ficción. Colette siempre se inspiró e introdujo su propia vida en la mayoría de sus novelas, pero es en El nacer del día donde la autora se despoja por primera vez de los alter egos que utilizó en otras ocasiones —Renée Néré en La Vagabunda o Léa, la protagonista de Chéri— para revelarse con franqueza bajo su nombre.
«Ningún otro temor, ni siquiera el de hacer el ridículo, me impide escribir estas líneas, que serán, es un riesgo que corro, publicadas. ¿Por qué interrumpir el curso de mi mano sobre este papel que recoge, desde hace tantos años, cuanto sé de mí, todo lo que intento ocultar, lo que invento y que adivino? La catástrofe amorosa, sus consecuencias, sus fases, jamás, en ningún momento, han formado parte de la intimidad real de una mujer. ¿Por qué los hombres —los escritores o quienes pretenden serlo— se siguen asombrando de que las mujeres hagan públicas con tanta facilidad las confidencias de amor, las mentiras o las semimentiras amorosas?». Gracias a esa sinceridad y a esa desinhibición que caracterizan su escritura, carente de miedo a revelar sus sentimientos más íntimos o su compleja vida privada, Colette conectó con el público. Así lo corroboró su necrológica en el New York Times, que destacó cómo sus libros «eran tan apreciados por las amas de casa, vendedoras, obreros, como por los intelectuales». Porque para el momento en el que Colette publicó El nacer del día, la escritora gozaba no solo de una popularidad apabullante, sino de un merecido prestigio.
Una vez separada de su primer marido, un periodista que le robó la autoría de la saga de novelas Claudine y que la encerraba a escribir en una habitación durante más de dieciséis horas, Colette pudo concentrarse en la creación de otro tipo de publicaciones. Comenzó a ser columnista de diferentes diarios franceses, escribió e incluso representó obras de teatro y exploró nuevas temáticas en sus novelas de ficción. De ahí surgieron títulos como La ingenua libertina, una novela sobre la burguesía del siglo XIX, o éxitos de ventas como Chéri, que cuenta una historia de romance entre una mujer de mediana edad y un joven adolescente —una trama que acabaría convirtiéndose en una constante durante toda su obra—. El nacer del día, publicado en 1928, fue considerado por público y crítica como uno de sus logros literarios más significativos.
Colette tenía 58 años cuando escribió esta novela. La calidad de sus textos deja entrever que se encontraba en el momento de mayor esplendor de su carrera profesional, con una habilidad envidiable para escribir un libro que sabe y huele a verano. Un feliz verano «de sal azul y de cristal, mi verano de ventanas abiertas, de puertas batientes, mi verano de collares de ajos tempranos, blancos como el jazmín», como ella misma narra entre sus páginas. El nacer del día es una obra llena de poética. Sobre todo en las descripciones que la escritora realiza de aquello que la rodea, sea la naturaleza («Mañana sorprenderé al alba enrojecida sobre los tamarindos empapados de rocío salino, sobre los falsos bambúes que conservan una perla en la punta de cada pincho azulado…») o la compañía que tiene en su casa, que, habitualmente, resulta ser la de un hombre.
Los relatos del cuerpo de Vial, un tapicero mucho más joven que ella con el que la escritora mantiene una aventura durante ese verano, nos remiten al gran antagonista de muchas de las obras de Colette: el paso del tiempo. «El sol caía de pleno sobre la bien afeitada mejilla de bronce. En un rostro así, la juventud nunca debió ser luminosa. […] La boca goza de una buena dentadura y del surco que divide el labio superior. Vial tendrá una vejez decente, una edad madura en la que dirán de él, viendo la nariz larga ligeramente curvada, la barbilla firme, las cejas prominentes: ¡Qué buen mozo ha debido ser!». La belleza física siempre fue una cuestión importante para Colette. La escritora siguió, durante toda su vida, un ritual de ejercicio regular —algo inusual para una mujer de su época— y hasta llegó a abrir una tienda de cosméticos y perfumes con su nombre, en la que ella misma maquillaba a las clientas.

En esta novela, apreciamos constantemente cómo Colette es consciente de que el cuerpo que la sostiene envejece. Sin embargo, la escritora no lucha contra la incursión del tiempo, sino que la acepta. Saca pecho de sus manos renegridas, de su piel ensanchada, de sus cicatrices, de sus rasguños y de sus dedos retorcidos y, al mismo tiempo, rejuvenece su espíritu rodeándose de gente a la que dobla y triplica la edad («por instinto, me gusta adquirir y almacenar lo que promete durar más que yo»).
Como bien explica la traductora de esta novela, Julia Escobar, en su introducción, El nacer del día es una obra en la que Colette se reencuentra consigo misma. En la que deja plasmado su carácter complejo y contradictorio, y en la que reivindica y revalida su radical independencia. Pero en ella Colette también se reencuentra con la persona que la moldeó y que inspiró su forma de ser. La persona a quien cada vez va pareciéndose más en el espejo y de la que, por mucho que lo intente, no puede huir: su madre.
El personaje de Sido, la madre de la autora, es el más perfilado y el más atemporal de toda la novela. Colette escribe a su madre, ya fallecida, desde la nostalgia y la idealización —la relación entre Colette y su progenitora no era demasiado cercana; de hecho, el día en que su madre murió, la escritora no canceló la función de teatro en la que actuaba, y tampoco fue a su funeral—. Sido, al igual que su hija, era una persona compleja, una mujer adelantada a su época que pensaba que todos los maridos eran unos idiotas y que metía obras de teatro entre las páginas de su misal para tener algo bueno que leer en la iglesia. Fanática de las plantas y los animales, en El nacer del día Colette consigue conectar con ella no solo gracias a ese entusiasmo hacia la naturaleza que su madre le legó, sino también a su gusto por levantarse temprano, muy temprano, para encontrar su propio mundo en el silencio del alba, cuando el día empieza a despuntar.
Esta novela comienza con una carta de la madre de Colette a uno de los maridos de la escritora con la que, desde que la leí, supe que quería terminar esta reseña. En ella, Sido explica cómo, después de que su hija sufriera una larga enfermedad, no podía ir a visitarla porque un cactus rosa, una planta muy rara que le regalaron, estaba a punto de florecer («como ya soy muy vieja, estoy segura de que si florece en mi ausencia, nunca volveré a verlo en flor…»). El New York Times tituló la reseña que publicó de esta obra Un cactus rosa está a punto de florecer. Cuando lo descubrí, no pude no hacer un guiño a la frase que creo que encierra a la perfección el espíritu de este libro y de quien lo escribió. Porque lejos de tomarse esta carta de su madre como un desaire, la escritora la recibió como un cumplido, como una fuente de consuelo y de confort. Como una brújula, una hoja de ruta, a la que volver siempre que necesitara recordar quién era ella pero, sobre todo, quién fue la mujer que la crio: «Cuando me siento inferior a lo que me rodea, amenazada por mi propia mediocridad, cuando me asusto al descubrir que un músculo pierde su vigor, un deseo su fuerza, un dolor la agudeza mordiente de su filo, puedo erguirme y decir: “Soy la hija de la que escribió esta carta”. […] Ojalá nunca se me olvide que soy la hija de una mujer que, temblorosa, inclinaba sus maravilladas arrugas entre los pinchos de un cactus, sobre una promesa de flor».
| EL NACER DEL DÍA Colette PRE-TEXTOS (Valencia, 1996) 162 páginas 15 € |








