La consagración de la autenticidad, de Gilles Lipovetsky (Anagrama)
 «Reivindicada por las personas privadas, exigida por los ciudadanos, prometida por los políticos, deseada por los consumidores, repetida como un mantra por los profesionales de la comunicación y del marketing, la autenticidad se ha convertido en una palabra fetiche, un ideal de consenso, una preocupación cotidiana. Nuestro siglo la ha erigido en valor de culto», sentencia en la introducción a este ensayo su autor, el filósofo y sociólogo Gilles Lipovetsky (Millau, 1944). Contra la falta de certezas o verdades absolutas, estables, esta obsesión por lo auténtico se aplica hoy en día a múltiples contextos, dando siempre esa cualidad como ganadora en toda contienda relativa al consumo, el ocio, la comunicación, la empresa, la familia, la política… No es un ideal nuevo, señala el ensayista francés, pues su ética viene reafirmándose desde el siglo XVIII, pero las formas de esta exigencia de ser uno mismo han mutado considerablemente, casi de arriba abajo, definiendo antropológicamente al homo authenticus que se aspira a representar en la era actual. Y sin embargo: «Todo lo que es auténtico no es necesariamente bueno, ni todo lo que es inauténtico debe descartarse». Bajo esa premisa, La consagración de la autenticidad analiza esta cuestión en ámbitos como el arte y sus poses como reacción a la vida aburguesada; los eslóganes del marketing y su normalización de lo singular, convertido en «chic-rebelde»; las relaciones de pareja o familiares y la redefinición de los compromisos afectivos (las infidelidades, el poliamor y otros relatos); las identidades y la sobrexposición con otra figura antropológica propia de estos tiempos, el homo biographicus; el reciclaje profesional y la búsqueda del sentido en trabajos —llamados— disruptivos, o el turismo alternativo y la persecución a toda costa del «encanto incomparable de lo auténtico», que acaba estando casi en todas partes. La autenticidad tóxica, como la define Lipovetsky, tiene hoy una de sus máximas expresiones en los populismos, por lo que, advierte el veterano pensador francés, conviene reconocerla y dejar de ver en ella «la panacea para los males engendrados por la tecnociencia, el hiperindividualismo y la economía de mercado».
«Reivindicada por las personas privadas, exigida por los ciudadanos, prometida por los políticos, deseada por los consumidores, repetida como un mantra por los profesionales de la comunicación y del marketing, la autenticidad se ha convertido en una palabra fetiche, un ideal de consenso, una preocupación cotidiana. Nuestro siglo la ha erigido en valor de culto», sentencia en la introducción a este ensayo su autor, el filósofo y sociólogo Gilles Lipovetsky (Millau, 1944). Contra la falta de certezas o verdades absolutas, estables, esta obsesión por lo auténtico se aplica hoy en día a múltiples contextos, dando siempre esa cualidad como ganadora en toda contienda relativa al consumo, el ocio, la comunicación, la empresa, la familia, la política… No es un ideal nuevo, señala el ensayista francés, pues su ética viene reafirmándose desde el siglo XVIII, pero las formas de esta exigencia de ser uno mismo han mutado considerablemente, casi de arriba abajo, definiendo antropológicamente al homo authenticus que se aspira a representar en la era actual. Y sin embargo: «Todo lo que es auténtico no es necesariamente bueno, ni todo lo que es inauténtico debe descartarse». Bajo esa premisa, La consagración de la autenticidad analiza esta cuestión en ámbitos como el arte y sus poses como reacción a la vida aburguesada; los eslóganes del marketing y su normalización de lo singular, convertido en «chic-rebelde»; las relaciones de pareja o familiares y la redefinición de los compromisos afectivos (las infidelidades, el poliamor y otros relatos); las identidades y la sobrexposición con otra figura antropológica propia de estos tiempos, el homo biographicus; el reciclaje profesional y la búsqueda del sentido en trabajos —llamados— disruptivos, o el turismo alternativo y la persecución a toda costa del «encanto incomparable de lo auténtico», que acaba estando casi en todas partes. La autenticidad tóxica, como la define Lipovetsky, tiene hoy una de sus máximas expresiones en los populismos, por lo que, advierte el veterano pensador francés, conviene reconocerla y dejar de ver en ella «la panacea para los males engendrados por la tecnociencia, el hiperindividualismo y la economía de mercado».
Ciencia y humanismo, de Erwin Schrödinger (Tusquets)
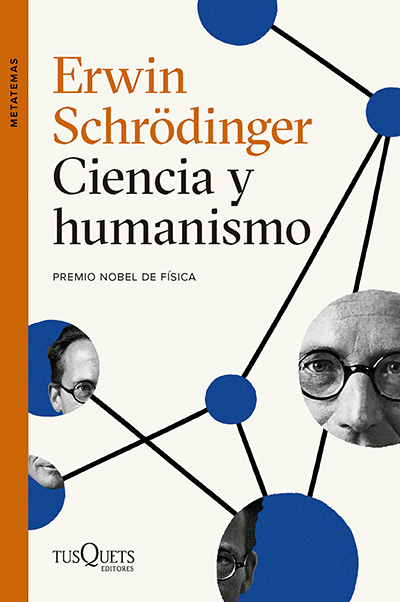 Según se explica en el prólogo a esta edición en la colección «Metatemas» de Tusquets, dirigida por Jorge Wagensberg, las páginas que recoge este libro recopilan cuatro conferencias impartidas por su autor en el University College de Dublín en 1950, en las que trataba de «interpretar el esfuerzo científico como parte del esfuerzo humano por comprender la situación del hombre». Dicho de otro modo: Ciencia y humanismo busca disolver la falsa controversia u oposición habitual entre ambos conceptos para señalar lo que en el fondo comparten, que no es poco en absoluto. Para Erwin Schrödinger (1887-1961), el valor de la ciencia natural es el mismo que el de otras ramas del saber —incluyendo las llamadas humanidades—, y pese a la tendencia ya en aquellas décadas a la especialización, debe relacionarse con las demás a fin de ayudar en el proceso de entendimiento sobre qué o quiénes somos. Cita el científico vienés a Ortega y Gasset para, alertando contra la estrechez de miras, animarnos a «no perder nunca de vista el papel que desempeña la disciplina que se imparte dentro del gran espectáculo tragicómico de la vida humana; mantenerse en contacto con la vida —no tanto con la vida práctica, sino más bien con el trasfondo idealista de la vida, que es aún mucho más importante. Mantener la vida en contacto contigo. Si —a la larga— no consigues explicar a la gente lo que has estado haciendo, el esfuerzo habrá sido inútil». Premio Nobel de Física en 1933, Schrödinger repasa la influencia de la ciencia en ese trasfondo idealista a lo largo de la Historia, antes de meterse a analizar el cambio radical en el concepto de materia y en su esquema mental. El artífice de la mecánica ondulatoria constata la brecha en la frontera sujeto/objeto: «Hay que entender que bajo el impacto de nuestros refinados métodos de observación y de la reflexión sobre los resultados de nuestros experimentos, se ha roto esa misteriosa barrera entre sujeto y objeto». El físico cita a colegas insignes como Bohr o Heisenberg, a grandes filósofos como Demócrito o Cassirer, y también a célebres literatos como Galsworthy o Schiller: «¡Cuidado!, las obras y los pensamientos humanos / No son como la espuma ciega del océano, / Su mundo interior, su microcosmos, siente / El profundo pozo de sus eternas fuentes. / Son necesarias como el fruto del árbol, / Inalterables al azar ciego del prestidigitador. / Si pudiera entrever la oscura entraña humana, / Conocería de antemano su voluntad y sus actos». Esos versos del poeta alemán se referían, explica Schrödinger, a la astrología, pero se pregunta si esa habitual forma de interpretar el universo no prueba, de algún modo, que «no estamos preparados para considerar nuestro destino como puro resultado del azar». El esfuerzo espiritual por querer saber, que describe el autor en este clásico científico del siglo XX, no dista mucho del que las humanidades emprenden como vía de (auto)conocimiento: somos en tanto que tratamos de saber lo que somos.
Según se explica en el prólogo a esta edición en la colección «Metatemas» de Tusquets, dirigida por Jorge Wagensberg, las páginas que recoge este libro recopilan cuatro conferencias impartidas por su autor en el University College de Dublín en 1950, en las que trataba de «interpretar el esfuerzo científico como parte del esfuerzo humano por comprender la situación del hombre». Dicho de otro modo: Ciencia y humanismo busca disolver la falsa controversia u oposición habitual entre ambos conceptos para señalar lo que en el fondo comparten, que no es poco en absoluto. Para Erwin Schrödinger (1887-1961), el valor de la ciencia natural es el mismo que el de otras ramas del saber —incluyendo las llamadas humanidades—, y pese a la tendencia ya en aquellas décadas a la especialización, debe relacionarse con las demás a fin de ayudar en el proceso de entendimiento sobre qué o quiénes somos. Cita el científico vienés a Ortega y Gasset para, alertando contra la estrechez de miras, animarnos a «no perder nunca de vista el papel que desempeña la disciplina que se imparte dentro del gran espectáculo tragicómico de la vida humana; mantenerse en contacto con la vida —no tanto con la vida práctica, sino más bien con el trasfondo idealista de la vida, que es aún mucho más importante. Mantener la vida en contacto contigo. Si —a la larga— no consigues explicar a la gente lo que has estado haciendo, el esfuerzo habrá sido inútil». Premio Nobel de Física en 1933, Schrödinger repasa la influencia de la ciencia en ese trasfondo idealista a lo largo de la Historia, antes de meterse a analizar el cambio radical en el concepto de materia y en su esquema mental. El artífice de la mecánica ondulatoria constata la brecha en la frontera sujeto/objeto: «Hay que entender que bajo el impacto de nuestros refinados métodos de observación y de la reflexión sobre los resultados de nuestros experimentos, se ha roto esa misteriosa barrera entre sujeto y objeto». El físico cita a colegas insignes como Bohr o Heisenberg, a grandes filósofos como Demócrito o Cassirer, y también a célebres literatos como Galsworthy o Schiller: «¡Cuidado!, las obras y los pensamientos humanos / No son como la espuma ciega del océano, / Su mundo interior, su microcosmos, siente / El profundo pozo de sus eternas fuentes. / Son necesarias como el fruto del árbol, / Inalterables al azar ciego del prestidigitador. / Si pudiera entrever la oscura entraña humana, / Conocería de antemano su voluntad y sus actos». Esos versos del poeta alemán se referían, explica Schrödinger, a la astrología, pero se pregunta si esa habitual forma de interpretar el universo no prueba, de algún modo, que «no estamos preparados para considerar nuestro destino como puro resultado del azar». El esfuerzo espiritual por querer saber, que describe el autor en este clásico científico del siglo XX, no dista mucho del que las humanidades emprenden como vía de (auto)conocimiento: somos en tanto que tratamos de saber lo que somos.
Madonas y putas, de Nine Antico (Garbuix Books)
 «¿Qué detalle insignificante me hace diferente de una mujer de verdad?», se evocan en este cómic las palabras de Rita Atria, víctima de la mafia que se suicidó a los 17 años. Es una de las tres mujeres reales en las que Madonas y putas se inspira libremente, conectando sus relatos con otras tantas santas sicilianas. A través de ese tríptico, Nine Antico (Aubervilliers, 1981) recorre el gran drama de la Italia del siglo XX, la de las guerras y las apariciones marianas, los feminicidios y la exclusión de personas con trastornos mentales, la prostitución y la corrupción inmobiliaria. Con influencias y citas de la autobiografía de Curzio Malaparte (La piel, de 1949), las películas de Roberto Rossellini, las letras de Luigi Tenco o las fotos de Letizia Battaglia (a la que dedica el volumen), se compone esta mezcla de crónica documental, análisis sociológico y fogoso alegato contra la violencia que cercena las ansias de emancipación femenina. Lucen la fluida arquitectura visual y el trazo expresionista, en blancos y negros salpicados de rojos —sangre— y de estampas devotas del color, recreando el espíritu gore de la iconografía cristiana. Una obra sensual y sacrílega, que nos llega en edición —siempre inmejorable— de Garbuix Books y con estupenda traducción de Regina López Muñoz, donde la autora francesa eleva el arte gráfico a base de hondura y contundencia. Aun lejos de la santidad, las tres jóvenes protagonistas (que recuerdan a esas mujeres oprimidas y ajusticiadas de escritoras como Dacia Maraini o Maria Messina) serán mártires; pero también «vírgenes dispuestas a arañar», como las nombra el poema de la artista vanguardista y feminista Mina Loy que abre el volumen. «¿Es porque todavía no he saboreado los placeres de la carne? / No me había dado cuenta de que fuese tan importante», escribe hacia el final de este libro Rita Atria, según se recoge de su diario: «Si eso es lo que marca la diferencia, / que me lleven a un sitio público / y me exhiban encima de una cama. / Soy más joven de lo que ustedes creen, pero les proporcionaré un placer tan inmenso / que su alma gozará más de lo que nunca se han atrevido a imaginar. / Si existe un título más alto de mujer, será para mí…», sugiere. Un libro desaconsejado para ojos sensibles a la viñeta incómoda y poco dada a poner paños calientes; especialmente recomendable, por contra, para amantes de la cultura italiana más universal y, en general, del cómic de autor(a) europeo comprometido en fondo y forma.
«¿Qué detalle insignificante me hace diferente de una mujer de verdad?», se evocan en este cómic las palabras de Rita Atria, víctima de la mafia que se suicidó a los 17 años. Es una de las tres mujeres reales en las que Madonas y putas se inspira libremente, conectando sus relatos con otras tantas santas sicilianas. A través de ese tríptico, Nine Antico (Aubervilliers, 1981) recorre el gran drama de la Italia del siglo XX, la de las guerras y las apariciones marianas, los feminicidios y la exclusión de personas con trastornos mentales, la prostitución y la corrupción inmobiliaria. Con influencias y citas de la autobiografía de Curzio Malaparte (La piel, de 1949), las películas de Roberto Rossellini, las letras de Luigi Tenco o las fotos de Letizia Battaglia (a la que dedica el volumen), se compone esta mezcla de crónica documental, análisis sociológico y fogoso alegato contra la violencia que cercena las ansias de emancipación femenina. Lucen la fluida arquitectura visual y el trazo expresionista, en blancos y negros salpicados de rojos —sangre— y de estampas devotas del color, recreando el espíritu gore de la iconografía cristiana. Una obra sensual y sacrílega, que nos llega en edición —siempre inmejorable— de Garbuix Books y con estupenda traducción de Regina López Muñoz, donde la autora francesa eleva el arte gráfico a base de hondura y contundencia. Aun lejos de la santidad, las tres jóvenes protagonistas (que recuerdan a esas mujeres oprimidas y ajusticiadas de escritoras como Dacia Maraini o Maria Messina) serán mártires; pero también «vírgenes dispuestas a arañar», como las nombra el poema de la artista vanguardista y feminista Mina Loy que abre el volumen. «¿Es porque todavía no he saboreado los placeres de la carne? / No me había dado cuenta de que fuese tan importante», escribe hacia el final de este libro Rita Atria, según se recoge de su diario: «Si eso es lo que marca la diferencia, / que me lleven a un sitio público / y me exhiban encima de una cama. / Soy más joven de lo que ustedes creen, pero les proporcionaré un placer tan inmenso / que su alma gozará más de lo que nunca se han atrevido a imaginar. / Si existe un título más alto de mujer, será para mí…», sugiere. Un libro desaconsejado para ojos sensibles a la viñeta incómoda y poco dada a poner paños calientes; especialmente recomendable, por contra, para amantes de la cultura italiana más universal y, en general, del cómic de autor(a) europeo comprometido en fondo y forma.
Cantar de los cantares, de Francisco Rodríguez Marín [trad.] (West Indies)
 «A besos de su boca me secara: / Que buenos tus amores más que vino. / Para olor, tus riquísimos aromas; / Óleo sin igual tu nombre esparce: / Por eso aman en ti las almas puras. / Atráeme de ti en pos y correremos». En el magnífico prefacio a esta obra, que comienza con una cita al excelso «Hallelujah» de Leonard Cohen, el filólogo y escritor Domingo Alberto Martínez nos transporta al año 1885, cuando Francisco Rodríguez Marín (Osuna, 1855 – Madrid, 1943), futuro director de la Biblioteca Nacional y también de la Real Academia Española, se propone verter al castellano casi literalmente, en endecasílabo suelto, «sin lubricidades ni torpezas» y «sin apasionamientos de escuela ni secta alguna», el Cantar de los Cantares de Salomón. «Seguramente el menos canónico» de los libros de la Biblia, señala Martínez, pues alejado de cuestiones divinas, pone el foco narrativo en una pareja de amantes y adopta la forma de «una égloga festiva relacionada con los epitalamios primitivos, un rito de esponsales fragmentado en cánticos alternos e independientes» cuyas palabras comprenden «todo el anhelo, el deseo y la entrega que atesoran el uno para el otro». La enjundia plástica de esta breve obra fechada en torno al siglo III a. C. y ambientada en la Palestina rural antecede al género pastoril renacentista, con su mezcla única de sensorialidad, potentes imágenes y recursos sorprendentes por su elocuencia: «Mi amor metió su mano desde afuera, / Y se tumultuaron mis entrañas. / Para abrir a mi amada levantóme / Y ambas mis manos destilaban mirra / Y mirra amarga y líquida mis dedos, / Sobre las manecillas del cerrojo». Esas formas sensuales (con recurrente presencia de pechos, o de labios; de la carne hecha verbo, en fin) y esa expresión lírica y mística del ígneo amor se traducen, para Rodríguez Marín, en «un sublime diálogo entre Dios y la Naturaleza, alegóricamente representados por Salomón y Sulamita». El ilustre académico ursaonense, de la Lengua y de la Historia, por muchos años y hasta que le llegó la muerte, deja además en su prólogo una reflexión —o reivindicación— nada trivial: como conjunto de obras literarias, dice, la Biblia no merece «ni la importancia de cierta índole que le atribuyen los secuaces de las religiones positivas que en ella se cimentan, ni tampoco la injustificada aversión o el afectado desdén con que la miran algunos librepensadores que, en el calor de su apasionamiento, llegan hasta a negarle todo mérito». Quien se acerque a esta excelente edición de West Indies, en cambio, tendrán difícil sustraerse a su encanto y a su fuerza abrasiva: «Sobre tu corazón ponme cual sello / Y cual sello también sobre tu brazo; / Que recio es el amor como la muerte; / Duro como el sepulcro es el encono; / Sus raspas, raspas son de vivo fuego; / Flama terrible; rayo que aniquila». Así de contundente y de poderosa son la verdad y la emoción cifradas en estos 370 versos inmortales.
«A besos de su boca me secara: / Que buenos tus amores más que vino. / Para olor, tus riquísimos aromas; / Óleo sin igual tu nombre esparce: / Por eso aman en ti las almas puras. / Atráeme de ti en pos y correremos». En el magnífico prefacio a esta obra, que comienza con una cita al excelso «Hallelujah» de Leonard Cohen, el filólogo y escritor Domingo Alberto Martínez nos transporta al año 1885, cuando Francisco Rodríguez Marín (Osuna, 1855 – Madrid, 1943), futuro director de la Biblioteca Nacional y también de la Real Academia Española, se propone verter al castellano casi literalmente, en endecasílabo suelto, «sin lubricidades ni torpezas» y «sin apasionamientos de escuela ni secta alguna», el Cantar de los Cantares de Salomón. «Seguramente el menos canónico» de los libros de la Biblia, señala Martínez, pues alejado de cuestiones divinas, pone el foco narrativo en una pareja de amantes y adopta la forma de «una égloga festiva relacionada con los epitalamios primitivos, un rito de esponsales fragmentado en cánticos alternos e independientes» cuyas palabras comprenden «todo el anhelo, el deseo y la entrega que atesoran el uno para el otro». La enjundia plástica de esta breve obra fechada en torno al siglo III a. C. y ambientada en la Palestina rural antecede al género pastoril renacentista, con su mezcla única de sensorialidad, potentes imágenes y recursos sorprendentes por su elocuencia: «Mi amor metió su mano desde afuera, / Y se tumultuaron mis entrañas. / Para abrir a mi amada levantóme / Y ambas mis manos destilaban mirra / Y mirra amarga y líquida mis dedos, / Sobre las manecillas del cerrojo». Esas formas sensuales (con recurrente presencia de pechos, o de labios; de la carne hecha verbo, en fin) y esa expresión lírica y mística del ígneo amor se traducen, para Rodríguez Marín, en «un sublime diálogo entre Dios y la Naturaleza, alegóricamente representados por Salomón y Sulamita». El ilustre académico ursaonense, de la Lengua y de la Historia, por muchos años y hasta que le llegó la muerte, deja además en su prólogo una reflexión —o reivindicación— nada trivial: como conjunto de obras literarias, dice, la Biblia no merece «ni la importancia de cierta índole que le atribuyen los secuaces de las religiones positivas que en ella se cimentan, ni tampoco la injustificada aversión o el afectado desdén con que la miran algunos librepensadores que, en el calor de su apasionamiento, llegan hasta a negarle todo mérito». Quien se acerque a esta excelente edición de West Indies, en cambio, tendrán difícil sustraerse a su encanto y a su fuerza abrasiva: «Sobre tu corazón ponme cual sello / Y cual sello también sobre tu brazo; / Que recio es el amor como la muerte; / Duro como el sepulcro es el encono; / Sus raspas, raspas son de vivo fuego; / Flama terrible; rayo que aniquila». Así de contundente y de poderosa son la verdad y la emoción cifradas en estos 370 versos inmortales.








