Cowboy’s Dream, de Antoni Miralda (Ediciones La Bahía y La Fábrica)
 «Empecé a hacer fotos tal vez seducido, o intoxicado, por los olores del fijador, del revelador, que emergían del pequeño laboratorio de mi padre, situado debajo de la escalera de casa. […] Gracias a esos maravillosos líquidos de laboratorio de Dr. Jekyll se te van apareciendo imágenes que no recuerdas haber visto y eso es, probablemente, lo que me fascinó e hizo que me enganchara a la fotografía: la tremenda magia del cuarto oscuro, un lugar de absoluta intimidad en el que se desencadena la imaginación porque asistes a la aparición de las cosas». Con estas palabras presenta Antoni Miralda (Tarrasa, 1942), artista multidisciplinar y multifacético de la vanguardia española del último medio siglo, Premio Velázquez de Artes Plásticas en 2018, este libro-catálogo que acompaña a la exposición de título homónimo del certamen PhotoESPAÑA, visitable hasta el próximo 17 de septiembre. Un proyecto que surge por azar en 2021, cuando el artista, dramaturgo, realizador y fundador del Museo Nacional de Arte Portátil Ignasi Duarte dio con el archivo fotográfico inédito de Miralda, compuesto por más de 7.500 negativos a los que su autor no había concedido importancia alguna, pese a haber ejercido esa actividad en los 60 y 70 en la industria de la moda y en proyectos más conceptuales. Pero es en el ámbito de lo estrictamente privado donde, según Duarte, el autor «construye la realidad, la inventa» con su cámara; es más, «la fotografía está en la génesis del imaginario con el que alimenta la totalidad de su obra conocida». Su mirada política, crítica pero también irónica, se plasma en lo que supone un recorrido gráfico por sus experiencias vitales más que propiamente una antología de sus fotos; más una narración, tejida a partir de 116 imágenes seleccionadas y que fueron tomadas entre 1961 y 1991 en diversos lugares de Europa y Estados Unidos, que una sucesión de estampas. Miralda, quien reconoce que no sabe si mediante la fotografía educó su ojo artísticamente y si fue su ojo el que lo educó a él, no se decantaría por esta disciplina ni nunca llegaría a considerar competir con los Guy Bourdin o Helmut Newton, a pesar de que en sus años en Elle se codeó con ellos. De ahí la importancia de Cowboy’s Dream, «un amplio repertorio de lo ajeno» con el que Miralda, en palabras del comisario de la muestra y editor de este magnífico volumen —publicado gracias al esfuerzo conjunto de Ediciones La Bahía y La Fábrica— «profundiza en las particularidades culturales que definen a los distintos grupos humanos que retrata». Ya es hora, entonces, de otorgarle el reconocimiento que merece como uno de nuestros fotógrafos contemporáneos más talentosos.
«Empecé a hacer fotos tal vez seducido, o intoxicado, por los olores del fijador, del revelador, que emergían del pequeño laboratorio de mi padre, situado debajo de la escalera de casa. […] Gracias a esos maravillosos líquidos de laboratorio de Dr. Jekyll se te van apareciendo imágenes que no recuerdas haber visto y eso es, probablemente, lo que me fascinó e hizo que me enganchara a la fotografía: la tremenda magia del cuarto oscuro, un lugar de absoluta intimidad en el que se desencadena la imaginación porque asistes a la aparición de las cosas». Con estas palabras presenta Antoni Miralda (Tarrasa, 1942), artista multidisciplinar y multifacético de la vanguardia española del último medio siglo, Premio Velázquez de Artes Plásticas en 2018, este libro-catálogo que acompaña a la exposición de título homónimo del certamen PhotoESPAÑA, visitable hasta el próximo 17 de septiembre. Un proyecto que surge por azar en 2021, cuando el artista, dramaturgo, realizador y fundador del Museo Nacional de Arte Portátil Ignasi Duarte dio con el archivo fotográfico inédito de Miralda, compuesto por más de 7.500 negativos a los que su autor no había concedido importancia alguna, pese a haber ejercido esa actividad en los 60 y 70 en la industria de la moda y en proyectos más conceptuales. Pero es en el ámbito de lo estrictamente privado donde, según Duarte, el autor «construye la realidad, la inventa» con su cámara; es más, «la fotografía está en la génesis del imaginario con el que alimenta la totalidad de su obra conocida». Su mirada política, crítica pero también irónica, se plasma en lo que supone un recorrido gráfico por sus experiencias vitales más que propiamente una antología de sus fotos; más una narración, tejida a partir de 116 imágenes seleccionadas y que fueron tomadas entre 1961 y 1991 en diversos lugares de Europa y Estados Unidos, que una sucesión de estampas. Miralda, quien reconoce que no sabe si mediante la fotografía educó su ojo artísticamente y si fue su ojo el que lo educó a él, no se decantaría por esta disciplina ni nunca llegaría a considerar competir con los Guy Bourdin o Helmut Newton, a pesar de que en sus años en Elle se codeó con ellos. De ahí la importancia de Cowboy’s Dream, «un amplio repertorio de lo ajeno» con el que Miralda, en palabras del comisario de la muestra y editor de este magnífico volumen —publicado gracias al esfuerzo conjunto de Ediciones La Bahía y La Fábrica— «profundiza en las particularidades culturales que definen a los distintos grupos humanos que retrata». Ya es hora, entonces, de otorgarle el reconocimiento que merece como uno de nuestros fotógrafos contemporáneos más talentosos.
La otra bestia, de Ana Rujas (Aguilar)
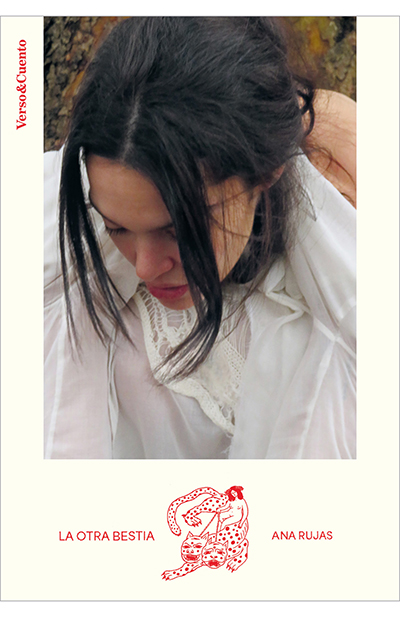 Este libro es la definición perfecta de un debut literario que no pide permiso para encarnarse en papel —o en pantalla, da igual—: una liberación de la propia experiencia que se derrama sobre la hoja en blanco aunque el resultado exceda los márgenes, aunque manche, aunque no guste a todos. Quien da rienda suelta a su alter ego más indómito, su palabrerío excesivo oculto en las Pages del iPhone, «escribiendo sobre todo lo no-importante, lo efímero, lo feo» y «sangrando por la boca» en el estilo más gráfico y personal que se nos ocurra, es Ana Rujas (Madrid, 1989): actriz y escritora, coautora de la serie Cardo —por la que ganó dos Premios Feroz y un Ondas— y de un par de piezas teatrales, así como del epílogo de la edición de Los pálidos, de la dramaturga Lucía Carballal; lo que nos ayuda a situarla aunque no hubiésemos podido anticipar esta inmersión sin escafandra en las letras. Asegura en el prefacio de La otra bestia que «no es interesante escribir sobre uno mismo» y que «quizá aquí no hay nada importante, solo cosas que seguramente tú ya sabes», pero Rujas está en las antípodas de la falsa modestia (o de lo falso, en general). Lo que sí deja claro esa advertencia es su cruda honestidad, aunque no es tampoco su fe en la verdad, o las verdades, aquello que pretende defender en estas páginas: «He dicho la verdad, y después me han follado el culo», sentencia. Su verbo asalvajado, con referencias tan diversas como Lorca, Kanye West, Wong Kar-wai, Emily Dickinson y Rodrigo García, requiere complicidad aunque no la necesita, porque crece en las paredes de cada página, y los ejemplos son innumerables. En sus asimétricas líneas, lo mismo destapa Rujas el trampantojo de su oficio («Vacío, vacío, como los nombres de todos los que actúan la actuación») que denuncia a los babosos frente al escaparate («Vosotros queréis tumbar la belleza, amansarla, al mismo tiempo que sois unos putos yonquis de consumirla»); lo mismo se autodefine por lo que cree ser como por lo que dice no ser o lo que desearía ser («Yo no soy peligrosa, pero me gustaría serlo»), con Angélica Liddel en su altar de la autoría arriesgada («Me da pereza lo que no tiene fuerza»); lo mismo la escritura se le queda corta («A veces el lenguaje nos incapacita») que se le desboca («Ya no me salían palabras, solo excesos»), pero su voluntad de dejarse la piel queda más que refrendada: «Escribiré acerca de todo esto hasta que se me escamen los dedos. Un acto totalmente embrutecido contra mí misma». En esta suerte de crónica airada de sus pensamientos y emociones a medio camino entre Bukowski y Anaïs Nin, la autora se sirve de la autoficción, la poesía, el diario, el delirio, la narrativa y el teatro para meterse hasta la cintura en terrenos pantanosos «sin reglas morales», desplegando una mirada sin contemplaciones —sin miramientos— a la sucia cotidianidad, la cocaína, la intelectualidad, las redes sociales, la conciencia de género sin pinkwashing, la religión, el sexo, la memoria, las veinteañeras, España, la comida y la desesperanza, entre otros muchos temas de este «laboratorio íntimo, confesionario cruel, caja negra de accidentes varios», como lo define en su prólogo Carlos Vergara, quien ha seleccionado y editado los textos. Aunque Rujas admite en un par de pasajes no sentirse digna de promesas ni de esperanzas, hay algo de ambas en esta puesta de largo literaria suya. Pero sobre todo hay un rugido, un aquí estoy yo de libro.
Este libro es la definición perfecta de un debut literario que no pide permiso para encarnarse en papel —o en pantalla, da igual—: una liberación de la propia experiencia que se derrama sobre la hoja en blanco aunque el resultado exceda los márgenes, aunque manche, aunque no guste a todos. Quien da rienda suelta a su alter ego más indómito, su palabrerío excesivo oculto en las Pages del iPhone, «escribiendo sobre todo lo no-importante, lo efímero, lo feo» y «sangrando por la boca» en el estilo más gráfico y personal que se nos ocurra, es Ana Rujas (Madrid, 1989): actriz y escritora, coautora de la serie Cardo —por la que ganó dos Premios Feroz y un Ondas— y de un par de piezas teatrales, así como del epílogo de la edición de Los pálidos, de la dramaturga Lucía Carballal; lo que nos ayuda a situarla aunque no hubiésemos podido anticipar esta inmersión sin escafandra en las letras. Asegura en el prefacio de La otra bestia que «no es interesante escribir sobre uno mismo» y que «quizá aquí no hay nada importante, solo cosas que seguramente tú ya sabes», pero Rujas está en las antípodas de la falsa modestia (o de lo falso, en general). Lo que sí deja claro esa advertencia es su cruda honestidad, aunque no es tampoco su fe en la verdad, o las verdades, aquello que pretende defender en estas páginas: «He dicho la verdad, y después me han follado el culo», sentencia. Su verbo asalvajado, con referencias tan diversas como Lorca, Kanye West, Wong Kar-wai, Emily Dickinson y Rodrigo García, requiere complicidad aunque no la necesita, porque crece en las paredes de cada página, y los ejemplos son innumerables. En sus asimétricas líneas, lo mismo destapa Rujas el trampantojo de su oficio («Vacío, vacío, como los nombres de todos los que actúan la actuación») que denuncia a los babosos frente al escaparate («Vosotros queréis tumbar la belleza, amansarla, al mismo tiempo que sois unos putos yonquis de consumirla»); lo mismo se autodefine por lo que cree ser como por lo que dice no ser o lo que desearía ser («Yo no soy peligrosa, pero me gustaría serlo»), con Angélica Liddel en su altar de la autoría arriesgada («Me da pereza lo que no tiene fuerza»); lo mismo la escritura se le queda corta («A veces el lenguaje nos incapacita») que se le desboca («Ya no me salían palabras, solo excesos»), pero su voluntad de dejarse la piel queda más que refrendada: «Escribiré acerca de todo esto hasta que se me escamen los dedos. Un acto totalmente embrutecido contra mí misma». En esta suerte de crónica airada de sus pensamientos y emociones a medio camino entre Bukowski y Anaïs Nin, la autora se sirve de la autoficción, la poesía, el diario, el delirio, la narrativa y el teatro para meterse hasta la cintura en terrenos pantanosos «sin reglas morales», desplegando una mirada sin contemplaciones —sin miramientos— a la sucia cotidianidad, la cocaína, la intelectualidad, las redes sociales, la conciencia de género sin pinkwashing, la religión, el sexo, la memoria, las veinteañeras, España, la comida y la desesperanza, entre otros muchos temas de este «laboratorio íntimo, confesionario cruel, caja negra de accidentes varios», como lo define en su prólogo Carlos Vergara, quien ha seleccionado y editado los textos. Aunque Rujas admite en un par de pasajes no sentirse digna de promesas ni de esperanzas, hay algo de ambas en esta puesta de largo literaria suya. Pero sobre todo hay un rugido, un aquí estoy yo de libro.
Aladdin Sane: 50 años, de Chris Duffy (Libros Cúpula)
 El pasado mes de abril se cumplía medio siglo desde la publicación de un disco legendario y de culto, firmado por un músico que comparte esos mismos atributos. Pero si Aladdin Sane, de David Bowie (1947-2016), es una de las obras más icónicas de su genio creador, lo es desde su misma portada, concebida por el fotógrafo y productor de cine Brian Duffy (1933-2010), colaborador en todas las imágenes que ilustraron sus años dorados en el rock. Una cubierta revolucionaria que daría la vuelta al mundo —literalmente— para convertirse en algo así como «la Mona Lisa del pop» y transformaría para siempre la camaleónica figura de Bowie, gracias a la conjunción de talentos en un verdadero dream team creativo: el productor y manager Tony Defries, el maquillador Pierre Laroche, la diseñadora Celia Philo y el aerógrafo Philip Castle, además —claro— de Bowie y Duffy. Este libro, puesto en pie por el hijo del fotógrafo británico, Chris Duffy, es un completísimo making of de aquella tremenda portada y lo que supuso, un documento con numerosos testimonios directos de los implicados y una amplia colección de magníficas imágenes (muchas de ellas, inéditas hasta ahora) en una edición espectacular concebida por Barnbrook, estudio creativo independiente habitual de Bowie. Así, junto al apasionante relato de aquella famosa sesión de fotos en enero de 1973, el libro contiene hasta nueve ensayos acerca de diversos aspectos del álbum, desde su estructura e innovaciones musicales a su puesta en escena, pasando por las referencias a otros artistas más o menos explícitas. Críticos y especialistas en la trayectoria de Bowie, como Kevin Cann, Nicholas Pegg o Mark Adams, hacen su aportación a un volumen que disfrutarán tanto los fans irredentos del artista como aquellos que se acerquen atraídos por la potentísima imagen o con la curiosidad de conocer todos sus detalles. Entre otros, sí, el del celebérrimo rayo, inspirado en un elemento escénico de Elvis Presley y también por el diseño de una arrocera; o la lágrima en el hueco de la clavícula, basada en la pintura de Dalí y con una conexión con otra icónica imagen, la famosa lengua de los Rolling Stones. Como señala el autor en su introducción, cincuenta años más tarde la portada de Aladdin Sane «parece tan novedosa y contemporánea como el día en que se publicó», y no en vano hoy día forma parte de la colección del Victoria & Albert Museum y la National Portrait Gallery de Londres. Todo un icono sociocultural que a buen seguro «seguirá proporcionando placer e inspirando a las generaciones futuras a superar los límites de sus proyectos artísticos». Algo que Bowie, y también Brian Duffy, convirtieron en sana costumbre.
El pasado mes de abril se cumplía medio siglo desde la publicación de un disco legendario y de culto, firmado por un músico que comparte esos mismos atributos. Pero si Aladdin Sane, de David Bowie (1947-2016), es una de las obras más icónicas de su genio creador, lo es desde su misma portada, concebida por el fotógrafo y productor de cine Brian Duffy (1933-2010), colaborador en todas las imágenes que ilustraron sus años dorados en el rock. Una cubierta revolucionaria que daría la vuelta al mundo —literalmente— para convertirse en algo así como «la Mona Lisa del pop» y transformaría para siempre la camaleónica figura de Bowie, gracias a la conjunción de talentos en un verdadero dream team creativo: el productor y manager Tony Defries, el maquillador Pierre Laroche, la diseñadora Celia Philo y el aerógrafo Philip Castle, además —claro— de Bowie y Duffy. Este libro, puesto en pie por el hijo del fotógrafo británico, Chris Duffy, es un completísimo making of de aquella tremenda portada y lo que supuso, un documento con numerosos testimonios directos de los implicados y una amplia colección de magníficas imágenes (muchas de ellas, inéditas hasta ahora) en una edición espectacular concebida por Barnbrook, estudio creativo independiente habitual de Bowie. Así, junto al apasionante relato de aquella famosa sesión de fotos en enero de 1973, el libro contiene hasta nueve ensayos acerca de diversos aspectos del álbum, desde su estructura e innovaciones musicales a su puesta en escena, pasando por las referencias a otros artistas más o menos explícitas. Críticos y especialistas en la trayectoria de Bowie, como Kevin Cann, Nicholas Pegg o Mark Adams, hacen su aportación a un volumen que disfrutarán tanto los fans irredentos del artista como aquellos que se acerquen atraídos por la potentísima imagen o con la curiosidad de conocer todos sus detalles. Entre otros, sí, el del celebérrimo rayo, inspirado en un elemento escénico de Elvis Presley y también por el diseño de una arrocera; o la lágrima en el hueco de la clavícula, basada en la pintura de Dalí y con una conexión con otra icónica imagen, la famosa lengua de los Rolling Stones. Como señala el autor en su introducción, cincuenta años más tarde la portada de Aladdin Sane «parece tan novedosa y contemporánea como el día en que se publicó», y no en vano hoy día forma parte de la colección del Victoria & Albert Museum y la National Portrait Gallery de Londres. Todo un icono sociocultural que a buen seguro «seguirá proporcionando placer e inspirando a las generaciones futuras a superar los límites de sus proyectos artísticos». Algo que Bowie, y también Brian Duffy, convirtieron en sana costumbre.
Jardines y paisajes, de Aquilino Duque (Renacimiento)
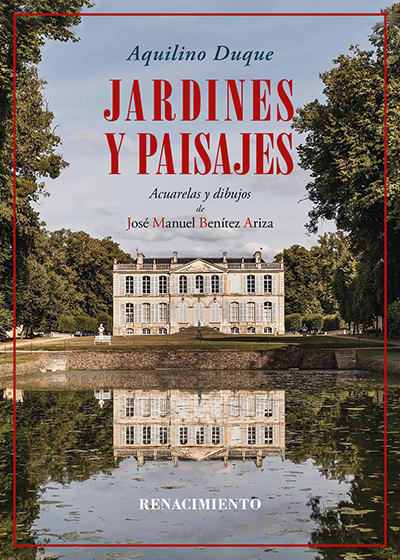 Este libro surge de un proyecto, un regalo o un bendito encargo —si puede considerarse tal— que le hizo a su autor la Asociación Sevillana de Amigos de los Jardines y del Paisaje, fundada en 1998, «año del centenario del Desastre y de la generación literaria que reflexionó sobre él», y que lo animó a relatar sus visitas a los más hermosos jardines de Europa. El próximo 18 de septiembre se cumplirán dos años desde que nuestras letras perdieron al poeta, narrador y ensayista Aquilino Duque (1931-2021), quien fuera Premio Nacional de Literatura y del que Jardines y paisajes representa el último manuscrito que completó y que se hallaba en curso de edición cuando le sobrevino la muerte. Unos textos, por tanto, inéditos donde hallamos las crónicas de esos viajes que inició a comienzos del nuevo milenio: la Península Ibérica, cuya tierra pisó de Galicia a Castilla y de esta a la vecina Portugal, adonde se adentró tras los pasos de Lord Byron y del paisajista William Beckford; la región de Normandía y «esa lluvia pertinaz que da a los jardines nórdicos su verdor permanente»; los jardines y los cottages ingleses que dan cuenta de la «indisimulada anglofilia» del escritor sevillano; Nápoles y la costa amalfitana, incluidas las ruinas de Herculano y Pompeya, pero también el espléndido y suntuoso Palacio de Caserta que se erige como un Versalles italiano; así como una serie de apéndices donde se dan cita figuras dispares como las de Rosalía de Castro, Marcial Ybarra, Man Ray o el marqués de Sade. Duque, que ya había escrito antes varias guías naturales y de botánica y que había participado en visitas a jardines más próximos a su entorno, en Andalucía, incluyó también en su libro textos ajenos sobre lugares que él mismo no pudo contemplar. Entre otros, uno de Sally Crane, presidenta de la citada asociación, y otro de Víctor Carrasco, docente de proyectos arquitectónicos en San Francisco, quien señala que el jardín es «absolutamente dependiente» del ideal de paraíso (cultural, filosófico) que defiende el pueblo donde emerge. El jardín del Edén, podría pensarse, aunque Carrasco cita un poema cordobés del siglo X que reza: «No creas en el Jardín del Paraíso, / excepto en el que tú seas capaz de crear / junto a tu casa. Y tampoco creas / en las llamas eternas, porque no te dejarán / entrar en el Infierno después de haber estado / viviendo en el Cielo». Paraísos puramente terrenales, pues, son los que reivindican estas páginas que se sitúan entre el libro de viajes, la crónica social y un —nada al uso— tratado de jardinería, gracias a la sutileza y la ironía de su depurada prosa. Las descripciones botánicas y la visión de la vida, de los territorios y de sus gentes que ofrece Duque se ven complementadas por los dibujos y acuarelas de José Manuel Benítez Ariza, quien en su nota previa señala que los vinculó la amistad con Fernando Quiñones y el municipio de Puerto Real, donde residía el poeta Juan Antonio Campuzano. Esa «relación de paisanaje diferido» hizo que el autor se fijara en la obra del artista plástico —y también poeta— y que pusiera en sus manos, sin ninguna duda, la ilustración de este libro y la escritura de un poema que sirviera de presentación: en él, evoca Benítez Ariza las flores rosadas de la esparceta, los pipirigallos, «que, en un vaso con agua, mientras mueren, / exhalan un perfume enervante y feraz»y que dejan a la posteridad «un pétalo carnoso que exuda, ya caído, / una sustancia amarga que se queda en los dedos». Nada amargo, sino más bien feliz, resulta en cambio el hallazgo póstumo de estos textos emergidos de la pluma de un autor indispensable y tan añorado.
Este libro surge de un proyecto, un regalo o un bendito encargo —si puede considerarse tal— que le hizo a su autor la Asociación Sevillana de Amigos de los Jardines y del Paisaje, fundada en 1998, «año del centenario del Desastre y de la generación literaria que reflexionó sobre él», y que lo animó a relatar sus visitas a los más hermosos jardines de Europa. El próximo 18 de septiembre se cumplirán dos años desde que nuestras letras perdieron al poeta, narrador y ensayista Aquilino Duque (1931-2021), quien fuera Premio Nacional de Literatura y del que Jardines y paisajes representa el último manuscrito que completó y que se hallaba en curso de edición cuando le sobrevino la muerte. Unos textos, por tanto, inéditos donde hallamos las crónicas de esos viajes que inició a comienzos del nuevo milenio: la Península Ibérica, cuya tierra pisó de Galicia a Castilla y de esta a la vecina Portugal, adonde se adentró tras los pasos de Lord Byron y del paisajista William Beckford; la región de Normandía y «esa lluvia pertinaz que da a los jardines nórdicos su verdor permanente»; los jardines y los cottages ingleses que dan cuenta de la «indisimulada anglofilia» del escritor sevillano; Nápoles y la costa amalfitana, incluidas las ruinas de Herculano y Pompeya, pero también el espléndido y suntuoso Palacio de Caserta que se erige como un Versalles italiano; así como una serie de apéndices donde se dan cita figuras dispares como las de Rosalía de Castro, Marcial Ybarra, Man Ray o el marqués de Sade. Duque, que ya había escrito antes varias guías naturales y de botánica y que había participado en visitas a jardines más próximos a su entorno, en Andalucía, incluyó también en su libro textos ajenos sobre lugares que él mismo no pudo contemplar. Entre otros, uno de Sally Crane, presidenta de la citada asociación, y otro de Víctor Carrasco, docente de proyectos arquitectónicos en San Francisco, quien señala que el jardín es «absolutamente dependiente» del ideal de paraíso (cultural, filosófico) que defiende el pueblo donde emerge. El jardín del Edén, podría pensarse, aunque Carrasco cita un poema cordobés del siglo X que reza: «No creas en el Jardín del Paraíso, / excepto en el que tú seas capaz de crear / junto a tu casa. Y tampoco creas / en las llamas eternas, porque no te dejarán / entrar en el Infierno después de haber estado / viviendo en el Cielo». Paraísos puramente terrenales, pues, son los que reivindican estas páginas que se sitúan entre el libro de viajes, la crónica social y un —nada al uso— tratado de jardinería, gracias a la sutileza y la ironía de su depurada prosa. Las descripciones botánicas y la visión de la vida, de los territorios y de sus gentes que ofrece Duque se ven complementadas por los dibujos y acuarelas de José Manuel Benítez Ariza, quien en su nota previa señala que los vinculó la amistad con Fernando Quiñones y el municipio de Puerto Real, donde residía el poeta Juan Antonio Campuzano. Esa «relación de paisanaje diferido» hizo que el autor se fijara en la obra del artista plástico —y también poeta— y que pusiera en sus manos, sin ninguna duda, la ilustración de este libro y la escritura de un poema que sirviera de presentación: en él, evoca Benítez Ariza las flores rosadas de la esparceta, los pipirigallos, «que, en un vaso con agua, mientras mueren, / exhalan un perfume enervante y feraz»y que dejan a la posteridad «un pétalo carnoso que exuda, ya caído, / una sustancia amarga que se queda en los dedos». Nada amargo, sino más bien feliz, resulta en cambio el hallazgo póstumo de estos textos emergidos de la pluma de un autor indispensable y tan añorado.









Pingback: Los diarios cambian de piel - Jot Down Cultural Magazine