Un papel en el mundo, de Carlos Fortea (Trama Editorial)
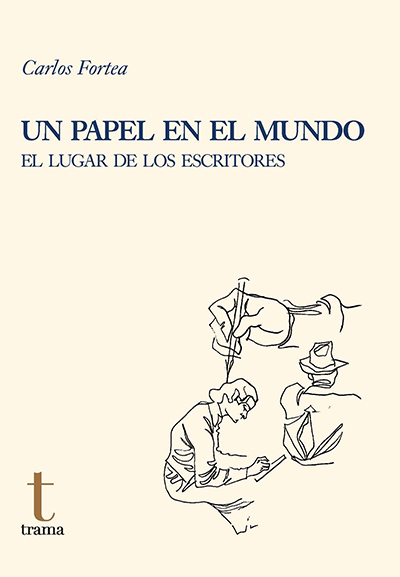 En este momento en el que tanto se escribe —cosa distinta es lo que se lea—, cabe preguntarse por el rol o El papel de los escritores, como reza el subtítulo de este libro; hasta qué punto sigue siendo socialmente relevante su figura y sus obras, ahora que además el papel va entonando su lento pero inexorable canto del cisne. Justamente esa cuestión es la que ha pretendido analizar Carlos Fortea (Madrid, 1963), autor de numerosas novelas, docente universitario y experto —y premiado— traductor cuya propuesta nos llega de la mano de la interesantísima colección Tipos Móviles de Trama Editorial. Partiendo de una definición de la profesión y del papel, y aun a sabiendas de que este no debe confundirse con la propia escritura, parece obvio que «leer no es simplemente leer» y que el formato, de uno u otro modo, se ha de tomar en consideración. El autor de Un papel en el mundo emprende un recorrido que lo lleva desde la musicalidad de los primeros monumentos literarios descendientes de la oralidad narrativa, el lenguaje abstracto enmarcado por la forma textual (como indica Irene Vallejo en su archifamoso El infinito en un junco) y la relación de la literatura con el poder, a las motivaciones de los escritores y su vocación, la responsabilidad de la palabra impresa que ya hizo ver Petronio, la preservación de los manuscritos y la evolución de su difusión («Es preciso escribir como si se quisiera que, alguna vez, uno de nuestros libros fuera a parar a una librería de viejo»), la interacción con el público/lector y la disputa entre entretenimiento y arte peligroso (de Cervantes a Umberto Eco), la noción del oficio escritor y el dinero en Balzac, Pérez Galdós o Woolf, la influencia en la opinión pública y el compromiso, «la reiterada obsesión por lo nuevo» que afecta desde siempre al gremio, según el autor, y una sobreproducción en el mercado literario que también vendría de lejos: «Hoy es casi más rápido enumerar a las personas que no escriben que a las que escriben», esta frase que parecería de hoy es de 1908. Recuerda Fortea cómo en 2008 —un siglo más tarde— le llamó la atención que, por primera vez en la trayectoria de El País, no se informara sobre el discurso del Nobel de Literatura, que aquel año correspondió a Le Clézio; de pronto, llegaba la crisis y los escritores dejaban de ser estrellas respetadas, tenidas en cuenta. Esa «pérdida del viejo estatus» de la literatura —solo parcialmente cierta— y su pretendida decadencia es la que trata de dilucidar este ensayo, que admite su asimilación ilegítima entre la figura del escritor y del intelectual. Ahora bien, por poco que busque trascender, «escribir es hablar a los demás, y no podemos pretender que sea inocuo». Nunca lo ha sido.
En este momento en el que tanto se escribe —cosa distinta es lo que se lea—, cabe preguntarse por el rol o El papel de los escritores, como reza el subtítulo de este libro; hasta qué punto sigue siendo socialmente relevante su figura y sus obras, ahora que además el papel va entonando su lento pero inexorable canto del cisne. Justamente esa cuestión es la que ha pretendido analizar Carlos Fortea (Madrid, 1963), autor de numerosas novelas, docente universitario y experto —y premiado— traductor cuya propuesta nos llega de la mano de la interesantísima colección Tipos Móviles de Trama Editorial. Partiendo de una definición de la profesión y del papel, y aun a sabiendas de que este no debe confundirse con la propia escritura, parece obvio que «leer no es simplemente leer» y que el formato, de uno u otro modo, se ha de tomar en consideración. El autor de Un papel en el mundo emprende un recorrido que lo lleva desde la musicalidad de los primeros monumentos literarios descendientes de la oralidad narrativa, el lenguaje abstracto enmarcado por la forma textual (como indica Irene Vallejo en su archifamoso El infinito en un junco) y la relación de la literatura con el poder, a las motivaciones de los escritores y su vocación, la responsabilidad de la palabra impresa que ya hizo ver Petronio, la preservación de los manuscritos y la evolución de su difusión («Es preciso escribir como si se quisiera que, alguna vez, uno de nuestros libros fuera a parar a una librería de viejo»), la interacción con el público/lector y la disputa entre entretenimiento y arte peligroso (de Cervantes a Umberto Eco), la noción del oficio escritor y el dinero en Balzac, Pérez Galdós o Woolf, la influencia en la opinión pública y el compromiso, «la reiterada obsesión por lo nuevo» que afecta desde siempre al gremio, según el autor, y una sobreproducción en el mercado literario que también vendría de lejos: «Hoy es casi más rápido enumerar a las personas que no escriben que a las que escriben», esta frase que parecería de hoy es de 1908. Recuerda Fortea cómo en 2008 —un siglo más tarde— le llamó la atención que, por primera vez en la trayectoria de El País, no se informara sobre el discurso del Nobel de Literatura, que aquel año correspondió a Le Clézio; de pronto, llegaba la crisis y los escritores dejaban de ser estrellas respetadas, tenidas en cuenta. Esa «pérdida del viejo estatus» de la literatura —solo parcialmente cierta— y su pretendida decadencia es la que trata de dilucidar este ensayo, que admite su asimilación ilegítima entre la figura del escritor y del intelectual. Ahora bien, por poco que busque trascender, «escribir es hablar a los demás, y no podemos pretender que sea inocuo». Nunca lo ha sido.
Panaderos, de Nicolás Meneses (Barbarie Editora)
 Un repentino accidente de trabajo arrancar esta novela en su primera página: «Fue como un fogonazo, un encandilamiento por los focos halógenos de un Toyota Supra rajando la mitad de la noche». El que así relata es el hijo del afectado, quien sintiéndose culpable por el suceso que deja al padre lisiado y —aún más— amargado, se enclaustra en la PlayStation como único medio de evasión mental y en el trabajo en la panadería de un supermercado. Desde aquella catástrofe tan común, el joven William Fuentes se obsesionará con la seguridad y la prevención laboral, observando en todos los elementos del negocio la cara del peligro: «Solo me dedico a observar la panadería, las conexiones trifásicas colgando de los techos, las tuberías a la vista, las fichas de la Mutual llenas de hollín, las baldosas blancas percudidas, el piso de cemento irregular, los canastos de mimbre semirrotos, la falta de iluminación de los hornos, la leña acumulada al lado de la harina que mezcla su olor con el del pan recién horneado, las máquinas llenas de moretones y cicatrices, el techo repleto de hematomas, el piso plagado de costras, los mesones con los huesos al aire, el polvo, la harina, la sangre, el polvo, la harina, la sangre». La escritura detallada, rítmica y sin concesiones de Panaderos, que no en vano cosechó en 2018 una extraordinaria acogida, concitando elogios de autores como Alejandro Zambra —palabras mayores—, es marca de estilo en el que fuera debut literario de Nicolás Meneses (Buin, 1992), quien hoy día tiene ya cinco títulos publicados y diversos premios, además de haber sido señalado como promesa de las letras chilenas. Segundo título de Barbarie, editorial madrileña de raíces jerezanas —las de su fundadora y responsable Sonia López Baena—, que inauguraba la colección Contingencias, se ubica entre la tradición de la narrativa social de su país incluyendo a sus más recientes representantes, como Paulina Flores o Bruno Lloret, y el estallido social que se produciría allí un año después de su publicación original. Una historia audaz y cruda, contada desde los márgenes en que se mueve la población empobrecida y expoliada de derechos, desde el ocaso de la clase obrera, los oficios en riesgo de extinguirse y extinguirnos, la precariedad por sistema y los cuerpos sometidos a la incesante cadena de producción, el cuidado de las maquinarias y de las vidas convertidas por alguien en recursos humanos como reacción a la eficiencia predicada por Frederick Winslow Taylor; todos somos vistos en términos de rentabilidad, y nada más, en el mercado laboral. Tampoco en esta novela el trabajo representa honor alguno, más bien la comezón y el dolor de un muñón de la dignidad en el seno de una familia abocada a la tragedia universal de sobrevivir como empleados, piezas reemplazables en una asfixiante cultura del esfuerzo, de ganarse el pan con sudor, lágrimas y desde luego sangre: «¿Por qué los panaderos se visten de blanco? Porque es nuestra religión, contestó. […] Yo creía en un dios del pan, como mi papá. […] Para él toda la gente era floja, se crio trabajando y eso era lo único, según él, que no lo había traicionado. Hasta ese día».
Un repentino accidente de trabajo arrancar esta novela en su primera página: «Fue como un fogonazo, un encandilamiento por los focos halógenos de un Toyota Supra rajando la mitad de la noche». El que así relata es el hijo del afectado, quien sintiéndose culpable por el suceso que deja al padre lisiado y —aún más— amargado, se enclaustra en la PlayStation como único medio de evasión mental y en el trabajo en la panadería de un supermercado. Desde aquella catástrofe tan común, el joven William Fuentes se obsesionará con la seguridad y la prevención laboral, observando en todos los elementos del negocio la cara del peligro: «Solo me dedico a observar la panadería, las conexiones trifásicas colgando de los techos, las tuberías a la vista, las fichas de la Mutual llenas de hollín, las baldosas blancas percudidas, el piso de cemento irregular, los canastos de mimbre semirrotos, la falta de iluminación de los hornos, la leña acumulada al lado de la harina que mezcla su olor con el del pan recién horneado, las máquinas llenas de moretones y cicatrices, el techo repleto de hematomas, el piso plagado de costras, los mesones con los huesos al aire, el polvo, la harina, la sangre, el polvo, la harina, la sangre». La escritura detallada, rítmica y sin concesiones de Panaderos, que no en vano cosechó en 2018 una extraordinaria acogida, concitando elogios de autores como Alejandro Zambra —palabras mayores—, es marca de estilo en el que fuera debut literario de Nicolás Meneses (Buin, 1992), quien hoy día tiene ya cinco títulos publicados y diversos premios, además de haber sido señalado como promesa de las letras chilenas. Segundo título de Barbarie, editorial madrileña de raíces jerezanas —las de su fundadora y responsable Sonia López Baena—, que inauguraba la colección Contingencias, se ubica entre la tradición de la narrativa social de su país incluyendo a sus más recientes representantes, como Paulina Flores o Bruno Lloret, y el estallido social que se produciría allí un año después de su publicación original. Una historia audaz y cruda, contada desde los márgenes en que se mueve la población empobrecida y expoliada de derechos, desde el ocaso de la clase obrera, los oficios en riesgo de extinguirse y extinguirnos, la precariedad por sistema y los cuerpos sometidos a la incesante cadena de producción, el cuidado de las maquinarias y de las vidas convertidas por alguien en recursos humanos como reacción a la eficiencia predicada por Frederick Winslow Taylor; todos somos vistos en términos de rentabilidad, y nada más, en el mercado laboral. Tampoco en esta novela el trabajo representa honor alguno, más bien la comezón y el dolor de un muñón de la dignidad en el seno de una familia abocada a la tragedia universal de sobrevivir como empleados, piezas reemplazables en una asfixiante cultura del esfuerzo, de ganarse el pan con sudor, lágrimas y desde luego sangre: «¿Por qué los panaderos se visten de blanco? Porque es nuestra religión, contestó. […] Yo creía en un dios del pan, como mi papá. […] Para él toda la gente era floja, se crio trabajando y eso era lo único, según él, que no lo había traicionado. Hasta ese día».
Magia portátil, de Emma Smith (Ariel)
 Este ensayo que tenemos entre manos demuestra, ni más ni menos, la capacidad transformadora de lo libresco. Parafraseando al maestro Stephen King en su libro de memorias Mientras escribo, en el que decía aquello de que un libro es «la magia más portátil que existe», la autora de este otro incide en que efectivamente todos pueden ser descritos como mágicos, «pues tienen una capacidad de acción y poder en el mundo real, de invocar demonios y despacharlos». Esto se aplica, en el caso de este análisis, no solo a la implicación emocional o cognitiva que establecemos con ellos, sino también —o sobre todo— al plano táctil o sensorial, puramente físico, esa «sensación que percibimos al tenerlos en las manos, el crujido de sus páginas, el olor de la encuadernación». Ya sabrán ustedes de qué hablamos, queridos bibliófilos. Para el sofisticado y pedestre gusto de la escritora británica Emma Smith, docente y autora del superventas This is Shakespeare (que daba una nueva mirada radical al legado del Bardo de Avon), la superficie de los libros importa casi tanto como sus palabras, dado que plasma su momento histórico y cultural, su ideología. Por eso propone explorar y celebrar esa materialidad y la «infrarreivindicada inseparabilidad» entre forma y contenido, no tanto en las sagradas bibliotecas como en las estanterías cotidianas. Eso que en inglés se denomina bookhood y que alude al estado o condición de ser un libro: la libricidad que se detiene en el impacto del volumen al tacto, al olfato, al oído, haciendo de esa realidad algo más presente. En ese afán, señala la autora, «es necesario resistirse a la tendencia a idealizarlos» y constatar que algunas veces los libros también pueden ser «repugnantes, desasosegantes, inflamatorios». No todos son inocentes o agradables, para nada; los hay complejos y de potencial peligro, como percibió Walter Benjamin bajo la sombra del nazismo. Esta historia alternativa del libro en manos humanas que es Magia portátil no pretende dejar atrás ninguna de esas representaciones, sino desenterrarlas y reinterpretarlas con la intención de dar muestra de «una tecnología resiliente que apenas ha cambiado a lo largo de más de un milenio, pero que nos ha cambiado a nosotros, nuestras costumbres y nuestra cultura». Desde la Biblia de Gutenberg (que camuflaría otro texto impreso de guerra contra el Islam) a la biografía de La reina Victoria de Lytton Strachey, pasando por el libro-obsequio decorativo Forget-Me-Not de Rudolph Ackermann, los postureos librescos o shelfies de Anne Clifford, Madame de Pompadour y Marilyn Monroe, la polémica y exitosa y magistral Primavera silenciosa de Rachel Carson, la quema de los Freud, Gide, Marx o Brecht en 1933, las historias sobre libros censurados, los libros-talismán como los de Francesco Morosini o la bibliomancia de Virgilio, y la definición de libro en contraste con los libros-no-libros electrónicos, los audiolibros y los blooks, Smith pone sobre la mesa todas las aristas de estos artefactos que «pueden transformarnos sin tan siquiera abrirlos». El valor simbólico o ese «eje de innumerables relaciones» que le asignaba Borges son parte de ese largo enamoramiento libresco. Pura magia que se puede tocar, trastocar y lucir en uno u otro sitio, pues nunca fue cierto que no ocupe lugar.
Este ensayo que tenemos entre manos demuestra, ni más ni menos, la capacidad transformadora de lo libresco. Parafraseando al maestro Stephen King en su libro de memorias Mientras escribo, en el que decía aquello de que un libro es «la magia más portátil que existe», la autora de este otro incide en que efectivamente todos pueden ser descritos como mágicos, «pues tienen una capacidad de acción y poder en el mundo real, de invocar demonios y despacharlos». Esto se aplica, en el caso de este análisis, no solo a la implicación emocional o cognitiva que establecemos con ellos, sino también —o sobre todo— al plano táctil o sensorial, puramente físico, esa «sensación que percibimos al tenerlos en las manos, el crujido de sus páginas, el olor de la encuadernación». Ya sabrán ustedes de qué hablamos, queridos bibliófilos. Para el sofisticado y pedestre gusto de la escritora británica Emma Smith, docente y autora del superventas This is Shakespeare (que daba una nueva mirada radical al legado del Bardo de Avon), la superficie de los libros importa casi tanto como sus palabras, dado que plasma su momento histórico y cultural, su ideología. Por eso propone explorar y celebrar esa materialidad y la «infrarreivindicada inseparabilidad» entre forma y contenido, no tanto en las sagradas bibliotecas como en las estanterías cotidianas. Eso que en inglés se denomina bookhood y que alude al estado o condición de ser un libro: la libricidad que se detiene en el impacto del volumen al tacto, al olfato, al oído, haciendo de esa realidad algo más presente. En ese afán, señala la autora, «es necesario resistirse a la tendencia a idealizarlos» y constatar que algunas veces los libros también pueden ser «repugnantes, desasosegantes, inflamatorios». No todos son inocentes o agradables, para nada; los hay complejos y de potencial peligro, como percibió Walter Benjamin bajo la sombra del nazismo. Esta historia alternativa del libro en manos humanas que es Magia portátil no pretende dejar atrás ninguna de esas representaciones, sino desenterrarlas y reinterpretarlas con la intención de dar muestra de «una tecnología resiliente que apenas ha cambiado a lo largo de más de un milenio, pero que nos ha cambiado a nosotros, nuestras costumbres y nuestra cultura». Desde la Biblia de Gutenberg (que camuflaría otro texto impreso de guerra contra el Islam) a la biografía de La reina Victoria de Lytton Strachey, pasando por el libro-obsequio decorativo Forget-Me-Not de Rudolph Ackermann, los postureos librescos o shelfies de Anne Clifford, Madame de Pompadour y Marilyn Monroe, la polémica y exitosa y magistral Primavera silenciosa de Rachel Carson, la quema de los Freud, Gide, Marx o Brecht en 1933, las historias sobre libros censurados, los libros-talismán como los de Francesco Morosini o la bibliomancia de Virgilio, y la definición de libro en contraste con los libros-no-libros electrónicos, los audiolibros y los blooks, Smith pone sobre la mesa todas las aristas de estos artefactos que «pueden transformarnos sin tan siquiera abrirlos». El valor simbólico o ese «eje de innumerables relaciones» que le asignaba Borges son parte de ese largo enamoramiento libresco. Pura magia que se puede tocar, trastocar y lucir en uno u otro sitio, pues nunca fue cierto que no ocupe lugar.
Desde los márgenes, de José Sanz, Manuel Moreno, Enrique Piñuel y David Bizarro (Libros Walden)
 Antes de continuar, detengámonos por un momento a reproducir el subtítulo de este libro: 300 películas que deberías ver (y que nadie más te va a decir que deberías ver). Lo explícito del mismo ayuda también a entender el fin último de esta obra polifónica a cuatro voces: servir de cartografía de los lugares menos transitados por el grueso del turismo cinéfilo, o lo que es lo mismo, los rincones del cine inéditos y ocultos a una mirada superficial, que van desde grandes producciones que se suelen pasar por alto a ciertos films de aficionados, de algunos one hit wonders a las filmografías más exóticas, títulos transgresores o trascendentales o hilarantes o extraños que es preciso, de una vez por todas, compilar para su rescate en tiempos de sobresaturación de pantallas y plataformas. Lo que aportan, en definitiva, José Sanz, Manuel Moreno, Enrique Piñuel y David Bizarro en este volumen de algo de más de 365 páginas es criterio más allá de lo ecuánime, lo trillado, el pedigrí, descubriendo «películas inclasificables, clásicos de la serie B y algunos de la Z también»; cine sin prejuicios, en suma, en un compendio que proponen más como un juego que como otro manual sobre lo que hay que ver (pese a la ironía del citado subtítulo). Además de una actualización del diseño, esta nueva edición de Desde los márgenes recopila el contenido de dos títulos ya descatalogados, incluyendo 25 películas extra respecto a los libros originales. Con un estilo vivaz y creativo en las reseñas, desenfadadas y convenientemente contextualizadoras, con tanta honestidad como rigor, en un lenguaje directo y bienhumorado que establece interesantes conexiones y plantea lúcidas reflexiones, se trata de un conjunto que valorarán quienes se acerquen al cine con gusto por el propio arte y lejos de la anquilosada crítica cinematográfica, aburrida de sus propios ejercicios opinativos de cara a la galería. Una apuesta por la prescripción sin ínfulas y que solo pretende transmitir amor por títulos que invocan nombres de mayor o menor fama, pero del todo reivindicables, como Michael Crichton (Almas de metal, 1973), Penelope Spheeris (Suburbia, 1983), Marçal Forés (Animals, 2012), Aleksey Balabanov (Cargo 200, 2007), Brunello Rondi (El demonio, 1963), Albert Serra (Crespià, The Film Not The Village, 2003), Muscha (Decoder, 1984), Deborah Stratman (O’er the Land, 2009), Pappi Corsicato (Il volto di un’altra, 2012), Artavazd Pelechian (Kyanqu, 1993) o Jenna Fischer (LolliLove, 2004); junto a otros títulos de cineastas tan reconocibles como George Roy Hill (y su adaptación de Matadero cinco de Kurt Vonnegut) o las extraordinarias Metropolitan de Whit Stillman, Mi novia es un zombie de Michele Soavi, Stico de Jaime de Armiñán, Wendy y Lucy de Kelly Reichardt, Four lions de Chris Morris, La ciénaga de Lucrecia Martel o Upstream color de Shane Carruth, por citar algunos. Cine de culto para que la secta crezca y, con ella, la capacidad de elegir lo que nos llevamos a los ojos.
Antes de continuar, detengámonos por un momento a reproducir el subtítulo de este libro: 300 películas que deberías ver (y que nadie más te va a decir que deberías ver). Lo explícito del mismo ayuda también a entender el fin último de esta obra polifónica a cuatro voces: servir de cartografía de los lugares menos transitados por el grueso del turismo cinéfilo, o lo que es lo mismo, los rincones del cine inéditos y ocultos a una mirada superficial, que van desde grandes producciones que se suelen pasar por alto a ciertos films de aficionados, de algunos one hit wonders a las filmografías más exóticas, títulos transgresores o trascendentales o hilarantes o extraños que es preciso, de una vez por todas, compilar para su rescate en tiempos de sobresaturación de pantallas y plataformas. Lo que aportan, en definitiva, José Sanz, Manuel Moreno, Enrique Piñuel y David Bizarro en este volumen de algo de más de 365 páginas es criterio más allá de lo ecuánime, lo trillado, el pedigrí, descubriendo «películas inclasificables, clásicos de la serie B y algunos de la Z también»; cine sin prejuicios, en suma, en un compendio que proponen más como un juego que como otro manual sobre lo que hay que ver (pese a la ironía del citado subtítulo). Además de una actualización del diseño, esta nueva edición de Desde los márgenes recopila el contenido de dos títulos ya descatalogados, incluyendo 25 películas extra respecto a los libros originales. Con un estilo vivaz y creativo en las reseñas, desenfadadas y convenientemente contextualizadoras, con tanta honestidad como rigor, en un lenguaje directo y bienhumorado que establece interesantes conexiones y plantea lúcidas reflexiones, se trata de un conjunto que valorarán quienes se acerquen al cine con gusto por el propio arte y lejos de la anquilosada crítica cinematográfica, aburrida de sus propios ejercicios opinativos de cara a la galería. Una apuesta por la prescripción sin ínfulas y que solo pretende transmitir amor por títulos que invocan nombres de mayor o menor fama, pero del todo reivindicables, como Michael Crichton (Almas de metal, 1973), Penelope Spheeris (Suburbia, 1983), Marçal Forés (Animals, 2012), Aleksey Balabanov (Cargo 200, 2007), Brunello Rondi (El demonio, 1963), Albert Serra (Crespià, The Film Not The Village, 2003), Muscha (Decoder, 1984), Deborah Stratman (O’er the Land, 2009), Pappi Corsicato (Il volto di un’altra, 2012), Artavazd Pelechian (Kyanqu, 1993) o Jenna Fischer (LolliLove, 2004); junto a otros títulos de cineastas tan reconocibles como George Roy Hill (y su adaptación de Matadero cinco de Kurt Vonnegut) o las extraordinarias Metropolitan de Whit Stillman, Mi novia es un zombie de Michele Soavi, Stico de Jaime de Armiñán, Wendy y Lucy de Kelly Reichardt, Four lions de Chris Morris, La ciénaga de Lucrecia Martel o Upstream color de Shane Carruth, por citar algunos. Cine de culto para que la secta crezca y, con ella, la capacidad de elegir lo que nos llevamos a los ojos.








