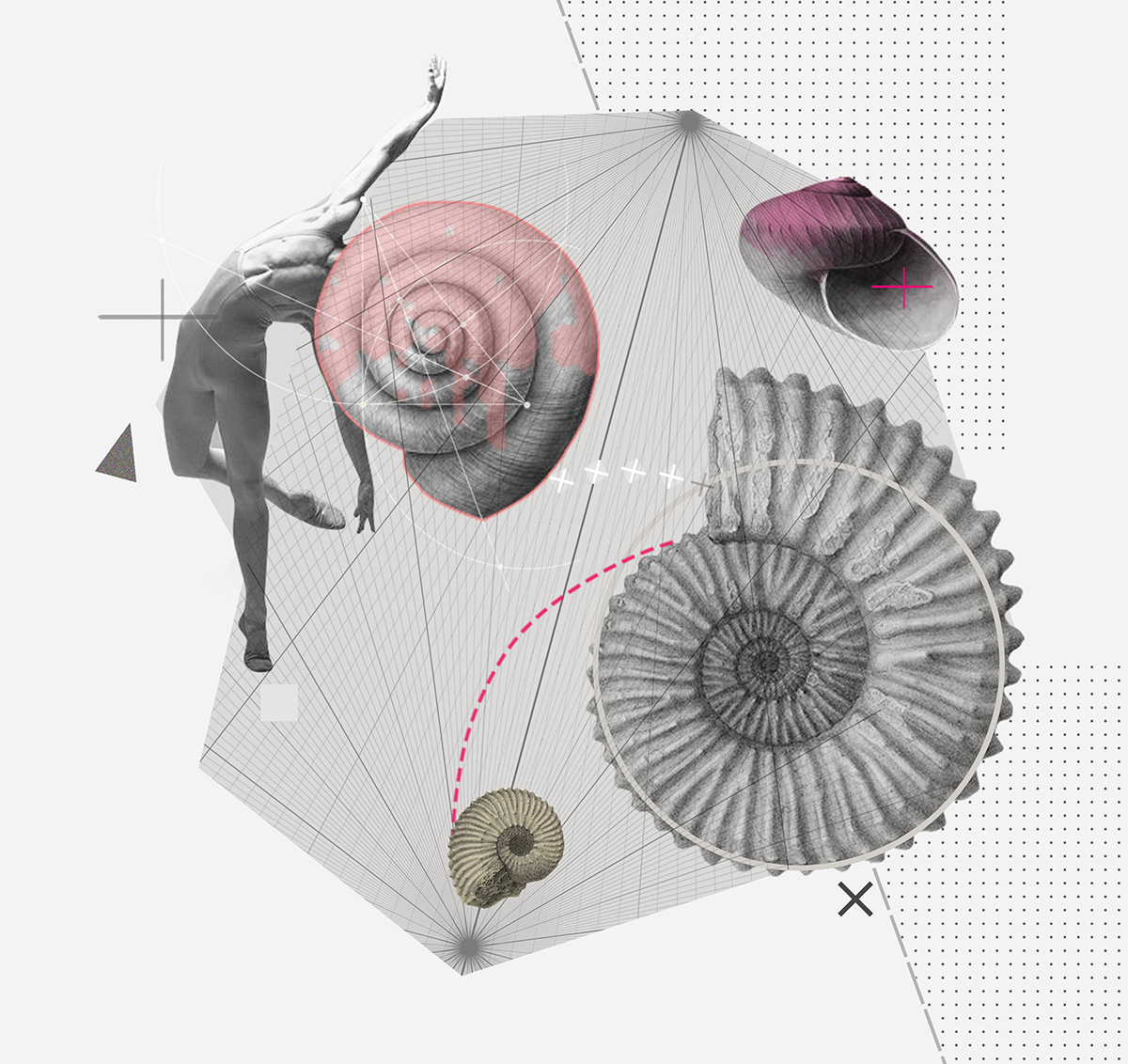
El motor de la evolución es el cambio, y el parámetro con que la evolución mide cualquier cambio es el éxito. Si hablamos de evolución biológica, este éxito se mide de forma muy pero que muy sencilla, porque se refiere simple y estrictamente al éxito reproductivo, o sea, al número de hijos que un individuo, una población o una especie deja al pasar por esta tierra. Más difícil resulta prever este éxito con antelación, porque depende de cierta dosis de azar y sobre todo del medio ambiente, que a su vez cambia según principios bastante complejos y enmarañados. Así que el éxito reproductivo se puede medir solo a posteriori, lo cual deja amplio margen para el fracaso que, en evolución biológica, se llama extinción.
Por el contrario, si hablamos de evolución cultural, la medición del éxito es mucho más complicada, porque la ecuación se sustenta en variables y parámetros muy distintos y, en gran medida, muy caprichosos. El éxito de un cambio cultural se puede medir por su aportación y su utilidad pragmática a la vida cotidiana individual o colectiva, por su valor económico, por su valor moral o por su grado de coherencia histórica, criterios todos ellos que no tienen por qué ir de acuerdo el uno con el otro y que, de hecho, suelen presentar conflictos patentes entre ellos. A menudo, como consecuencia, el éxito en un aspecto se paga con el fracaso en otros, lo cual explica el hecho de que el ser humano sea continuamente capaz de arrastrar malos hábitos y modelos culturales aberrantes a pesar de la evidencia de sus tremendas consecuencias (lo barato, lo sabemos, sale caro). En conclusión, mientras que la evolución biológica es tajante, la evolución cultural es, dicho de forma diplomática, mucho más permisiva, incoherente e indecisa.
A mediados del siglo XIX, Charles Darwin y Alfred Wallace presentaron su teoría sobre evolución y selección natural. Teoría que, aunque con muchos más matices que entonces, sigue a día de hoy aún plenamente acreditada por nuestros conocimientos. En ese mismo período se clasificaron los primeros fósiles humanos pertenecientes a otras especies, antes los neandertales, luego los pitecántropos. A principios del siglo siguiente, se unen a la foto de familia los australopitecos. La paleontología humana (o paleoantropología) tiene hoy un siglo y medio de vida y, como era de esperar, ha cambiado mucho desde sus orígenes. Tenemos, desde luego, más fósiles, aunque las muestras, en la mayoría de los casos, siguen siendo insuficientes para aclarar cuestiones cruciales que atañen al origen y a la evolución de nuestro género y de nuestra propia especie. Las técnicas han sufrido avances bastante increíbles, sobre todo a raíz de los métodos digitales e informáticos de reconstrucción anatómica y de cálculo estadístico. También los paradigmas generales de la evolución biológica han cambiado mucho, al ofrecer ideas y perspectivas menos simplonas y más integradas a nivel ecológico, anatómico y fisiológico. En las últimas décadas, este cambio ha sido bastante contundente, y ha generado importantes saltos generacionales y culturales. Hoy en día, en paleontología humana, cinco años son suficientes para que una información ya sea de segunda mano.
Pero la evolución no atañe solo a las especies, sino también a los evolucionistas. Como cada disciplina científica, también la paleontología humana es el resultado de sus tiempos y de sus sociedades, con lo cual es interesante (y necesario) percatarse del cambio que ha sufrido la figura del paleoantropólogo.
La paleontología en general es una disciplina muy peculiar dentro del mundo de las ciencias, porque está anclada a objetos. En este campo, manda el fósil. Quien tiene acceso al hallazgo, tiene acceso a los recursos, ya sean dinero y medios de comunicación, publicaciones y revistas, o estudiantes e instituciones. De hecho, aunque los fósiles estén en general protegidos como patrimonio común (propiedad legal del país o de la región de procedencia), al final acaban teniendo dueños con nombre y apellido, dueños que, con feudal arbitrio, deciden su suerte y su destino. Esta es una dinámica más bien típica de disciplinas históricas o artísticas, donde la posesión del objeto (por ejemplo, un libro o un cuadro) determina un triste pero categórico derecho de pernada. No es casualidad que las fronteras profesionales, en paleoantropología, sean increíblemente borrosas, por no decir ausentes. Geólogos, biólogos, arqueólogos, historiadores, médicos, antropólogos e incluso físicos o abogados, todos pueden ser paleoantropólogos, independientemente de su formación y de su trayectoria, porque al final de lo que se trata es de ser un cazador de fósiles. Lo que cuenta es, al fin y al cabo, el hallazgo. En su excelente relato histórico Los cazadores de dinosaurios, Deborah Cadbury cuenta cómo toda la paleontología tiene sus orígenes en competiciones académicas generalmente muy poco elegantes y para nada respetuosas, donde poder personal, institucional y científico van de la mano, generalmente llevándose por delante, sin ningún tipo de escrúpulos, a quien se ponga de por medio.
Hasta hace unas pocas décadas, el paleoantropólogo era a menudo un aristócrata que se dedicaba a descubrir el planeta (¡no hay antropología sin colonialismo!), un explorador inquieto y temerario, o un maestro de pueblo consagrado a la naturaleza de sus lares. Pero en cuanto los fósiles se sientan a la mesa de la ciencia, empieza la competición académica, a la cual puede acceder sobre todo quien tiene recursos económicos, un poco por privilegio de casta, un poco porque no todos se pueden permitir dedicarse a inquietudes culturales sin un salario decente. No es casualidad que unos cuantos paleoantropólogos, hasta hace muy poco, eran nobles o curas. Luego, a finales del siglo pasado, la sociedad se entrega al libre mercado y al bienestar, con lo cual la situación se suaviza, y las ciencias naturales abren las puertas cada vez más a los que vienen sencillamente de una buena familia, y por supuesto a todos los que acatan, por pasión o por inercia, la dura ley del sistema académico, que prevé largas esperas, fidelidad incondicional y una economía reducida a lo largo de mucho tiempo. Pero el gran cambio —todavía en curso— viene en las últimas dos décadas, con la era telemática, la revolución mediática, la explosión del mercado periodístico, el negocio de la cultura masiva y de la saturación informativa. La paleoantropología se ocupa de temas que, en gran medida, no se pueden verificar (con lo cual se acepta todo tipo de especulación), son muy llamativos (venden muy bien) y totalmente inocuos de cara al bienestar colectivo (faltas y errores no tienen ninguna consecuencia en la salud o en la economía). Estas son tres características que exponen a los que viven de esta disciplina a la continua tentación de vender productos sencillos, rápidos y baratos, más bien diseñados para el ocio que para la ciencia. Y precisamente esta debilidad ha sido la que, con toda probabilidad, ha generado un conflicto entre diferentes medidas de éxito cultural, y un cambio sustancial en la figura del paleoantropólogo. Por un lado, tenemos el mercado del entretenimiento, que ha otorgado un peso determinante a la habilidad de saber diseñar y envasar un producto vendible. Dice un proverbio africano que el ser humano para sobrevivir necesita comida, un refugio y cuentos. Y quien mejor cuenta, mejor vende. Al mismo tiempo, existen las oportunidades científicas y divulgativas que se pueden generar gracias a este mercado. Oportunidades que, seamos sinceros, a veces se aprovechan y a veces no, limitándose a explotar el recurso para generar economía institucional, prestigio personal y plazas laborales.
La situación actual es entonces bastante dicotómica porque, como suele pasar cuando están de por medio dinero y ganancias, los mismos recursos se pueden utilizar para desarrollar un proyecto cultural, o bien para sacar un burdo pero sustancial beneficio propio. No tranquiliza en absoluto saber que los jueces de todo este proceso son los periodistas, las editoriales o el público de lectores y oyentes, que, aun con toda la buena voluntad, carecen de un criterio fiable para separar el grano de la paja, desconociendo lo que de verdad se cuece en los laboratorios de la ciencia. Y el cambio, como hemos dicho, depende del éxito, que en este caso se mide en ventas. Lo cual, inevitablemente, genera una selección basada no tanto en el contenido sino en el vendedor, sus habilidades de mercado y sus técnicas de producción. El mercado de la ciencia requiere tiempo y energía, así que cada investigador tendrá que decidir en qué medida se dedicará a la ciencia misma (conocimiento, investigación, experimentos, etc.) y en cuál a su negocio (apretar manos, preparar el producto, gestionar los recursos personales e institucionales, etc.), sabiendo que todo el tiempo que se invierte en una de las dos cosas no se puede invertir en la otra. Como en todo, hay que especializarse. No es una casualidad que, a menudo, los que más divulgan y promocionan una disciplina científica sean los que menos han pisado un laboratorio de investigación. Perfectamente obvio, pero aun así, paradójico.
Este cambio en el perfil académico y científico está ocurriendo evidentemente dentro de un marco más amplio, donde la burbuja comercial está caracterizando todo el sector de la investigación. Hoy en día los estudiantes son clientes de sus universidades, así como los investigadores son, cada vez más, clientes de las revistas que les publican sus resultados. Y la investigación en general está premiando —descaradamente— mucho más el éxito económico (mover dinero) que la producción científica. La medida en que los mecanismos culturales y sociales sepan contener esta comercialización de la ciencia determinará los posibles daños y efectos colaterales, así como el aguante de la burbuja antes de que, como todas las burbujas, al final estalle.
La paleoantropología, por su misma constitución, es particularmente sensible a esta condición de mercancía barata de entretenimiento, y por ende tendrá que tener más cuidado que otras disciplinas para no sufrir los excesos de esta intromisión empresarial. Ya en muchos sectores científicos no goza de buena reputación, e incluso a nivel de formación profesional está experimentando bajas institucionales importantes a nivel de departamentos y facultades, que cojean o incluso cierran por falta de matrículas. Y todo ello porque las mentiras tienen las patas cortas y, en general, el éxito económico suele tener una vida breve, que choca, a medio y largo plazo, con principios que tienen raíces más profundas. Nadie mejor que un evolucionista sabe que, sea cual sea el tipo de evolución, biológica o cultural, los callejones sin salida se pagan, antes o después, con una irrevocable —pero legítima— extinción.
Emiliano Bruner es paleoneurobiólogo del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) desde 2007. Coordina varios blogs científicos y colabora con artículos de divulgación en revistas como Investigación y Ciencia o Jot Down.









Pingback: Evolución humana, demasiado humana | Pensar
Pingback: Publico, ergo sum - Jot Down Cultural Magazine
Pingback: Cobrar en especies, y otros lados turbios de la nomenclatura zoológica - Jot Down Cultural Magazine