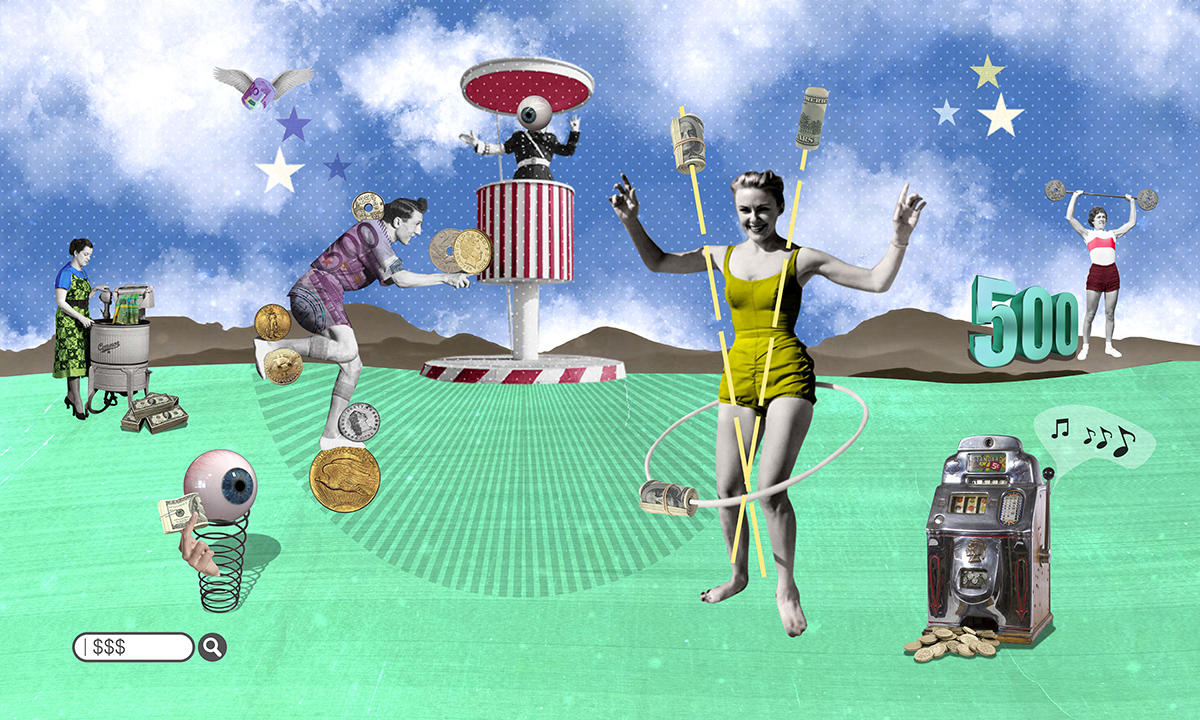
¿Alguien se acuerda de aquella expresión sobre el dinero «contante y sonante»? ¿Alguien recuerda cuando el dinero tintineaba, cantaba alegremente, aunque poco y desentonara? ¿Cuando las monedas sueltas hacían ruido en los bolsillos, en el mostrador del súper, en la ranura de la tragaperras, en la taquilla del cine? ¿Alguien se acuerda del dinero ya, hablando pronto y claro? El dinero, la pasta, el parné. La guita, la lana, la panoja. La que podía verse y contarse y hasta olerse (no muy bien, todo hay que decirlo). Dónde está la pasta, ahora, que quiero verla. Where is the money, honey. Pues codificada y plastificada y sobre todo, controlada. Mucho.
Aunque esto de saber dónde andan y qué hacemos con los dineros lo llevamos inscrito en el ADN. Tanto que hay gente que lo hace por pasar el rato, como Hank Eskin, un consultor de bases de datos de Massachusetts, quien en 1998 creó Where’s George? para hacer el seguimiento de los billetes de dólar (con la cara de George Washington) por Estados Unidos. No hay más que meter el código postal y el número de serie para ver de dónde viene y dónde acaba ese billete, en qué ciudades y por qué manos ha pasado antes. El rastreo se ha popularizado tanto que hasta se ha utilizado para predecir la transmisión de enfermedades, ha tenido tanto éxito que muy poco después de que el euro empezara a circular, en Finlandia, donde no tienen mucho que hacer a las siete de la tarde, sacaron el EuroBill Tracker, una página web muy similar a la estadounidense, donde basta con registrar el número de serie y el código del país de procedencia (el de España es la «V», por cierto). Se puede ver también hasta la frecuencia de uso de cada billete, comprobar cómo el de 500, que no se emite desde el 2019, ha caído a mínimos de circulación. Dónde está, quién se lo llevó; no he visto carteles de «Se busca billete de 500» por ninguna parte, y eso que todos lo echamos de menos. Siempre me pregunté algo muy tonto sobre este mítico y elusivo billete de 500: por qué este billete de 500 euros, que está hecho de la misma fibra de algodón (que no papel, ¿no ves que no se rompe?) y tiene más o menos las mismas dimensiones que este otro de 5, vale cien veces más. No me lo explico. ¿No debería el de 500 tener aunque fuera un puntito de plata para que yo me lo crea? O una esquinita de oro, como dice la leyenda de la Casa de los Alba de una de las lanzas de la verja del Palacio de Liria. Un pico de oro. Nunca está de más. Pero nada de eso. El billete de 500 fue de curso legal del año 2002 al 2019. Así que qué ha pasado con él. Era de color púrpura y lo proyectó un diseñador gráfico austríaco, de nombre Kalina, que ha diseñado todos los demás billetes de euro, y con ese nombre tan eurovisivo no es de extrañar. Al billete de 500 lo quitaron de en medio en el 2019 para evitar el blanqueo de dinero y desde entonces ya no se emiten más. De hecho, este año pasado ha descendido su circulación en un millón y medio de billetes. Eso leo y leo bien. No me explico esto tampoco. Qué hacen, qué ha pasado con los demás que había, ¿los han enterrado? ¿Los han quemado? ¿Los han perdido? En octubre del 2022 desmantelaron en Alicante la mayor fábrica de billetes falsos de 500 de toda Europa. En el vídeo de la noticia salen los Mossos d’Esquadra y un perro rastreador (¡Rastreator!) olisqueando una máquina que parece una fotocopiadora enorme. Habían dado con los falsificadores después de que pagaran una bicicleta eléctrica con dos billetes. Dos cosas que me pregunto de todo esto. La primera: por qué te compras una bicicleta y no un Testarossa teniendo una fábrica de billetes. Y segunda pregunta: dónde está ese perro. Dónde.
Aunque si yo me pusiera a falsificar algo no sería el billete físico en sí, eso está ya muy visto, sino la firma del presidente de facto del Banco Central Europeo, impresa en el dorso. Por alguna razón en eBay hay gente que vende y compra billetes de curso legal al doble o triple de su valor y hay ejemplares, como el de 5 del 2013, que se cotizan a 90 euros o más, sobre todo los que llevan la firma de Mario Draghi (la firma de Trichet mola más, pero vale menos; así es la vida, Jean-Claude). Lo que me gustaría muchísimo falsificar es la firma de la señora Lagarde en un cheque de un millón de euros o, mucho mejor, en un informe declarando el fin de la inflación.
Hay otra mujer que también ha pasado a la historia de esto del cash, aunque de forma un tanto chusca. Corría el año 1950 cuando Frank X. McNamara (no, no era cantante ni mafioso, solo un señor que salía mucho por ahí de farra) se fue a cenar con unos amigos y, al ir a pagar la cuenta, se dio cuenta de que se había olvidado la billetera en casa. Un clásico español, vaya. Y, mientras su mujer iba a casa a por la cartera, se le ocurrió firmar una tarjeta con su nombre a modo de aval momentáneo. Después de que viniera su mujer con el dinero, se olvidó del tema hasta que se reunió con tres colegas más (en una cena, imagino) y se les ocurrió la idea de la tarjeta de crédito, la primera de todas, a la que llamaron Diners Club ( o «Club de Cenadores»).
Antes de esto, hacia 1914, la Western Union ya emitía algo parecido a las tarjetas de crédito, pero solo para uso de sus clientes, y ya desde finales del XIX y hasta los años 20 del siglo pasado, se usaban unas placas metálicas como las de identificación de los soldados que eran propiedad de las tiendas y los hoteles, no de los clientes, para agilizar los trámites de venta. De esos amigos que montaron el Diners Club original había dos que pasaron a la historia por algo más que ir a comer por ahí. Matty Simmons, escritor y reportero del Sun, productor de la película National Lampoon’s Animal House (Desmadre a la americana) y la revista Weight Watchers, quien por cierto en una entrevista reciente contó que la historia del olvido de la cartera de McNamara se la había inventado él para darle un aire romántico al tema. El otro amigo que salía cada noche a cenar, y a algo más, era Alfred S. Bloomingdale. Nieto del fundador de los grandes almacenes Bloomingdale, Alfred era además amigo íntimo de los Reagan, tenía mucha pasta y una amante, Vicki Morgan, que cuando hizo pública su relación con el magnate apareció en su apartamento asesinada a palos por su compañero de piso, y aquí no ha pasado nada. Bueno, sí. Le dieron una indemnización de 200.000 dólares a su hijo.
Si bien durante los primeros diez años la Diners Club se usaba solo en restaurantes que estuvieran dispuestos a aceptarla, muy rápidamente pasó a todo tipo de servicios hasta que en 1958 empezó a competir con la American Express y la MasterCharge (actual MasterCard) y la BankameriCard (la Visa de ahora). Aquí en España la primera Visa fue emitida en 1978 por el Banco Bilbao al banquero Carlos Donis de León, quien había ofrecido la primicia al Banco de Santander, que muy sorprendentemente rechazó el producto. No le veía futuro.
La tarjeta empezó teniendo esos números en relieve que ya conocemos y que al principio se leían con la bacaladera, un armatoste enorme y ruidoso que muchos recordamos. Más adelante se incorporó la banda magnética y, finalmente, el microchip. El microchip lo inventó Jack S. Kilby (no, no dibujaba cómics), pero a quien se le ocurrió meterlo en la tarjeta de crédito fue a Roland Moreno; un tipo con nombre y aspecto de payaso, un cruce entre Moebius y Coluche, poeta, periodista de revistas de detectives, escritor de libros como teoría del desorden ambiental, ingeniero electrónico, inventor del radoteur (un algoritmo para crear neologismos que aún se utilizan, como la palabra wanadoo, por ejemplo) y de máquinas delirantes como un aparato para arrojar cerillas o el Matapof, para echar la suerte a cara o cruz. Un pequeño genio, vamos, divertido y disparatado pero lo bastante realista como para crear en 1972 la sociedad Innovatron. Dos años más tarde patentó el primer chip electrónico de pago, que presentó montado en un anillo muy loco, elemento que muy pronto se incorporó a la tarjeta de teléfonos de cabina y a las tarjetas SIM y, finalmente, a las de crédito tal y como las conocemos ahora. Cuenta Moreno en una entrevista que fue en sueños donde se le ocurrió el nombre para el microchip: «TMR». Las siglas de Take the Money and Run, la peli de Woody Allen que tanto le gustaba. Toma el dinero y corre, sí. Pero, cuidado, todos te vigilan. Saben dónde estás y qué haces con ese dinero. No llegarás muy lejos.
Esther García Llovet es escritora de varias novelas, siendo las últimas Spanish Beauty (2022) y Gordo de feria (2021), y ha publicado relatos en diversas antologías y revistas. Colabora como articulista y reportera en medios como Jot Down, Qué Leer o El Viajero.








