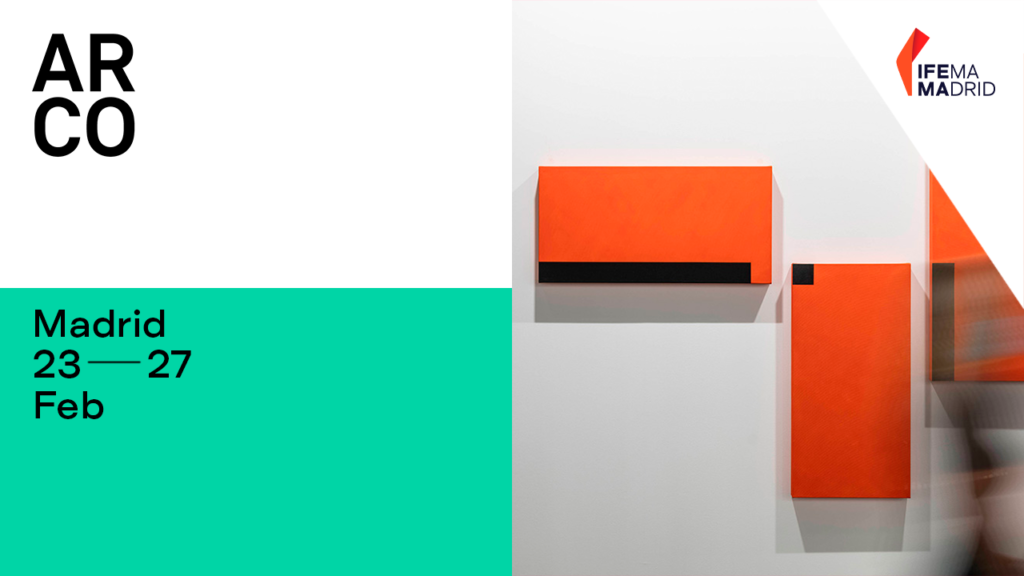
23-27 de febrero. – Feria ARCO
El arte no sirve para nada, pero es imprescindible.
Casi todo lo que hacemos los seres humanos pueden hacerlo los animales, no digo ya las funciones fisiológicas, sino algunas competencias sociales que también se encuentran en la naturaleza de otros seres vivos; sin embargo, dos cosas se consideran únicamente de personas: la facultad de reconocernos y preguntarnos qué es esto, preguntas a las que la humanidad (sus sabios) ha intentado responder con explicaciones religiosas y científicas —el mito y el logo— y la de crear y apreciar belleza, trasunto del arte —escultura, pintura, música, cine, etc.—.
De todas las capacidades cerebrales esta última es, a mi entender, la superior: no tiene una función práctica en sí misma, no nace de la necesidad básica de supervivencia de la especie o del grupo, pero es la excelsa, la extraordinaria, la sublime.
El arte es el lenguaje de las emociones, consideramos que es artístico cualquier objeto, cualquier sonido o imagen que sea capaz de cambiarnos el estado de ánimo porque ese es su reino, el de la emoción, y así ha sido siempre. Cada época histórica ha tenido su manera de expresarse y por ello se dice que el arte es el reflejo de la sociedad que lo crea.
Los criterios para considerar una obra como artística han cambiado con la evolución social: se estiman bastante claros para una escultura firmada por Miguel Ángel, para una pintura de Velázquez o para una sinfonía de Mozart, pero ¿podemos hablar de arte delante de una tela llena de manchas de color sin forma reconocible alguna o delante de un urinario puesto del revés? ¿Podemos emocionarnos al escuchar unas notas sueltas e inconexas que carecen de melodía? ¿A dónde han ido a parar los criterios del arte «como dios manda»? ¿Qué es eso nuevo e intangible que llamamos NFTs que se paga en criptomonedas y no tiene soporte físico?
Son preguntas difíciles que no tienen respuesta única; desde el Romanticismo del s. XIX se ha impuesto el subjetivismo tanto en los que crean (artistas) como en los que miran (espectadores) y desde que se inventó la fotografía, también en el s. XIX, el arte ha sido liberado de su función de representar la realidad. ¿Qué criterios quedan entonces? pues… parece que ninguno o, por lo menos, ninguno de los anteriores.
Ahora, en la época de la producción en cadena —que ya previó Huxley en Un mundo feliz—, una obra se considera arte si es única, si no hay otra igual y, en el reinado del capitalismo mercantilista, cualquier cosa es arte si la encontramos en un espacio artístico (galería, feria de arte, blockchains), si cuesta carísima, si un grupo de modernos dice que es fantástica y maravillosa o si el artista es un extraterrestre de la creatividad, palabra esta que justifica como nunca la expresión del yo, del ego, de la individualidad.
Claro, hablamos de lo vanguardista porque arte tradicional sigue existiendo, aunque no sea tan llamativo. Para apreciar lo más novedoso hay que visitar las ferias, mirar mucho y escuchar a los entendidos y si aun así no hay manera, siempre queda la opción de acercarnos a cualquier museo para sentir la tranquilidad del alma y del espíritu: visitar ARCO en el Ifema de Madrid e ir después al Prado un ratito es como llegar a casa y ponerse las zapatillas después de un día muy largo.
26 de febrero. – Honoré Daumier

En 1832, Honoré Daumier fue condenado a seis meses de cárcel por publicar una caricatura en el periódico Le Caricature, de corte republicano y antimonárquico. Representaba al monarca Luís Felipe de Orleans como Gargantúa —el gigante protagonista de las novelas de Rabelais— tragando avariciosamente los impuestos y los bienes de los pobres.
Daumier había nacido el 26 de febrero de 1808 en Marsella, aunque se trasladó siendo un niño a París donde su padre intentaba buscarse el sustento como vidriero ambulante y poeta ocasional. La familia no tenía muchos recursos y Honoré tuvo que trabajar desde muy joven para ayudar en casa. Era muy diestro con el dibujo y en sus ratos libres visitaba el Louvre y otros museos para copiar a los clásicos, como se hacía entonces.
El «momento histórico» en el que nació, después de la Revolución Francesa, Napoleón y la Restauración, y el «momento artístico», con el desarrollo del Romanticismo y el Realismo, le indujeron a convertirse en caricaturista y a alinearse con este último movimiento llegando más lejos que el mero apunte de la realidad hasta convertir su facilidad para el dibujo en un instrumento de la lucha social. No se sentía cómodo con el Romanticismo y sus ideales subjetivos y se decantó pronto por reflejar la situación de los más desfavorecidos. Utilizó la litografía para la denuncia social y la sátira política a los poderes fácticos de su tiempo como nobleza y clero, jueces, abogados, banqueros, comerciantes, etc. a los que dibujaba como estereotipos de vicios, hipocresía y cinismo.
A partir de 1848, con la publicación del Manifiesto comunista de Marx y Engels y las revoluciones que tuvieron lugar en Francia, fue abandonando la litografía y la sátira para dedicarse a la pintura social: la cruda realidad de las clases bajas. Una de sus obras más conocidas es El vagón de tercera, de 1862.
Se dice de él que se inspiró en Goya y en sus litografías, que utilizó su arte para luchar por sus ideales y que intentó ser testigo de su tiempo y «espejo de lo cotidiano». Sus ideas le llevaron a ser perseguido en unos tiempos en los que no había libertad alguna para expresarse. Daumier fue a la cárcel por una caricatura, pero unos años después desvió su atención hacia lo social y acabó, curiosamente, siendo uno de los «padres» del Impresionismo; también fue uno de los autores cuya obra fue utilizada como bandera en los debates sobre la libertad de expresión en el arte.
Fue perdiendo vista con el paso de los años y sus pinceladas se fueron difuminando hasta casi convertirse en meros trazados de color en los que se adivinaba algún esbozo de figuras. A Monet le pasaría lo mismo con sus nenúfares: tuvo un éxito extraordinario a principio del siglo XX cuando ya era un anciano casi ciego que pintaba como podía su estanque del jardín de Giverny.
Daumier murió pobre, en 1879, en una casa prestada de Valdemois. Fue respetado y considerado por sus contemporáneos por haber sido un valiente comprometido y por haber utilizado el arte como vehículo de su manera de sentir aun cuando sus pinturas resultaban incómodas y hasta un punto desagradables.
Pinceles como espadas, espadas como labios.
27 de febrero. – Joaquín Sorolla

Velázquez, Goya, Sorolla y Picasso son lo más de la pintura española. Eso dicen los libros. Hay muchos más, pero la división de honor está formada, según los expertos en simplificar, por este cuarteto. Cada uno de ellos hizo algo innovador, transcendente, ingente, potente y diferente; tuvieron en común su genio creativo y, en el caso de Goya y Picasso, el genio vivo como lo entendemos nosotros, los mediterráneos.
El 27 de febrero de 1863 nació en Valencia Joaquín Sorolla y Bastida, hijo de un matrimonio que tuvo la mala suerte de sucumbir a una epidemia de cólera que se desató en 1865 y que le dejó huérfano con dos años. Él y su hermana quedaron al cuidado de su tía materna cuyo marido, cerrajero de profesión, intentó enseñarle el oficio hasta que comprendió que al chico le gustaba mucho más pintar y dibujar que copiar llaves.
Empezó su formación a los 15 años en la Escuela de Bellas Artes de Valencia con el escultor Cayetano Capuz que le inculcó la idea del trabajo del natural y de la copia de modelos vivos. En aquellos momentos triunfaban en los salones oficiales la pintura de historia y la llamada «pintura de casacón», o sea, el costumbrismo cotidiano de las gentes del pueblo (vestidos de casacas) y las grandilocuencias pictóricas que contaban pasajes de la vida y andanzas de Juana la Loca, Viriato, etc. El joven aprendiz no se sentía identificado con esos temas, pero tenía mucha pericia y desde sus comienzos académicos pudo vivir de pequeños encargos (San Blai de Bocairent), retratos y obritas decorativas de salón.
Sorolla era hiperactivo (se deduce de sus biografías) y buscó trabajo en el estudio del fotógrafo Antonio García Peris. Esa novedosa profesión requería de un aprendizaje técnico importante, pero era también otra forma de expresión artística en cuanto que había que estudiar el enfoque, la colocación de personajes, la luz y las perspectivas. El empleo en el negocio de su mecenas y posteriormente suegro sirvió al joven Sorolla para ir creando un estilo muy característico en el que se reconoce claramente esa formación de base.
Se presentó a varios premios mientras trabajaba sin descanso. Consiguió una beca para ir a Italia y anduvo en Roma y Asís antes de volver a España. Se instaló en Madrid, pero viajaba continuamente a Valencia y se hizo amigo de otros artistas —los Benlliure— y de escritores como Blasco Ibáñez; viajaba al extranjero y exponía su obra aquí y allá.
Pintaba retratos individuales y familiares, encargos y paisajes, niños, pescadores, barcos o mujeres de toda clase y condición. Era un pintor exitoso que había definido su estilo gracias a una formación muy sólida y un instinto natural para llevar al lienzo lo que sus sentidos le ofrecían. Era famoso cuando a principios del siglo XX la Hispanic Society le encargó que decorara su sede en Nueva York con diferentes estampas de las Regiones de España —que formarían un gran panel de 70m de largo por 3’5 de alto—. Sorolla recorrió el territorio tomando apuntes del natural y, con todo ello, pintó trece escenas entre 1913 y 1919 que fueron su última gran obra. Hace unos años fueron expuestas en la Fundación Bancaixa de Valencia y no había ninguna en la que no se identificaran los paisajes, la luz o la idiosincrasia de los personajes retratados.
Un Sorolla se reconoce enseguida: la paleta brillante, esa luz cegadora, esos brillos acharolados, los destellos oportunos, las pinceladas cortas y rápidas y el dominio del color que caracterizan sus cuadros fueron producto de una tarea concienzuda y de la seguridad extraordinaria que da el haber encontrado su «voz artística», su estilo personalísimo.
Pintaba del natural y utilizaba pinceles muy largos que le permitían la prontitud en el trazo: el mar va y viene, los niños del sanatorio del Rosario de la Malvarrosa ríen y juegan con las olas, la brisa empuja las velas y mueve las ropas de las mujeres que pasean por la orilla y todo ello es llevado al lienzo desde la mentalidad del fotógrafo que capta la escena y la suspende en el tiempo.
No conozco a nadie a quien no le guste Sorolla o no se sienta familiarizado con su luz. Su casa-museo de Madrid es una buena opción para regresar a lo conocido después de visitar ARCO, es otra sugerencia para la «Semana del Arte».
Si quieres recibir semanalmente Tempus fugit, puedes suscribirte a nuestra newsletter aquí.








