Que no te quiten la corona, de Yannick Haenel (Acantilado)
 «En aquella época, yo estaba loco». Con esta irresistible declaración de intenciones comienza una novela cuyo protagonista es un borrachuzo cinéfilo y perdedor que porta en su maleta un tocho de guion inspirado en la biografía de Herman Melville, «que no había hecho más que luchar sin descanso contra la idea del suicidio y que […] se había convertido a la literatura, es decir, a una concepción de la palabra como verdad». Con un pie en la autoficción, Yannick Haenel (Rennes, 1967), codirector de la revista literaria Ligne de risque que ya había llamado la atención con sus seis novelas anteriores —llegando a ser finalista del Goncourt—, se hizo con el Premio Médicis 2017 gracias a esta obra acerca de cómo la voluntad de traspasar las fronteras entre el arte y la realidad, la literatura y la vida, nos convierte en cazadores de verdades, como si se tratara de sombras o de fantasmas. Jean Deichel, una suerte de alter ego del propio Haenel que ya había comparecido en una de sus obras previas, busca la épica del arte como evocador de lo sublime a través de una serie de imágenes mentales, explorando a la vez la posibilidad (no menos atractiva) del fracaso; como el de Melville. Ahí surge la obsesión creativa, la desquiciada persecución de la intensidad vía lo fantástico, que tiene de fondo el naufragio del sueño americano encarnado en la obra de otro autor, el cineasta Michael Cimino, y la búsqueda de la inocencia en la escena del ciervo de su mítica película El cazador, aquí emparentada con El jinete polaco de Rembrandt. Así asistimos a las tribulaciones de un escritor sociópata a la deriva, que en el ecuador de su vida todavía habita un minúsculo estudio y ve pasar sus días entre litros de vodka, cientos de películas malditas en DVD (de Fitzcarraldo a Apocalypse Now) e innumerables bigmacs para suplir el vacío de su desolada nevera y de su propio espíritu; tanto monta: «Digamos más bien que estaba poseído: los nombres, los libros, las frases, las películas cobraban vida continuamente en mi cabeza, se reunían en busca del éxtasis, sin que yo pudiera hacer nada para impedirlo», explica Deichel. Un argumento tan delirante como, por momentos, descacharrante en el que se entremezclan figuras notorias como las del propio Cimino —a quien el protagonista tratará de ofrecer su proyecto para que lo adapte a la gran pantalla—, la magnética actriz Isabelle Huppert o incluso el mismísimo presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, reencarnado en mayordomo de hotel. Que no te quiten la corona es una novela de resaca existencial que, con las armas de su inteligencia literaria, su asombrosa osadía y una tremenda excentricidad, narra la búsqueda de sentido entre las ruinas de nuestra sociedad de consumo. «Somos el cuchillo y la presa, la garganta, el jadeo y la herida. Somos el destello furtivo que brilla en la hoja, donde se refleja la sonrisa de la diosa antes de que sucumbamos».
«En aquella época, yo estaba loco». Con esta irresistible declaración de intenciones comienza una novela cuyo protagonista es un borrachuzo cinéfilo y perdedor que porta en su maleta un tocho de guion inspirado en la biografía de Herman Melville, «que no había hecho más que luchar sin descanso contra la idea del suicidio y que […] se había convertido a la literatura, es decir, a una concepción de la palabra como verdad». Con un pie en la autoficción, Yannick Haenel (Rennes, 1967), codirector de la revista literaria Ligne de risque que ya había llamado la atención con sus seis novelas anteriores —llegando a ser finalista del Goncourt—, se hizo con el Premio Médicis 2017 gracias a esta obra acerca de cómo la voluntad de traspasar las fronteras entre el arte y la realidad, la literatura y la vida, nos convierte en cazadores de verdades, como si se tratara de sombras o de fantasmas. Jean Deichel, una suerte de alter ego del propio Haenel que ya había comparecido en una de sus obras previas, busca la épica del arte como evocador de lo sublime a través de una serie de imágenes mentales, explorando a la vez la posibilidad (no menos atractiva) del fracaso; como el de Melville. Ahí surge la obsesión creativa, la desquiciada persecución de la intensidad vía lo fantástico, que tiene de fondo el naufragio del sueño americano encarnado en la obra de otro autor, el cineasta Michael Cimino, y la búsqueda de la inocencia en la escena del ciervo de su mítica película El cazador, aquí emparentada con El jinete polaco de Rembrandt. Así asistimos a las tribulaciones de un escritor sociópata a la deriva, que en el ecuador de su vida todavía habita un minúsculo estudio y ve pasar sus días entre litros de vodka, cientos de películas malditas en DVD (de Fitzcarraldo a Apocalypse Now) e innumerables bigmacs para suplir el vacío de su desolada nevera y de su propio espíritu; tanto monta: «Digamos más bien que estaba poseído: los nombres, los libros, las frases, las películas cobraban vida continuamente en mi cabeza, se reunían en busca del éxtasis, sin que yo pudiera hacer nada para impedirlo», explica Deichel. Un argumento tan delirante como, por momentos, descacharrante en el que se entremezclan figuras notorias como las del propio Cimino —a quien el protagonista tratará de ofrecer su proyecto para que lo adapte a la gran pantalla—, la magnética actriz Isabelle Huppert o incluso el mismísimo presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, reencarnado en mayordomo de hotel. Que no te quiten la corona es una novela de resaca existencial que, con las armas de su inteligencia literaria, su asombrosa osadía y una tremenda excentricidad, narra la búsqueda de sentido entre las ruinas de nuestra sociedad de consumo. «Somos el cuchillo y la presa, la garganta, el jadeo y la herida. Somos el destello furtivo que brilla en la hoja, donde se refleja la sonrisa de la diosa antes de que sucumbamos».
Sensación térmica, de Mayte López (Libros del Asteroide)
 En los primeros compases de esta novela, suena de fondo la ranchera Alma rota, de Vicente Fernández: «Tantos besos que me dio tu boca, solo la muerte los podrá borrar. Me dejaste con el alma rota, ni en mis sueños me dejas en paz». Como la pervivencia popular del extremo tenebroso del sueño romántico, emerge aquí el ultraje amoroso devenido en escenario de lo cotidiano. Sensación térmica es una historia de violencia doméstica soterrada pero, al mismo tiempo, sistémica y garantizada por una cultura que la nutre de legitimidad. Mayte López (Nueva York, 1983), doctoranda en culturas latinoamericanas en la universidad de su ciudad natal, sitúa ahi mismo a sus protagonistas, dos jóvenes procedentes de México y Colombia respectivamente, que sufren en su piel las distancias de clase, raza y sobre todo género. Lucía revive el recuerdo-trauma de los abusos paternos debido a la presencia en la vida de su amiga Juliana de «El Profesor», cuyo retrato nos trae a la mente el personaje del «Hombrecito» en La anguila de Paula Bonet: «Cualquier hombre menor de sesenta que diera una conferencia magistral, organizara congresos, escribiera artículos en revistas arbitradas, o mejor aún, tuviera libros publicados, era automáticamente delicioso». La novela de López sacude con determinación las conciencias a través de una escritura atentísima a los matices, que no pretende resultar insidiosa en exceso pero que resulta penetrante y afilada en la captación de estados mentales, imponente en su capacidad para desarmarnos como los mecanismos dañados y dolientes que llegamos a ser. Su obra parece agudizar las voces apenas oídas, las ideas consabidas que nadie osa cuestionar: «Dicen que después de bajo cero ya todo se siente igual. Que da lo mismo menos tres que menos diecisiete. Dicen… ¿quién dice?», se pregunta Lucía mientras hace crónica del sometimiento de género como un estado continuo y no un brote puntual, como un corte apenas observado que va incidiendo a diario sobre la herida abierta, infectada y en algunos casos mortal. En esas confesiones confronta la protagonista la posibilidad de huida —del pasado— que ofrece una urbe como la Big Apple («Siente una predilección casi enfermiza por esas escalerillas que abarrotan las fachadas de los edificios neoyorquinos, rutas de escape en departamentos tan pequeños y oscuros que, de otro modo, serían sofocantes. Las escaleras de incendios la hacen pensar que siempre hay un hueco por el que escurrirse») con la de México, donde no hay posible escapatoria ni rupturas sentimentales reales: «A menos, claro, que terminen enterrando a la interfecta: la terminada en su país es literal, todo lo demás es coqueteo, parte del cortejo». La escritora y traductora mexicana entrega un relato sólido y punzante, acompañado por ese soniquete constante de la canción romántica y su concepción líricamente machista de eso que se ha llamado amor, pero que en estas páginas suena a puro ultraje: «Y te pareces tanto, amor, a una enredadera. En cualquier tronco te atoras y le das vueltas. Con tus ramitas que se enredan donde quiera».
En los primeros compases de esta novela, suena de fondo la ranchera Alma rota, de Vicente Fernández: «Tantos besos que me dio tu boca, solo la muerte los podrá borrar. Me dejaste con el alma rota, ni en mis sueños me dejas en paz». Como la pervivencia popular del extremo tenebroso del sueño romántico, emerge aquí el ultraje amoroso devenido en escenario de lo cotidiano. Sensación térmica es una historia de violencia doméstica soterrada pero, al mismo tiempo, sistémica y garantizada por una cultura que la nutre de legitimidad. Mayte López (Nueva York, 1983), doctoranda en culturas latinoamericanas en la universidad de su ciudad natal, sitúa ahi mismo a sus protagonistas, dos jóvenes procedentes de México y Colombia respectivamente, que sufren en su piel las distancias de clase, raza y sobre todo género. Lucía revive el recuerdo-trauma de los abusos paternos debido a la presencia en la vida de su amiga Juliana de «El Profesor», cuyo retrato nos trae a la mente el personaje del «Hombrecito» en La anguila de Paula Bonet: «Cualquier hombre menor de sesenta que diera una conferencia magistral, organizara congresos, escribiera artículos en revistas arbitradas, o mejor aún, tuviera libros publicados, era automáticamente delicioso». La novela de López sacude con determinación las conciencias a través de una escritura atentísima a los matices, que no pretende resultar insidiosa en exceso pero que resulta penetrante y afilada en la captación de estados mentales, imponente en su capacidad para desarmarnos como los mecanismos dañados y dolientes que llegamos a ser. Su obra parece agudizar las voces apenas oídas, las ideas consabidas que nadie osa cuestionar: «Dicen que después de bajo cero ya todo se siente igual. Que da lo mismo menos tres que menos diecisiete. Dicen… ¿quién dice?», se pregunta Lucía mientras hace crónica del sometimiento de género como un estado continuo y no un brote puntual, como un corte apenas observado que va incidiendo a diario sobre la herida abierta, infectada y en algunos casos mortal. En esas confesiones confronta la protagonista la posibilidad de huida —del pasado— que ofrece una urbe como la Big Apple («Siente una predilección casi enfermiza por esas escalerillas que abarrotan las fachadas de los edificios neoyorquinos, rutas de escape en departamentos tan pequeños y oscuros que, de otro modo, serían sofocantes. Las escaleras de incendios la hacen pensar que siempre hay un hueco por el que escurrirse») con la de México, donde no hay posible escapatoria ni rupturas sentimentales reales: «A menos, claro, que terminen enterrando a la interfecta: la terminada en su país es literal, todo lo demás es coqueteo, parte del cortejo». La escritora y traductora mexicana entrega un relato sólido y punzante, acompañado por ese soniquete constante de la canción romántica y su concepción líricamente machista de eso que se ha llamado amor, pero que en estas páginas suena a puro ultraje: «Y te pareces tanto, amor, a una enredadera. En cualquier tronco te atoras y le das vueltas. Con tus ramitas que se enredan donde quiera».
Escritos libertarios, de Georges Brassens (Pepitas de Calabaza)
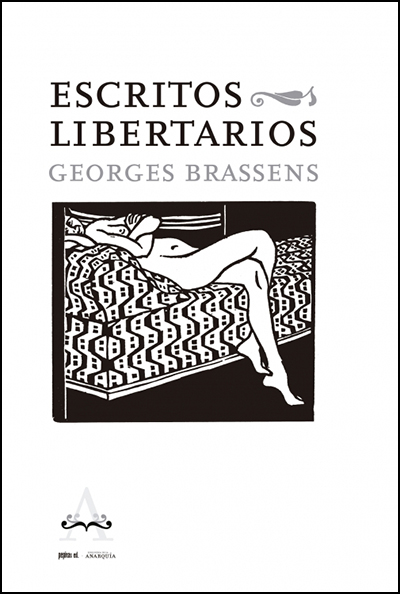 Ha pasado este 2021 como una lenta exhalación y concatenación de olas pandémicas, y nos hemos dejado atrás unas cuantas efemérides; como de costumbre, algunas de ellas sobreexpuestas y otras, tristemente dejadas en un segundo plano. La de los cien años del nacimiento de Georges Brassens (Sète, 1921), que ha sido también la del cuarenta aniversario de su muerte (Saint-Gély-du-Fesc, 1981), nos ha traído algunos valiosos rescates de su producción literaria, entre los cuales descuellan estos Escritos libertarios recuperados por Pepitas de Calabaza a partir de la edición original, en 2007, a cargo de Le Cherche Midi. Una colección de crónicas-diatribas publicadas —bajo seudónimo— por el chansonnier, entre 1946 y 1947, en el semanario anarquista Le Libertaire, que recogen su habitual lucidez en la escritura y su visión irónica y crítica de una sociedad esclavizada por los aparatos represivos del Estado, encarnados en los estamentos militares, policiales, judiciales, políticos. Así, el maestro occitano de la canción de autor sublevada lanza sus soflamas lo mismo contra la religión («los mercaderes de viento y de fe han ganado una fortuna considerable a costa de los deportados») que contra la gendarmería («tan respetable corporación que rebosa de nobles palurdos que mantienen relaciones estrechas, constantes y manifiestas con la estupidez más sórdida»), la censura («la fantástica paradoja de los policías libertadores») o el circo mercantilista de la política («uno siente la necesidad de […] aullar su desprecio por el veneno político, el ejército, la mezquindad, la cobardía»). Sus artículos, comenta Diego Luis Sanromán en su prólogo, tienen «algo de guiñolescos, en el sentido de que, como en el teatro de títeres, en ellos también se produce una especie de ritual en el que se invierten los roles sociales y el uniformado de la cachiporra es el que ahora se lleva los porrazos y las patadas en el culo»; estilo que aplicó proverbialmente en su cancionero, y en tonadas tan incisivas como su recordada El gorila. También muestra aquí Brassens su enfoque de la anarquía, «una moral sin dogma, pero no sin principios» que, basándose en la lectura de los Proudhon, Kropotkin o Bakunin, con el tiempo alimentaría su ideal acerca de la igualdad social y la libertad individual, enriquecido también —eso sí— con la lírica de los Villon, Baudelaire, Rimbaud o Victor Hugo. Aunque probablemente influyera más en su vida, y en su obra, la amistad de aquellos años con el pintor Marcel Renot y el poeta Armand Robin. Manifiesto contra todas las formas de hipocresía y corrupción (material y espiritual), que muestra a las claras los principios rebeldes y hasta, según se mire, radicales, de un cantautor protestón e irreverente, su radicalidad es la de mirar de frente, con feroz contestación pero también con extremo humanismo, las injusticias de un mundo que, apenas unos años antes de estos escritos le había destinado a un campo de trabajo nazi, cuyos camaradas deportados serían su primer público: «Hay momentos en los que uno, extenuado por la fangosa estupidez de una caterva de empedernidos pedantes, se ve obligado a apelar a hombres cuyas facultades intelectuales no estén peleadas con la sutileza». Bravo, Brassens.
Ha pasado este 2021 como una lenta exhalación y concatenación de olas pandémicas, y nos hemos dejado atrás unas cuantas efemérides; como de costumbre, algunas de ellas sobreexpuestas y otras, tristemente dejadas en un segundo plano. La de los cien años del nacimiento de Georges Brassens (Sète, 1921), que ha sido también la del cuarenta aniversario de su muerte (Saint-Gély-du-Fesc, 1981), nos ha traído algunos valiosos rescates de su producción literaria, entre los cuales descuellan estos Escritos libertarios recuperados por Pepitas de Calabaza a partir de la edición original, en 2007, a cargo de Le Cherche Midi. Una colección de crónicas-diatribas publicadas —bajo seudónimo— por el chansonnier, entre 1946 y 1947, en el semanario anarquista Le Libertaire, que recogen su habitual lucidez en la escritura y su visión irónica y crítica de una sociedad esclavizada por los aparatos represivos del Estado, encarnados en los estamentos militares, policiales, judiciales, políticos. Así, el maestro occitano de la canción de autor sublevada lanza sus soflamas lo mismo contra la religión («los mercaderes de viento y de fe han ganado una fortuna considerable a costa de los deportados») que contra la gendarmería («tan respetable corporación que rebosa de nobles palurdos que mantienen relaciones estrechas, constantes y manifiestas con la estupidez más sórdida»), la censura («la fantástica paradoja de los policías libertadores») o el circo mercantilista de la política («uno siente la necesidad de […] aullar su desprecio por el veneno político, el ejército, la mezquindad, la cobardía»). Sus artículos, comenta Diego Luis Sanromán en su prólogo, tienen «algo de guiñolescos, en el sentido de que, como en el teatro de títeres, en ellos también se produce una especie de ritual en el que se invierten los roles sociales y el uniformado de la cachiporra es el que ahora se lleva los porrazos y las patadas en el culo»; estilo que aplicó proverbialmente en su cancionero, y en tonadas tan incisivas como su recordada El gorila. También muestra aquí Brassens su enfoque de la anarquía, «una moral sin dogma, pero no sin principios» que, basándose en la lectura de los Proudhon, Kropotkin o Bakunin, con el tiempo alimentaría su ideal acerca de la igualdad social y la libertad individual, enriquecido también —eso sí— con la lírica de los Villon, Baudelaire, Rimbaud o Victor Hugo. Aunque probablemente influyera más en su vida, y en su obra, la amistad de aquellos años con el pintor Marcel Renot y el poeta Armand Robin. Manifiesto contra todas las formas de hipocresía y corrupción (material y espiritual), que muestra a las claras los principios rebeldes y hasta, según se mire, radicales, de un cantautor protestón e irreverente, su radicalidad es la de mirar de frente, con feroz contestación pero también con extremo humanismo, las injusticias de un mundo que, apenas unos años antes de estos escritos le había destinado a un campo de trabajo nazi, cuyos camaradas deportados serían su primer público: «Hay momentos en los que uno, extenuado por la fangosa estupidez de una caterva de empedernidos pedantes, se ve obligado a apelar a hombres cuyas facultades intelectuales no estén peleadas con la sutileza». Bravo, Brassens.
Isabelle por la tarde, de Douglas Kennedy (Arpa)
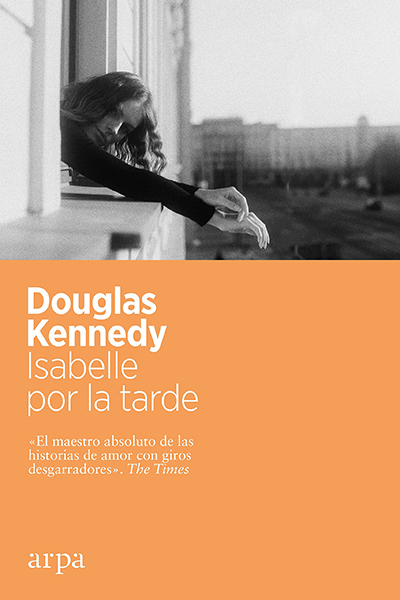 «Ansiamos aquello que no podemos tener y, al mismo tiempo, nos preguntamos si lo que tenemos, que nos aporta mucho más de lo que siempre hemos querido, es demasiado fácil. Sigue el curso de esa lógica retorcida, un juego de espejos contradictorios, y acabarás con carencias en todos los frentes. Persiguiendo el amor como si fuera una fantasía escurridiza en lugar de algo serio y estable». Nada mejor que una gran novela sobre el desamor para hacernos recordar lo que de estupefaciente y ceguera emocional tiene la pasión romántica. Pero también sobre cómo el arte, y en concreto la literatura, es el territorio ideal para hacerlo emerger (incluso hoy día) de sus cenizas, crecer como una bestia de intensidad apenas soportable, pero también de un ímpetu, a la par vitalista y autodestructivo, que nos deja tiritando y pensando en todas las posibles bifurcaciones sentimentales que hemos tomado hasta llegar a nuestro destino. De eso, de las puertas cerradas y las entreabiertas, por las que se sigue colando la brisa de una pasión no del todo agotada, habla este libro. Su protagonista es un joven (al menos al inicio del relato) norteamericano que descubre en el París de los 70 a la mujer de su vida o, mejor dicho, a la que él (entonces) querría convertir en la mujer de su vida; una mujer algo mayor, más experta en las lides amatorias pero que se descubrirá igual o aún más extraviada en su resolución de la existencia cotidiana. De por medio, él conocerá otras clases de amores, pero probablemente no de fervores tan incendiarios, con tantas víctimas a uno y otro lado de la cuneta. «Quieres esto, pero haces lo otro, a sabiendas de que probablemente estés sacrificando aquello que quieres», escribe Douglas Kennedy (Nueva York, 1955), un autor del que la editorial Arpa ha emprendido en los últimos años la merecida publicación de algunas de sus novelas más celebradas en todo el mundo. En estas páginas, que se devoran como lo hacen sus personajes en la cama, exhibe una lucidez psicológica a la altura de portentos neoyorquinos como Edith Wharton o Henry James, sobre todo a la hora de evaluar las dudas que a todos nos han asaltado cuando tratábamos de dilucidar sobre qué iban a tratar nuestras existencias, en compañía o de forma solitaria. Una novela plena de evocación sensual y de melancolía (o sea: «aceptar la desesperanza y no creer en que haya un santo grial de la felicidad que te salvará»), gracias a una prosa capaz de desnudar nuestras debilidades sentimentales y los resortes psicológicos que sirven de coartada autojustificatoria o de ficcionalización de la propia vida, como si todo estuviese mezclado: las historias de (des)amor que hemos leído desde la pretendida comodidad de nuestras vidas y las expectativas sobre el futuro que nos aguarda junto a otra persona; o simplemente imaginando a aquella que una vez estuvo —aunque fuese fugazmente— en la intimidad que casi nadie alcanzó a entrever. Entre citas a T.S. Eliot o Walt Whitman, la obra de Kennedy deja frases memorables («La fidelidad a uno mismo es la mejor forma de dar amor de manera adecuada a los demás»), de esas que nos persiguen por su perspicacia («Estar en pareja es estar continuamente obsesionados con el futuro») mientras nos preguntamos qué habría pasado si aquella vez hubiésemos respondido a la llamada.
«Ansiamos aquello que no podemos tener y, al mismo tiempo, nos preguntamos si lo que tenemos, que nos aporta mucho más de lo que siempre hemos querido, es demasiado fácil. Sigue el curso de esa lógica retorcida, un juego de espejos contradictorios, y acabarás con carencias en todos los frentes. Persiguiendo el amor como si fuera una fantasía escurridiza en lugar de algo serio y estable». Nada mejor que una gran novela sobre el desamor para hacernos recordar lo que de estupefaciente y ceguera emocional tiene la pasión romántica. Pero también sobre cómo el arte, y en concreto la literatura, es el territorio ideal para hacerlo emerger (incluso hoy día) de sus cenizas, crecer como una bestia de intensidad apenas soportable, pero también de un ímpetu, a la par vitalista y autodestructivo, que nos deja tiritando y pensando en todas las posibles bifurcaciones sentimentales que hemos tomado hasta llegar a nuestro destino. De eso, de las puertas cerradas y las entreabiertas, por las que se sigue colando la brisa de una pasión no del todo agotada, habla este libro. Su protagonista es un joven (al menos al inicio del relato) norteamericano que descubre en el París de los 70 a la mujer de su vida o, mejor dicho, a la que él (entonces) querría convertir en la mujer de su vida; una mujer algo mayor, más experta en las lides amatorias pero que se descubrirá igual o aún más extraviada en su resolución de la existencia cotidiana. De por medio, él conocerá otras clases de amores, pero probablemente no de fervores tan incendiarios, con tantas víctimas a uno y otro lado de la cuneta. «Quieres esto, pero haces lo otro, a sabiendas de que probablemente estés sacrificando aquello que quieres», escribe Douglas Kennedy (Nueva York, 1955), un autor del que la editorial Arpa ha emprendido en los últimos años la merecida publicación de algunas de sus novelas más celebradas en todo el mundo. En estas páginas, que se devoran como lo hacen sus personajes en la cama, exhibe una lucidez psicológica a la altura de portentos neoyorquinos como Edith Wharton o Henry James, sobre todo a la hora de evaluar las dudas que a todos nos han asaltado cuando tratábamos de dilucidar sobre qué iban a tratar nuestras existencias, en compañía o de forma solitaria. Una novela plena de evocación sensual y de melancolía (o sea: «aceptar la desesperanza y no creer en que haya un santo grial de la felicidad que te salvará»), gracias a una prosa capaz de desnudar nuestras debilidades sentimentales y los resortes psicológicos que sirven de coartada autojustificatoria o de ficcionalización de la propia vida, como si todo estuviese mezclado: las historias de (des)amor que hemos leído desde la pretendida comodidad de nuestras vidas y las expectativas sobre el futuro que nos aguarda junto a otra persona; o simplemente imaginando a aquella que una vez estuvo —aunque fuese fugazmente— en la intimidad que casi nadie alcanzó a entrever. Entre citas a T.S. Eliot o Walt Whitman, la obra de Kennedy deja frases memorables («La fidelidad a uno mismo es la mejor forma de dar amor de manera adecuada a los demás»), de esas que nos persiguen por su perspicacia («Estar en pareja es estar continuamente obsesionados con el futuro») mientras nos preguntamos qué habría pasado si aquella vez hubiésemos respondido a la llamada.









Pingback: Mi nombre es Plissken - Jot Down Cultural Magazine