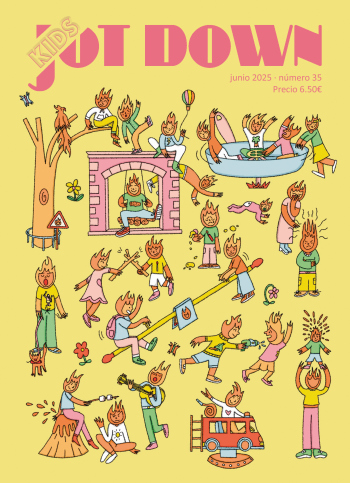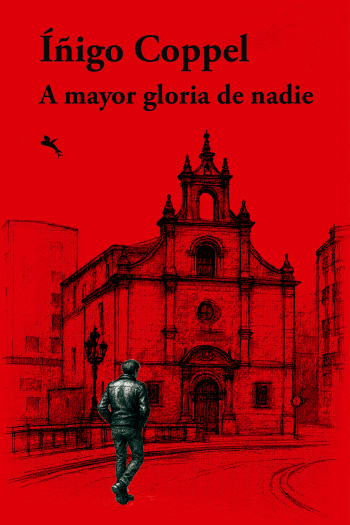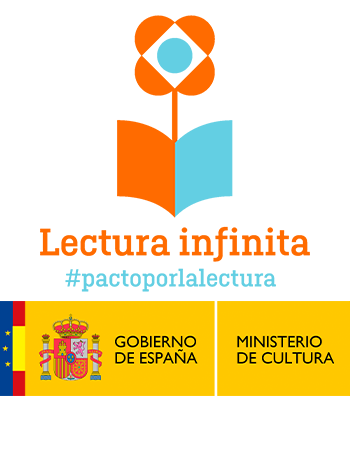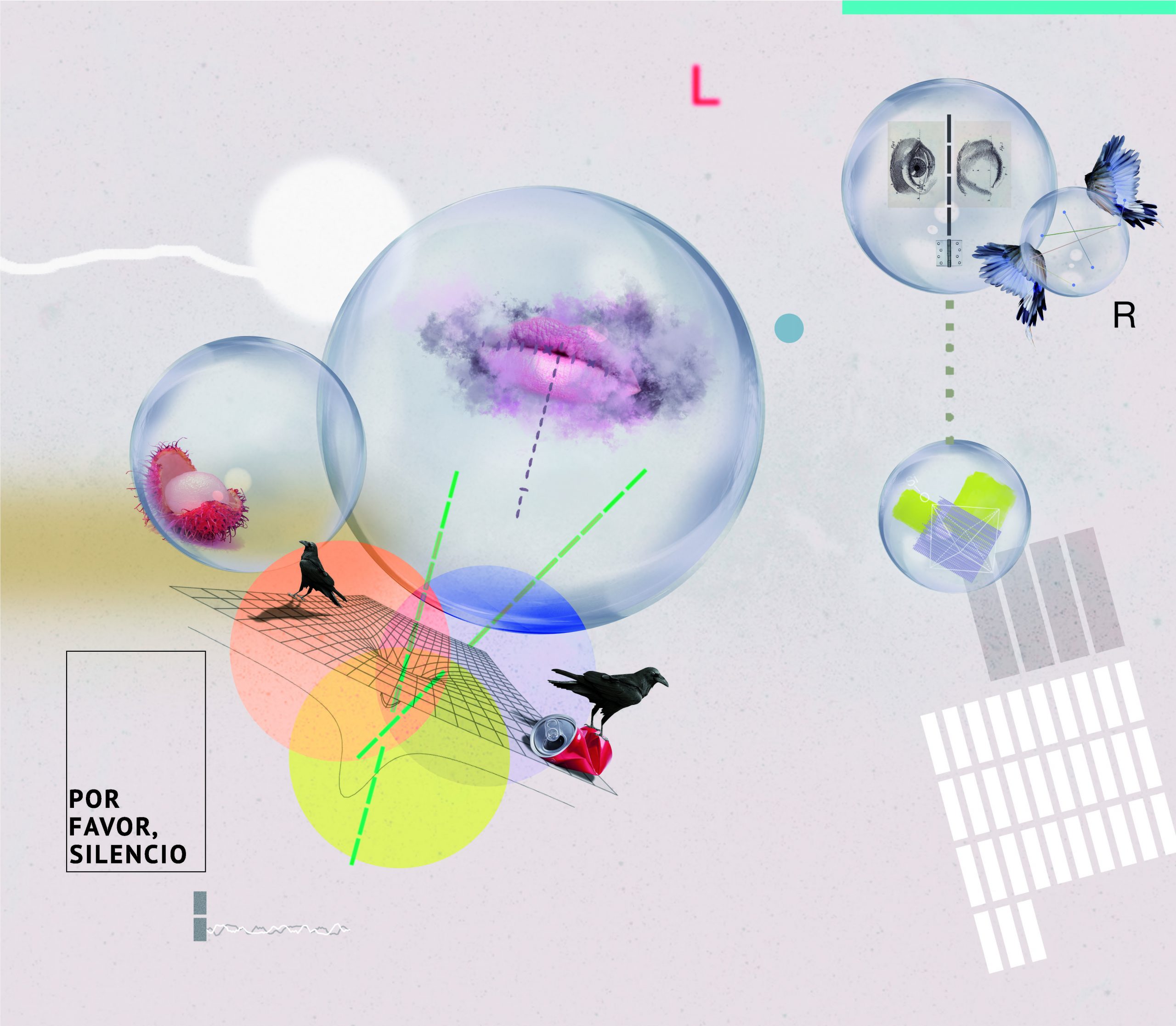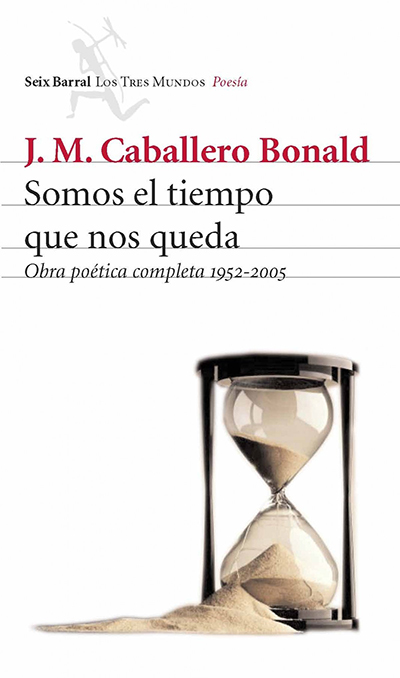 Lo queramos o no, la tarjeta de presentación de un libro, con independencia de su género y no digamos ya su contenido, ha sido y sigue siendo el título, pese a que el marketing editorial haya ganado un terreno valiosísimo y el diseño de cubiertas, con su selección de imágenes evocadoras, o el color del cartoné y el de la faja con las bondades de la obra, constituyan un reclamo visual inmediato y atractivo. La historia de los títulos arranca precisamente con la frecuente inexistencia expresa de los mismos, cuando los autores no establecían un sintagma específico con que identificar creativamente el contenido de sus textos, y como título funcionaban las primeras palabras o íncipit. Más tarde, y especialmente en el terreno de la producción literaria, la construcción de lo que no deja de ser el nombre propio de la obra proporcionaba al autor una nueva oportunidad de trabajar el idioma y su capacidad sugestiva, siempre y cuando se escogiese la función del lenguaje más apropiada para garantizar (o al menos promover) la lectura final deseada siempre.
Lo queramos o no, la tarjeta de presentación de un libro, con independencia de su género y no digamos ya su contenido, ha sido y sigue siendo el título, pese a que el marketing editorial haya ganado un terreno valiosísimo y el diseño de cubiertas, con su selección de imágenes evocadoras, o el color del cartoné y el de la faja con las bondades de la obra, constituyan un reclamo visual inmediato y atractivo. La historia de los títulos arranca precisamente con la frecuente inexistencia expresa de los mismos, cuando los autores no establecían un sintagma específico con que identificar creativamente el contenido de sus textos, y como título funcionaban las primeras palabras o íncipit. Más tarde, y especialmente en el terreno de la producción literaria, la construcción de lo que no deja de ser el nombre propio de la obra proporcionaba al autor una nueva oportunidad de trabajar el idioma y su capacidad sugestiva, siempre y cuando se escogiese la función del lenguaje más apropiada para garantizar (o al menos promover) la lectura final deseada siempre.
[Una parada técnica: ¿funciones del lenguaje? Resulta que a cada uno de los elementos que integran la comunicación humana (emisor y receptor, mensaje y código, canal y contexto, aunque este último carezca de una propia) se le asocia una función lingüística concreta cuyo cometido es, a grandes rasgos, dinamizar la comunicación, activar la intercambiabilidad y la retroalimentación (el moderno feedback) y hacernos tomar conciencia de que en esto, en hablar, comunicar, entender y entenderse (al otro y a uno mismo) reside nuestra esencia como individuos. La historia de las funciones del lenguaje no es demasiado extensa en cuanto a denominaciones posibles. Hubo una primera terna básica propuesta por Karl Bühler consistente en la (función) emotiva o expresiva, mediante la que el sujeto emisor canaliza sus afectos o subjetividad; representativa, mediante la que se vehicularía asépticamente la información que se desee transmitir, y apelativa, cuyo objetivo es captar la atención del interlocutor o sujeto receptor del hecho comunicativo con fines, a su vez, yusivos. Más tarde se sumarán otras tres a instancias de Roman Jakobson, quien conocía bien las de Bühler por el Círculo de Praga. La nuevas funciones fática, metalingüística y poética atendían al canal y al código, distinguiendo en este último su capacidad tanto para la justificación propia, en clave de espejo, como para la creación de realidades completas, íntegras y autónomas, es decir, para generar ficción, literatura, arte con palabras. Listo, arrancamos de nuevo.]
Fue entonces, una vez convertidos los títulos en la primera toma de contacto del lector con la obra, cuando los autores empezaron a pensar sobre la base de cuál de las seis funciones (conocieran o no técnicamente su existencia, que se lo digan si no a Lope de Vega, sin tiempo para gramáticas y lingüísticas modernas) lo arbitrarían. De ello podía depender el éxito de una primera remesa de lectores, que luego ya se cedería el paso al boca a boca, siempre dependiente de la calidad real de la obra y del gusto o rechazo que hubiera provocado en los primeros en leerla. Escoger un buen título pasaba necesariamente, por su propia naturaleza verbal o lingüística, por elegir una de las funciones, y con ella, una primera pretensión: resaltar la presencia de cierto personaje en especial, plantear una línea de sentido general, jugar con las palabras y asombrar al lector por su ocurrencia lúdica… No quedaba más remedio que probar funciones, encajar sobre ellas los títulos posibles y sopesar su efectividad viable. De este modo, y salvo que el autor en cuestión fuese lexicógrafo, gramático o lingüista, profesor o conferenciante con intención de publicar (como Nebrija, Alonso de Palencia, los hermanos Valdés, Covarrubias, Correas, Saussure o Cortázar, entre otros), la función metalingüística se caía casi de inmediato del cartel. La fática tampoco se revelaba fácil de articular (¿un título que pretenda comprobar la receptividad del futuro lector/comprador…?), reduciendo a las cuatro restantes sus opciones de construcción. La más frecuente, por su sencillez sintagmática y gramatical, empieza a ser la representativa, que pronto gana terreno ante las demás: si bien el título contiene ciertas exigencias en cuanto a su extensión (los hay muy prolijos, en especial en el Siglo de Oro y a lo largo del siglo ilustrado posterior), lo habitual ha venido siendo aspirar a una suerte de síntesis absoluta del contenido, apenas indicando el tema principal. El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha (Miguel de Cervantes), Crimen y castigo y Los hermanos Karamazov (Fiódor Dostoievski), Los pazos de Ulloa (Emilia Pardo Bazán), Los Maia (José Maria Eça de Queiroz), Historia de dos ciudades (Charles Dickens), Nana (Émile Zola), La Regenta (Clarín), Fortunata y Jacinta (Benito Pérez Galdós), El Padrino (Mario Puzo), Bomarzo (Manuel Mujica Lainez), La verdad sobre el caso Savolta (Eduardo Mendoza), Rayuela (Julio Cortázar), Hamlet (William Shakespeare), Muerte de un viajante (Arthur Miller), Campos de Castilla (Antonio Machado), La región más transparente (Carlos Fuentes), Verdes valles, colinas rojas (Ramiro Pinilla) y sus tres volúmenes, La tierra convulsa, Los cuerpos desnudos y Las cenizas del hierro, el Libro del desasosiego (Fernando Pessoa) y un listado (casi) infinito de títulos comparten o bien la onomástica de sus protagonistas (Galdós y Clarín, Cervantes y Shakespeare), o una mínima línea informativa con que encauzar la lectura (acciones en el caso de Dostoievski y Miller, o espacios que trascienden por su simbolismo posterior en Pardo Bazán, Dickens o Machado). Concluyendo: sencillez y convencionalidad a la hora de intitular una obra, riesgo calculado y formatos clásicos que eligen los autores para constituir sus títulos.
Sin embargo, cuando aquellos se vuelven más osados (por obra y gracia de sus autores) la función emotiva o expresiva se revela como una opción excelente, porque concede al escritor la posibilidad de proyectar aspectos que conciernen a la subjetividad de sus personajes, empleando para ello estrategias gramaticales muy útiles. A través de pronombres y formas verbales alusivas a la primera persona del singular surgen títulos tan paradigmáticos y contundes como Yo, Claudio (Robert Graves), Yo, el Supremo (Augusto Roa Bastos), Yo, Tituba, la bruja negra de Salem (Maryse Condé) o el vehemente Ahora me rindo y eso es todo (Álvaro Enrigue), al margen de cuantos contienen filiación genérica a través de términos como diario, confesiones, confidencias, memorias o cartas. Jugar con la expresividad del idioma ya es abrir un capítulo aparte. Porque la función poética, que inicialmente implica la capacidad absoluta de todo idioma para crear y concluir un universo completo, con código propio y totalmente real por fenomenológico, se ha visto sometida con demasiada frecuencia a un reduccionismo lúdico con el fin de provocar lo que Cortázar exigía para sus relatos, un efectivo —por inesperado— «efecto K. O.». En esta línea, la versatilidad de los títulos que se construyen a partir de los usos estilísticos del idioma es innegable: metáforas y comparaciones, sinestesias, prosopopeyas, hipálages, aliteraciones, paradojas y oxímoros (entre tantos y tantos recursos) dan forma (y no necesariamente de manera respectiva) a Ojos de perro azul (Gabriel García Márquez), Donde habite el olvido (Luis Cernuda), Arquitecturas de la memoria (Joan Margarit), Tres tristes tigres (Guillermo Cabrera Infante), En el último azul (Carme Riera), Espadas como labios (Vicente Aleixandre) y un inmenso y ecléctico censo de nuevo.
Ahora bien, ¿qué ocurre con la última de las funciones del lenguaje (la conativa o apelativa) cuando se trata de formar el título? Porque si la hemos dejado para el final es debido a que no resulta ni fácil ni frecuente hacer uso de ella, y solo cuando la Pragmática irrumpe como disciplina lingüística a mediados del siglo pasado comienza a publicarse un mayor número de obras con títulos desautomatizadores por cuanto conllevan de llamada directa a la atención y circunstancias de cada lector, pero también intenciones y contextos (pretendidamente) compartidos con el autor. La función apelativa es, de todas, la más incisiva dentro del circuito de la comunicación humana al concentrar la atención del receptor-lector (hipotético ante el estante de la biblioteca o librería, real cuando haya comenzado la lectura) en los intereses (y planes de futuro) que el del emisor-autor le tenga reservado al paso de las páginas. Gramaticalmente se apoya en los pronombres de segunda persona en ambos números, así como en el nosotros inclusivo, que se ensancha para abarcar orécticamente a lector y autor. Las formas habituales del imperativo, los vocativos, la pregunta directa o tal vez la combinación de todos, generarán el sintagma o la oración que finalmente se comporte como unidad indisoluble (lo lexicalizaremos por tanto) capaz de atrapar la curiosidad y la inquietud del candidato a adentrarse en la obra. La hora del lector (1957) de José María Castellet ya adelantaba el papel activo que en la recepción de la novela, obra dramática, poema, cualquier género y subgénero literario en definitiva, iba a alcanzar este. La función apelativa como soporte de títulos consigue así un (aparente) flujo circular comunicativo entre autor y lector reales, producto de la imbricación de intereses comunes y, a menudo, ecuménicos. Aquí va un pequeño listado de títulos que, por haber sido formulados a partir de esta última función, son capaces de cuestionarnos, de abordarnos sin conocernos, pretendiendo que compartamos con los personajes o con sus autores el universo que contienen. Sea el poeta jerezano José Manuel Caballero Bonald (1926-2021) y el poemario-compendio vital Somos el tiempo que nos queda (1952-2009) el primero.
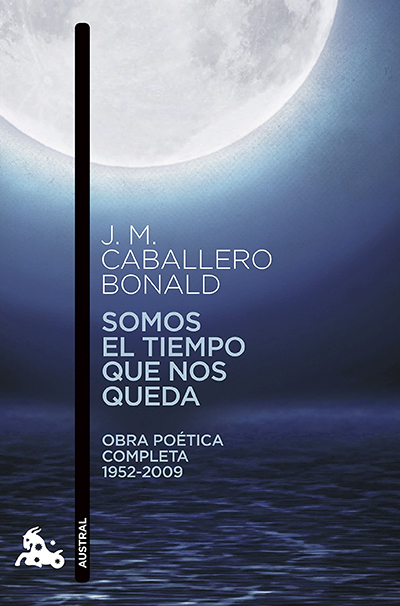
Somos el tiempo que nos queda tal vez sea el más bello de todos los títulos que se salen por la tangente de sintagmas (y sintaxis) al uso. Con él, el poeta jerezano aglutinaba toda su trayectoria poética (Memorias de poco tiempo [1954], Descrédito del héroe [1977], Diario de Argónida [1997], Manual de infractores [2005], etc.), como si fuese un gigantesco hiperónimo que contuviera los poemarios-cohipónimos de una vida consagrada a la literatura (cosas ahora de la semántica). Responsable, junto a compañeros de generación (la de la década de los 50) como Ángel González (1925-2008), Francisco Brines (1932-2021) o Antonio Gamoneda (1931), de la recuperación de un humanismo existencial sin patetismos, ante su poesía el lector no puede dejar de sentirse interpelado y cuestionarse el amor, el mito telúrico que es Argónida-Doñana, el sentido de la existencia, de la vida y la muerte imbricadas e indisociables, evocar esa otra mitografía nacida de los prostíbulos y la miseria del pasaje exuberante y el paisanaje colombianos (sublimados como mito o deconstructores del mismo), y, por supuesto, sustraerse a la revelación propia a partir de la premisa poética que es el tiempo. La summa vitae del poemario definitivo se condensa en un título que casi parece un aforismo de sabio clásico, como extraído de cualquier meditación de Marco Aurelio. Todo el tiempo está contenido en él, y con él, las aristas que lo hacen intangible y lo reducen a un presente eterno y a un nostós —o regreso— imposible. La obra, complejo recorrido por pulsiones universales que se expresan con una lengua rotunda, poética, pero también diáfana, decantada y elegida, brinda poemas a la muerte («Salida de humo»), al amor y a la carne en plenitud desbordada («Hilo de Ariadna», «Ante Diem»), a una introspección de epifanía («Defectuosa formación del plural»), a la miseria humana y la piedad («Renuevo de un ciclo alejandrino»), al mito y la cultura («La otra cólera de Aquiles»), a la irrebatible muerte («Desacuerdos póstumos»), a la otredad amorosa de Salinas y Cernuda («Pasión de clandestino»), para concluir que es «tiempo en blanco y aviso / del vacío: / mi palabra y mi alma». ¿Querrás empezar por ellos?
Somos el tiempo que nos queda te atañe a ti, y al poeta, a cada uno de nosotros, lectores no solo desde la individualidad, sino a través de la suma de todos cuantos seamos: desde la mónada hasta el plural compartido que ratifica, cómo no, la primera persona del plural del verbo esencial por excelencia, ser. Por ello, por su condición de verbo nominal, Caballero Bonald se exige un atributo de rotundidad existencial capaz de provocarnos vértigo, de ahí que «el tiempo que nos queda» abola la memoria misma del tiempo que ya hemos sido, como si las presentes sucesiones de difunto de Quevedo no concerniesen a nuestra entidad aquí y ahora, como si solo dispusiésemos del tiempo incierto que nos pueda restar para alcanzar entidad plena. Identidad total que, invalidada por el presentismo más absoluto, nos reduce al desasosiego de ignorar quiénes seamos realmente, pero que también nos urge a empezar a existir: que «[…] la vida exige siempre empezar a vivirla» («Resistencia pasiva», Descrédito del héroe, 1977) bien pudo ser el consejo definitivo del poeta. Consejo que surte efecto, porque la primera persona del plural de cualquier verbo es siempre la más universal e integradora, la más imperativamente exquisita, pues parte del ejemplo de quien enuncia, acompasado y compartido con el tú hasta fundirse en el nosotros de la acción.