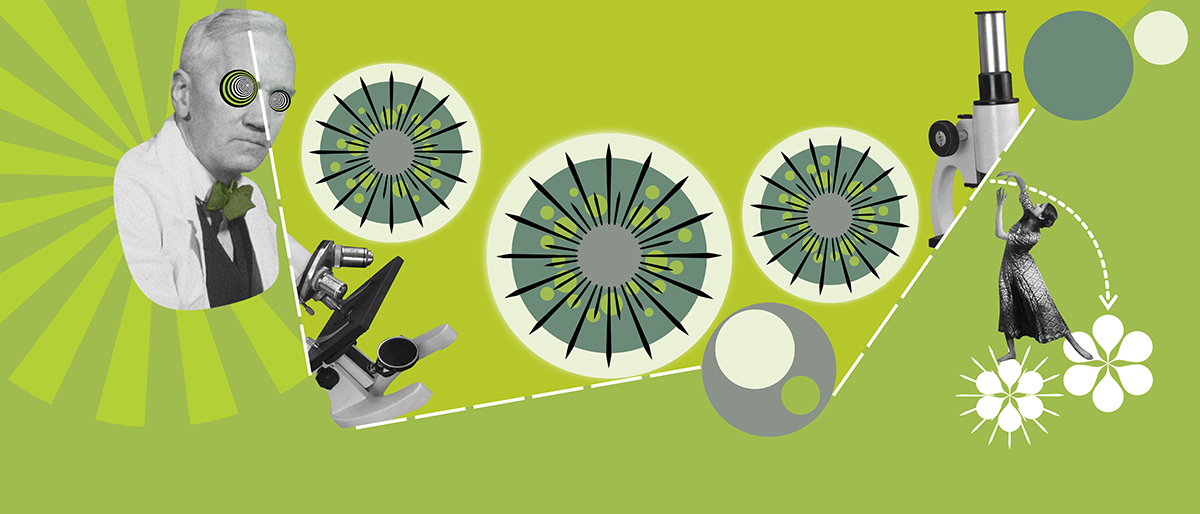
Nuestro idioma está repleto de palabras hermosas. Una de mis favoritas es serendipia. Prueba a decirla en voz alta: «Serendipia». ¿Verdad que resuena con una cierta musicalidad y tiene un sabor a dulce optimismo? Serendipia es una palabra que se puede disfrutar incluso sin conocer su significado, aunque saberlo, sin duda, completa la experiencia. Este término viene a significar feliz casualidad, dar con algo bueno sin buscarlo. Girar la esquina y toparte con un billete de 50 euros en la acera sería una serendipia.
Hermosa palabra con un bello significado. Perfecta para describir un afortunado e inesperado hallazgo. Una palabra así debería vivir al aire libre, bailando entre las flores de una pradera mientras disfruta del calor del sol sobre sus letras. Sin embargo, la serendipia habita en los laboratorios científicos, entre el zumbido de los aparatos y bajo los focos fluorescentes que parpadean de cuando en cuando.
¿Cómo pueden las felices casualidades formar parte del entorno aséptico y controlado que implica el trabajo científico? En el imaginario popular, la ciencia no tiene nada de casual (ni de feliz, ya puestos). La ciencia es un asunto muy serio, es sesuda y metódica, es trabajo duro y estudio durante horas y horas, es perseguir conceptos imposibles buscando respuesta a los interrogantes de la vida. Todo esto es cierto, pero el sabor de ese cóctel resulta incluso mejor con una pequeña chispa de suerte.
En la historia de la ciencia hay distintos ejemplos de descubrimientos que se hicieron sin pretenderlo. Varios edulcorantes que usamos hoy día le deben su origen a la serendipia, aunque al analizar en profundidad los tres hallazgos encontraremos una curiosa coincidencia. La sacarina, el ciclamato y el aspartamo no fueron concebidos como sustitutos del azúcar. El aspartamo, por ejemplo, pretendía ser un tratamiento para la úlcera gástrica. No obstante, los investigadores que trabajaban en esos tres proyectos, que estaban separados tanto en el tiempo como en el espacio, notaron un sabor dulce en sus manos tiempo después de haber salido del laboratorio. Achacaron este dulzor a los compuestos con los que trabajaban y decidieron cambiar el rumbo de sus estudios. Aquí, más que de azar deberíamos hablar de no trabajar con los equipos adecuados, al ser muy probable que no usasen guantes, y de no lavarse bien las manos. Sin embargo, esta mezcla de protección inadecuada y azar, que bien podría haber acabado en desastre, tuvo un feliz desenlace. Algunos de estos científicos acabaron convertidos en millonarios, al estar espabilados y patentar los compuestos que encontraron por casualidad.
No obstante, pensar que todo en la ciencia ocurre por casualidad sería un error. Los grandes logros científicos pueden verse favorecidos por un poco de suerte, cierto, pero de nada sirve el azar si no se topa con la persona o las personas adecuadas. Un célebre descubrimiento lo ilustra a la perfección.
Septiembre de 1928. Londres, Inglaterra. Alexander Fleming, médico especializado en microbiología, la ciencia que estudia a los seres vivos más pequeños, se reincorpora al trabajo tras unas vacaciones. Sin duda, a su regreso había mucha faena esperando, tocaba ponerse manos a la obra y retomar los experimentos en el punto en que los dejó. Una de las tareas que llevó a cabo a su vuelta fue revisar sus bacterias. Aguardaban su vuelta esperando pacientemente en sus placas de Petri, sobre la gelatina que les proporcionaba hogar y sustento.
Mientras echaba un vistazo a sus placas, Fleming dio con algo inusual. En una de las placas había aparecido un nuevo inquilino, uno que no figuraba en el contrato de arrendamiento inicial. No solo eso, sino que su presencia parecía molestar a las bacterias que deberían ser dueñas y señoras de la placa. Las bacterias habían dejado de crecer en los alrededores de este nuevo habitante. Curioso.
Aquello llamó la atención de Fleming, que identificó al okupa como un hongo. Fleming, médico y microbiólogo, pensó que quizá ese hongo estaba produciendo alguna sustancia que mataba a las bacterias. Ahora que damos por sentado ir al médico y que nos recete un antibiótico, quizá esto no nos parezca gran cosa. Sin embargo, en aquella época se contaba con pocos medicamentos contra las infecciones bacterianas, que ponían en grave peligro la salud pública. Por tanto, durante aquella inspección rutinaria, Fleming podía haber dado con algo muy grande sin pretenderlo.
Al no contar con los recursos actuales, Fleming se enfrentaba a todo un reto. Sin embargo, logró aislar el hongo y enfrentarlo a distintas clases de bacterias. Al observar que podía evitar que varias de ellas creciesen, sus sospechas iniciales se confirmaron, por ello decidió involucrar a otros compañeros investigadores. Su objetivo era purificar el componente exacto con efecto antibacteriano, aunque tuvieron poco éxito. Pese a todo, compartieron sus hallazgos con el resto de la comunidad científica. Poco a poco, otros científicos vieron el potencial de este trabajo y se fue despertando su interés. Otros equipos de aquí y de allá comenzaron a investigar el hongo, al que se lo acabó identificando como Penicillium notatum, y finalmente se logró aislar el compuesto antibacteriano que producía. Se le dio el nombre de penicilina. Después, se administró a personas enfermas para ayudarlas a recuperarse. Así empezó la época dorada de los antibióticos.
Alexander Fleming vivió en carne propia una serendipia. Una casualidad con un resultado de lo más feliz. Esta historia se ha contado tantas veces que se ha ido transformando en una especie de cuento fantástico. Una fábula que habla de lo importante de estar en el lugar adecuado y en el momento preciso para cambiar el curso de la ciencia y la humanidad. Una historia estupenda, pero entre cuyas líneas debemos leer para dar con la verdad.
Supongamos ahora que Fleming hubiese sido un contable trabajando en un banco en lugar de un microbiólogo. Antes de sus vacaciones dejó olvidada una pieza de fruta en un cajón, quizá un melocotón. A su vuelta, también se habría topado con algún hongo mientras buscaba un documento en su escritorio. Sin embargo, probablemente no le habría despertado curiosidad, sino asco, así que lo habría tirado rápidamente a la basura. Y quién sabe, tal vez ese hongo habría sido importante para la humanidad. Nuestro Fleming ficticio, a diferencia del real, no tenía ni idea de microbiología. Por tanto, no contaba con los conocimientos para estudiar aquello que había crecido sobre la piel de su antaño perfecto melocotón.
Fleming dio con un hongo interesante por casualidad, pero sus años de estudio y trabajo le permitieron aprovechar ese golpe de suerte. Su conocimiento de las formas de los microorganismos hizo que lo identificara como un hongo. Alguien sin su formación lo habría catalogado como «pelusilla» y no le habría dado más vueltas. Además, Fleming no solo se sirvió de su ojo bien entrenado, sino que contaba con los estudios de otros microbiólogos que le habían precedido.
Por aquel entonces, ya se habían descrito algunos casos de antagonismo entre microorganismos. El francés Ernest Duschene había publicado en 1897 que algunos hongos podían perturbar el crecimiento de ciertas bacterias. Los trabajos de Duschene, a su vez, se apoyaban en resultados previos de otros científicos, entre los que se cita, por ejemplo, al célebre Louis Pasteur. Si seguimos remontándonos en el tiempo, podríamos llegar hasta las culturas antiguas en las que se usaban sustancias mohosas para tratar infecciones superficiales. Estos antiguos (y bastante desagradables) remedios inspiraron la línea de investigación que se acabaría llamando estudio del antagonismo entre microorganismos.
En definitiva, el caso de Fleming nos recuerda que la ciencia es un trabajo colectivo. Si bien la historia glorifica nombres individuales, todos viajaban a hombros de gigantes. Fleming será recordado como el descubridor de la penicilina, aunque otros la purificasen años después de que él observase sus placas con polizón. Por otro lado, que existiesen estudios previos acerca del papel de los hongos para impedir el desarrollo bacteriano nos hace pensar que la penicilina se habría encontrado tarde o temprano, Fleming mediante o no. Las pistas estaban ahí. Sin embargo, la suerte quiso que ese descubrimiento fuese más temprano que tarde.
Es fácil dejarnos llevar por la emoción de una buena historia. Las serendipias romantizan en cierto modo el trabajo del científico, convirtiéndolo en algo menos aburrido. El azar puede tener un cierto papel en la ciencia, pero transformar una serendipia en un éxito requiere de formación y trabajo duro, sesudo y metódico. De nada sirve encontrar un billete de 50 euros al doblar la esquina si estamos distraídos y no miramos abajo.
Inés Mármol es doctora en Ciencias Biomédicas y Biotecnológicas, y actualmente trabaja en el Instituto de Investigación Sanitaria Aragón. Ha ganado el Premio Nacional de Juventud en la categoría de ciencia y tecnología y el Premio José María Savirón de divulgación científica, labor que ejerce como articulista en el diario Heraldo de Aragón y monologuista en el grupo RISArchers de la Universidad de Zaragoza.








