 En 1996, el productor de hip hop californiano DJ Shadow incluyó una canción de título revelador en Endtroducing…, su disco de debut. Aquella canción, Why hip hop sucks in ‘96 (“Por qué el hip hop apesta en 1996”), suponía una llamada a la resistencia en un momento crucial para el género, que había decidido depositar toda la atención sobre los vocalistas, en detrimento de la investigación formal que artistas como Shadow practicaban.
En 1996, el productor de hip hop californiano DJ Shadow incluyó una canción de título revelador en Endtroducing…, su disco de debut. Aquella canción, Why hip hop sucks in ‘96 (“Por qué el hip hop apesta en 1996”), suponía una llamada a la resistencia en un momento crucial para el género, que había decidido depositar toda la atención sobre los vocalistas, en detrimento de la investigación formal que artistas como Shadow practicaban.
Tras aquel giro existían evidentes razones comerciales. A esas alturas ya se había consolidado una suerte de canon dentro del hip hop, con sus fórmulas de éxito plenamente desarrolladas. Y además, los departamentos de promoción de las discográficas se encontraban más cómodos trabajando con vocalistas, tipos acostumbrados a dar la cara ante el público, que con eremitas encerrados en un estudio de grabación. Pero también latía un conservadurismo nada disimulado, que pretendía santificar el rap old skool como la Nueva Gran Música Afroamericana.
«Más que por su capacidad para innovar, a las grandes estrellas de esa época se las valoraba por su capacidad para mantener vivas, casi encerradas en ámbar, las verdades eternas del jazz»
Para muchos aficionados y músicos de jazz, el título de Shadow también se podría haber aplicado al género que ellos amaban, Por qué el jazz apesta en 1996. Y la razón era similar: un exceso de reverencia hacia los cánones clásicos del género, que había tallado el repertorio de la época dorada del jazz en piedra, en perjuicio de las fusiones que necesariamente precisa cualquier tipo de música para seguir evolucionando. Más que por su capacidad para innovar, a las grandes estrellas de esa época se las valoraba por su capacidad para mantener vivas, casi encerradas en ámbar, “las verdades eternas del jazz, con sus tradicionales lenguajes estructurales y rítmicos”. Un jazz que se entendía, al menos desde esa corriente, como una suerte de culto religioso, en el que existían apóstoles (un linaje de músicos, en su gran mayoría ya desaparecidos, que habían adquirido un carácter legendario) y una tradición con mandamientos y reglas bastante estrictas. Todo lo que no encajara en esa tradición se consideraba anatema, y debía de ser expulsado de los sagrados lugares del jazz.

La figura totémica dentro de esta corriente de preservación la constituía Wynton Marsalis, un trompetista dotado con una técnica sobrenatural, que le permitía desenvolverse con igual fortuna en los mundos del jazz y de la música clásica. Curiosamente, su canonización se produjo en un evento tan poco conservador como la ceremonia de entrega de los Premios Grammy en 1984.
«Marsalis aprovechó el altavoz que le dio la ceremonia televisiva para reivindicarse como el Mesías que el jazz necesitaba para ser salvado»
Aquella gala, la más vista en toda la historia de los galardones, se recuerda por la consagración de otro artista negro, Michael Jackson, que acababa de publicar Thriller y estaba dispuesto a pulverizar todos los récords imaginables. Como se explica en «Jacksonismo”, la fantástica colección de ensayos alrededor del cantante que Mark Fisher reunió poco después de su muerte (y que están traducidos al castellano por la editorial Caja Negra), Michael Jackson fue la primera megaestrella posmoderna de la música. La primera que supo ver la emergencia del formato video y de canales como la MTV, y cultivó su mensaje desde varios frentes, dando forma a una nueva manera de consumo audiovisual, en la que la música poseía tanto valor como la imagen y las técnicas de ventas. Una manera de actuar que tenía mucha relación con los cambios tecnológicos que se avecinaban, pero también con la mentalidad neoliberal que la era Reagan estaba construyendo en Estados Unidos.

Es muy posible que fuera aquella noche cuando Marsalis, testigo privilegiado de esa eclosión desde las bambalinas de la gala, decidió utilizar ese mismo tipo de técnicas para llevar el jazz a un nivel superior. Para sacarlo de las catacumbas de los clubes y los inestables circuitos de directo, y dotarlo del mismo tipo de respetabilidad que poseía la música clásica. Después de todo, él fue el otro gran triunfador de la noche, al ganar los Grammys correspondientes al mejor solista de música clásica y mejor solista de jazz, una proeza que nunca antes se había visto. Marsalis aprovechó el tremendo altavoz que le dio la ceremonia televisiva para reivindicarse como el Mesías que el jazz necesitaba para ser salvado. Y para que su alegato tuviera más efecto, incluyó su particular denuncia a los fariseos, al calificar como un ejercicio “de mal gusto” la actuación que su antiguo maestro, Herbie Hancock, había realizado en la ceremonia unos minutos antes.
«El jazz decidió erigirse en la única Música Negra Auténtica de América y se parapetó en sus cuarteles, reacio a dejar entrar cualquier influencia del exterior»
Hancock había acudido allí a presentar su single más reciente, Rockit, una pegajosa rodaja de jazz fusion en la que aparecían bajos funk, sintetizadores, teclados eléctricos y un DJ que realizaba técnicas de turntablism. Una pieza visionaria, destinada a influir sobre las generaciones venideras: tal y como se cuenta en el documental Scratch, fueron muchos (incluyendo a un jovencísimo DJ Shadow) los que vieron aquella noche al DJ de la banda, GrandMixer DXT, realizando scratches y diversas piruetas sobre sus tocadiscos, y decidieron que aquel iba a ser su futuro. De no haber sido por la presencia de Marsalis, es posible que aquel momento hubiera servido para catapultar a Hancock a la gloria, abriendo de paso las compuertas entre jazz y hip hop. En lugar de aquello, el jazz decidió erigirse en la única Música Negra Auténtica de América y se parapetó en sus cuarteles, reacio a dejar entrar cualquier influencia del exterior.

A través de una arriesgada pirueta, realizada con mucha solvencia, Nate Chinen relaciona este momento particular con otro sucedido 30 años más tarde, cuando la publicación del primer disco de Kamasi Washington supuso una pequeña revolución, y los medios empezaron a hablar de este saxofonista de Los Angeles como del nuevo salvador del jazz. Una vez más, el género necesitaba asirse a una figura de dimensiones totémicas para escapar de su eterno ciclo de muerte y resurrección, pero la gran diferencia es que en esta ocasión se trataba de alguien que había surgido de un entorno cercano al hip hop. No sólo porque el disco había aparecido en Brainfeeder, el sello que dirige el productor Flying Lotus, sino porque Washington había pulido sus habilidades de composición junto a raperos como Kendrick Lamar, Snoop Dogg o Run The Jewels.
Es precisamente en ese punto donde arranca Playing changes. Jazz para el nuevo siglo, el libro con el que Chinen hace recuento de los logros y miserias que ha vivido el jazz en lo que llevamos de siglo. La elección de ese arco temporal, que en realidad se desborda hacia el pasado en muchas de las partes del volumen, no es casual: Chinen trabajó como crítico de jazz para The New York Times entre los años 2005 y 2016, y ese puesto le ofreció una posición privilegiada para comprender los cambios y mutaciones que se estaban produciendo en los diferentes escenarios del género.
Además, el jazz no se ha librado de las convulsiones que han afectado al mercado discográfico, ni en lo relativo a las ventas (en especial si tenemos en cuenta que su cuota de mercado está alrededor del 2%), ni en la manera de escuchar música que tienen las nuevas generaciones, acostumbradas a nutrirse con ese mercado omnívoro y siempre disponible que es internet.

Para abarcar semejante babel de nombres y direcciones, Chinen ha recurrido a una narración fragmentaria, que no tiene miedo de ir dando saltos en el tiempo, y que alterna capítulos que se centran en figuras concretas, como Brad Mehldau, Steve Coleman, Jason Moran o Esperanza Spalding, con otros en los que analiza diferentes aspectos del jazz de un modo más específico.
Por supuesto, la elección de esas músicos que componen los capítulos del primer grupo obedece a razones que superan su estatura artística. Brad Mehldau le sirve para establecer las relaciones ocultas entre el jazz y el rock independiente, una contaminación cruzada que tiene mucho que ver con cuestiones generacionales (Mehldau nació en 1970, y eso le convierte en coetáneo de gente como Kurt Cobain o Thom Yorke), y que ha servido para atraer a una audiencia diferente al mundo del jazz.
Coleman, por su parte, es el perfecto ejemplo de cómo integrar sensibilidades y disciplinas de todo tipo en el contexto del género, sin perder nunca de vista el gusto por lo poético y lo espiritual. Y Mary Halvorson, aparte de reflejar la pujanza que las personalidades femeninas tienen en la actualidad, demuestra que es posible seguir innovando en cuestiones tan obtusas (en apariencia) como la música improvisada, y gozar al mismo tiempo de éxito comercial.

Aún más interesantes son los capítulos genéricos, comenzando por el que habla de las llamadas Guerras del jazz, los enfrentamientos (a veces muy directos) que se produjeron durante los últimos años del siglo XX entre las facciones del uptown y el downtown neoyorquino, ese delicado e influyente ecosistema, en el que basta el aleteo de un trompetista para provocar tormentas alrededor del mundo.
Entre los primeros, los acólitos de Wynton Marsalis, que había conseguido llevar al jazz a las instituciones, consiguiendo financiación, glamour y respetabilidad a cambio de eliminar cualquier idea de progreso y contaminación. Por el camino, había ganado también la atención de los sellos multinacionales, y había vestido a sus discípulos con trajes de diseño (podríamos decir que, de algún modo, su visión unitaria y revisionista había “jacksonizado” el género). Entre los segundos, los músicos que se arracimaban alrededor de clubes como The Knitting Factory y The Stone: bestias del calibre de John Zorn, Tim Berne, Dave Douglas o Matthew Shipp, que estaban acostumbradas a revolcarse en el polvo de los tugurios y canibalizar géneros.
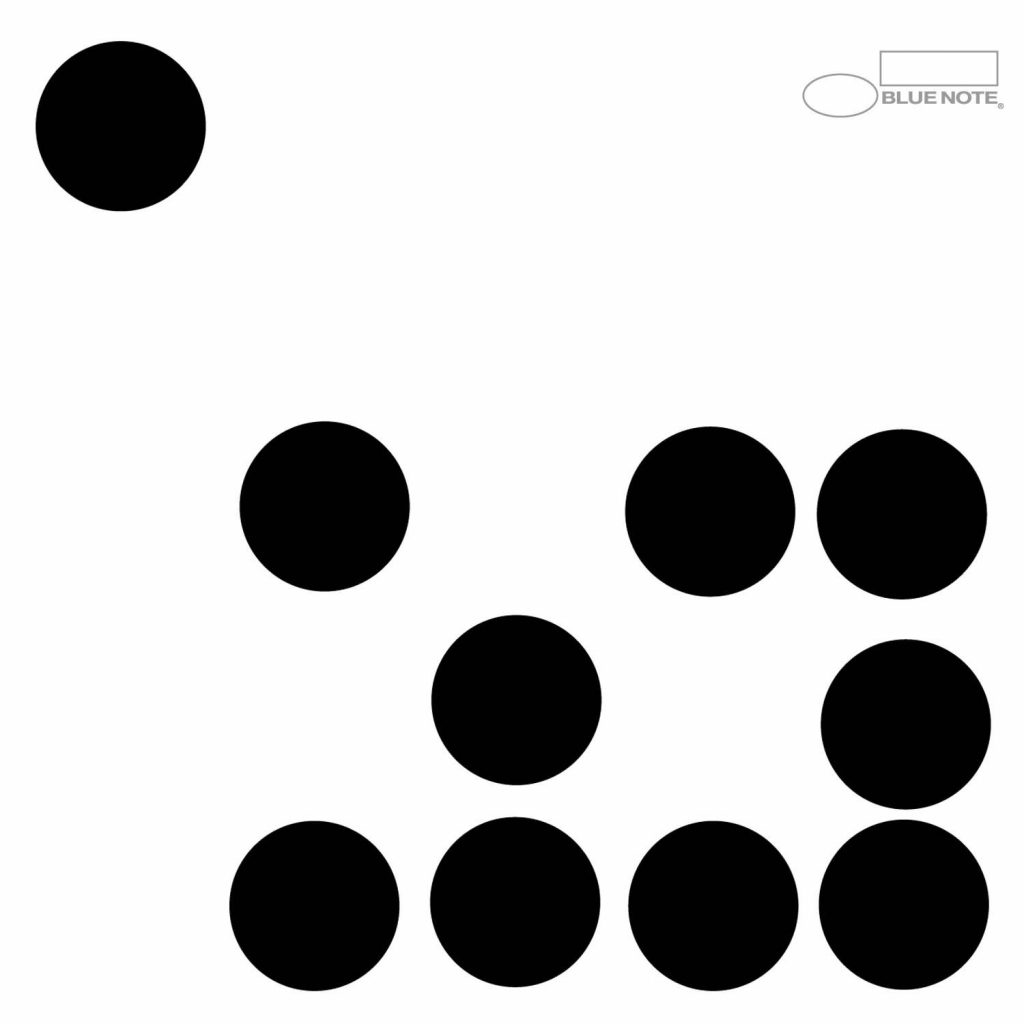
Es posible que Marsalis tampoco se sintiera muy cómodo si leyera Lo idéntico transformado, un capítulo que comienza destripando las relaciones entre el jazz y la escena de neo soul que se construyó desde finales de los noventa, alrededor de artistas como The Roots, D’Angelo, Common o Erykah Badu, y que termina enredado en esa nueva espiritualidad que proclaman Flying Lotus y Kamasi Washington desde Los Angeles, o el sello International Anthem desde Chicago. Un capítulo sobre el que revolotea la influyente figura del desaparecido beatmaker J Dilla, y que por fin consagra la relación que existía desde un principio entre jazz y hip hop. No es casual que DJ Shadow incluyera en “Endtroducing…” samples de artistas como Stanley Clarke o Meredith Monk.
En otros capítulos, Chinen se fija en cuestiones que suelen pasar inadvertidas, como la manera en la que ha evolucionado la enseñanza del jazz en Estados Unidos, que hace 30 años sobrevivía en pequeñas escuelas especializadas, o mediante manuales que se imprimían de manera ilegal, y hoy dispone de cátedras en las universidades más importantes del país. O en el modo en que ha cambiado la crítica de jazz, cada vez más especializada y erudita.
Existe también otro capítulo, Los cruces de caminos, en el que analiza la diáspora del jazz alrededor del mundo, y cómo el intercambio de ideas ha permitido abrir nuevos horizontes en lugares tan exóticos como China, pero también refrescar las ideas de los músicos que salían de su hábitat natural. Es también el único momento en el que el autor se atreve a echar la vista más allá de las fronteras de Estados Unidos. Una decisión que, según ha confesado en alguna entrevista, tiene más que ver con una cuestión de timidez propia (no se siente capacitado para hablar de escenas que no conoce de primera mano) que de chovinismo.
«El libro se lee con pasmosa facilidad, incluso para los neófitos en el tema»
Chinen se enfrenta a todas estas cuestiones con un estilo directo y ameno, que está trufado de erudición, anécdotas y referencias de todo tipo, y que se lee con pasmosa facilidad, incluso para los neófitos en el tema. En ese sentido, recuerda a otro antiguo compañero de The New York Times, Alex Ross, que consiguió hacer asequible el mundo de la música clásica actual en El ruido eterno. Escuchar al siglo XX a través de su música. Como él, Chinen maneja con soltura los resortes de la narración, sabe cómo inyectar tensión y misterio en sus historias, cómo darles un aire literario, que a buen seguro habría gustado a otro de sus héroes particulares: el desaparecido David Foster Wallace. Posiblemente, el escritor hubiera disfrutado con la selección de 129 discos que se incluyen en el apéndice, y protestado por la ausencia de un índice onomástico, un detalle que muchos habríamos agradecido.
Escuche la música de este artículo:
Playing changes. Jazz para el nuevo siglo
Nate Chinen
Traducción de Javier Calvo
Alpha Decay, 2020
368 páginas
24,90€








