Jean-Pierre Castellani no escribe solo una carta a Marguerite Yourcenar: le levanta un mausoleo íntimo, riguroso y deslumbrante en forma de confesión epistolar. Y lo hace con un estilo que bordea el fervor místico, pero sin descuidar en ningún momento la precisión del erudito ni el trazo firme del memorialista que se juega la voz. Carta a Marguerite Yourcenar (Ediciones Azimut) es, como los mejores reportajes, una inmersión prolongada en una vida ajena que acaba transformando la del autor. A su manera, Castellani se convierte en personaje: un discípulo devoto que ha caminado durante más de cuatro décadas por los caminos reales y simbólicos de la escritora, hasta construir un tú a tú tan improbable como necesario.
Marguerite Yourcenar no está aquí para responder, pero el libro entero parece escrito bajo la certeza de que escucha. La estructura epistolar —sostenida durante casi cien páginas con una elegancia que no flaquea— le permite a Castellani saltar de la evocación al diario de viaje, del ensayo literario al inventario sentimental. No es una carta: es una vida paralela. Su vida. En un tiempo literario dominado por el narcisismo breve y la digresión vacía, este volumen recuerda la potencia de la escritura entendida como legado, como rendición de cuentas con los muertos, pero también como acto radical de gratitud.
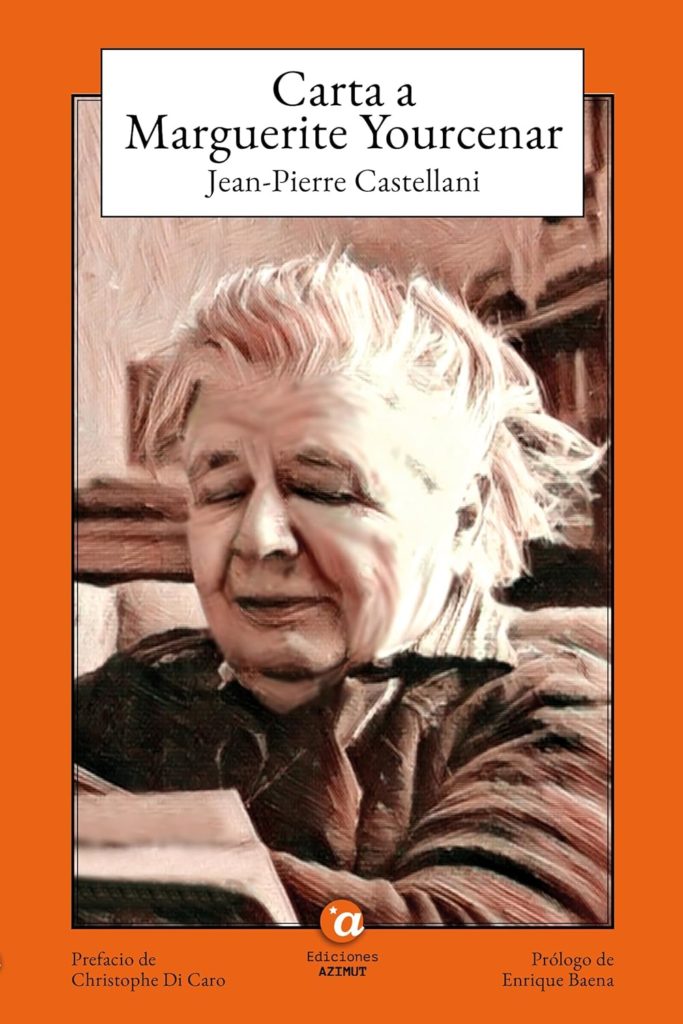 Castellani no escatima datos ni episodios: cada ciudad, congreso, carta, joven lector o traductor que ha cruzado su camino a la sombra de Yourcenar es convocado en estas páginas. El listado de congresos internacionales, desde Valencia a Tokio, parecería un alarde si no estuviera atravesado por una emoción sincera, y por una conciencia constante de que se habla desde la orilla del otro. «En definitiva, yo seguí sus pasos, yo el corso nómada y usted la gran viajera», escribe Castellani. Y reconoce desde el comienzo: «Usted lo sabe, yo nunca la conocí personalmente, pero usted me ha acompañado a lo largo de toda mi vida adulta». Más adelante añade: «Usted se convirtió para mí en una especie de confidente silenciosa, una interlocutora imaginaria y, sin embargo, siempre presente». En una época en la que la inmediatez manda, Castellani ha sabido cultivar la fidelidad. No como dogma, sino como forma de vida.
Castellani no escatima datos ni episodios: cada ciudad, congreso, carta, joven lector o traductor que ha cruzado su camino a la sombra de Yourcenar es convocado en estas páginas. El listado de congresos internacionales, desde Valencia a Tokio, parecería un alarde si no estuviera atravesado por una emoción sincera, y por una conciencia constante de que se habla desde la orilla del otro. «En definitiva, yo seguí sus pasos, yo el corso nómada y usted la gran viajera», escribe Castellani. Y reconoce desde el comienzo: «Usted lo sabe, yo nunca la conocí personalmente, pero usted me ha acompañado a lo largo de toda mi vida adulta». Más adelante añade: «Usted se convirtió para mí en una especie de confidente silenciosa, una interlocutora imaginaria y, sin embargo, siempre presente». En una época en la que la inmediatez manda, Castellani ha sabido cultivar la fidelidad. No como dogma, sino como forma de vida.
Hay en el libro un desfile constante de nombres —Borges, Cortázar, Silvia Baron Supervielle, Claudia Maga, Herrendorf, Marcela Roggeri— que se convierten en personajes secundarios de esta novela epistolar. Castellani los incorpora con la soltura del cronista avezado y con la calidez de quien nunca olvida que cada persona también es una historia. Especialmente conmovedoras son las páginas dedicadas a la puesta en escena de Alexis o el tratado del inútil combate, que adaptó con música de Chopin. En ellas el libro roza el ensayo escénico, y el homenaje se vuelve coreografía: palabra, piano y actor entrelazados en una liturgia laica que busca revivir la voz de un personaje que es, al mismo tiempo, máscara y desvelamiento.
A lo largo de la lectura, uno se pregunta si hay precedentes de esta empresa: ¿quién dedica una carta de casi cien páginas a una escritora muerta hace más de treinta años? ¿Quién logra, sin sentimentalismo ni patetismo, sostener la primera persona sin incurrir en el exhibicionismo? Castellani lo hace porque sabe lo que se juega. Y porque ha comprendido, como Yourcenar, que escribir es construir puentes en el tiempo, incluso con el riesgo de que nadie los cruce.
El libro encuentra su mayor fuerza en los pasajes donde Castellani se permite despojarse de la armadura académica y entrar en el terreno movedizo de la memoria afectiva. La visita a la Maison du Mont Noir, el relato de cómo encontró en Buenos Aires a una joven sumida en la lectura de Memorias de Adriano, las cartas intercambiadas con la poeta Baron Supervielle: todo está narrado con esa mezcla de ternura y lucidez que recuerda a los mejores textos memorialistas de la tradición francesa. A ratos el lector tiene la sensación de estar leyendo un epistolario secreto: el reverso afectivo de una bibliografía entera.
Castellani no escribe como quien busca cerrar un capítulo, sino como quien ha encontrado en esta fidelidad un modo de habitar el mundo. Su carta no pretende sustituir a la obra de Yourcenar, ni ampliarla, ni explicarla. Lo que hace es algo más difícil: pone en escena el misterio de una lectura que se transforma en compañía. Y en eso se hermana con ella. Porque si algo enseñó Yourcenar, desde Memorias de Adriano hasta El tiempo, ese gran escultor, es que las palabras solo cobran sentido cuando se anclan en la experiencia de quien las dice. Castellani lo ha entendido. Y ha respondido con la única carta posible: la de un lector que no pide nada, salvo seguir leyendo con los ojos abiertos.








