
Y sin embargo hay algo que se queda,
Y sin embargo hay algo que se queja
J.L. Borges.
Hay ajedrecistas que compran libros de ajedrez para olvidarlos, con más facilidad que un ligue de verano en la adolescencia. Los adquieren en un impulso, los ojean por encima, se aburren de ellos en las primeras diez páginas y los archivan para siempre en la estantería o el disco duro del ordenador.
Otros, en cambio, se pelean a brazo partido con el texto. Intentan entender las ideas del gran maestro de turno, se estudian a conciencia las partidas y tratan de aplicar, casi siempre en vano, lo que creen haber aprendido.
Ambas especies, suelen ser chicos de mi edad, quién más quién menos peinando canas. Los más jóvenes ya no cumplen los cuarenta.
Y eso es así porque las generaciones anteriores, en particular esos monstruos de edades comprendidas entre los siete y los diecisiete años, no han abierto un libro en su vida y mucho menos uno de ajedrez. Pero, ¡ay! Empezaron a entrenar con máquinas antes de aprender a hablar. Esos odiosos tipejos de medio metro de estatura y pantalones cortos que te destrozan en cinco minutos en cualquier torneo mientras se sorben los mocos, esos adolescentes que no levantan la vista de su Tik-Tok mientras te pulverizan, jamás se han estudiado una partida de Alekine, de Fischer o de Kasparov.
Ni falta que les hace, opinarán algunos. En el ajedrez lo que cuenta es ganar. Si los chicos juegan mejor que todas las hordas de pichones maduritos que hemos aprendido empollando libros, ¿qué se ha perdido?
No sabría contestar a ciencia cierta. Es cierto que juegan como los ángeles. Se ha escrito mucho sobre cómo el ajedrez de AlphaZero tiene una componente no tanto de inteligencia artificial como de inteligencia alienígena. A veces, viendo jugar a los más jóvenes, me parece que pertenecen a la misma estirpe que AlphaZero. Practican otro tipo de ajedrez, una evolución del que yo y mi generación somos capaces de comprender. En realidad, nada de eso es sorpresa, la escritura estaba en la pared desde que Magnus Carlsen acabó con el orden establecido hace ya un par de décadas.
Pero si el ajedrez no ha perdido, quizás la cultura del ajedrez si se resienta por esos libros que ya no se leen. Se puede llegar a los dieciocho sin leer las aventuras del Capitán Trueno o del Tigre de Malasia, igual que se pueden llegar a los sesenta sin leer cien años de soledad.
Pero hay algo que se queja.
Una tarde de hace más de medio siglo, abrí mi primer libro de ajedrez, regalo, como todos los libros de mi infancia, de mi padre. Eran los Fundamentos de Ajedrez, de Capablanca. Aún conservo ese libro. Hay que abrirlo con cuidado, su estado de salud es como el de un nonagenario saludable, bueno pero frágil. Huele a papel. Me cuesta repasar las partidas, porque están transcritas en notación antigua, cuyo uso tengo oxidado. Pero aún lo miro de vez en cuando.
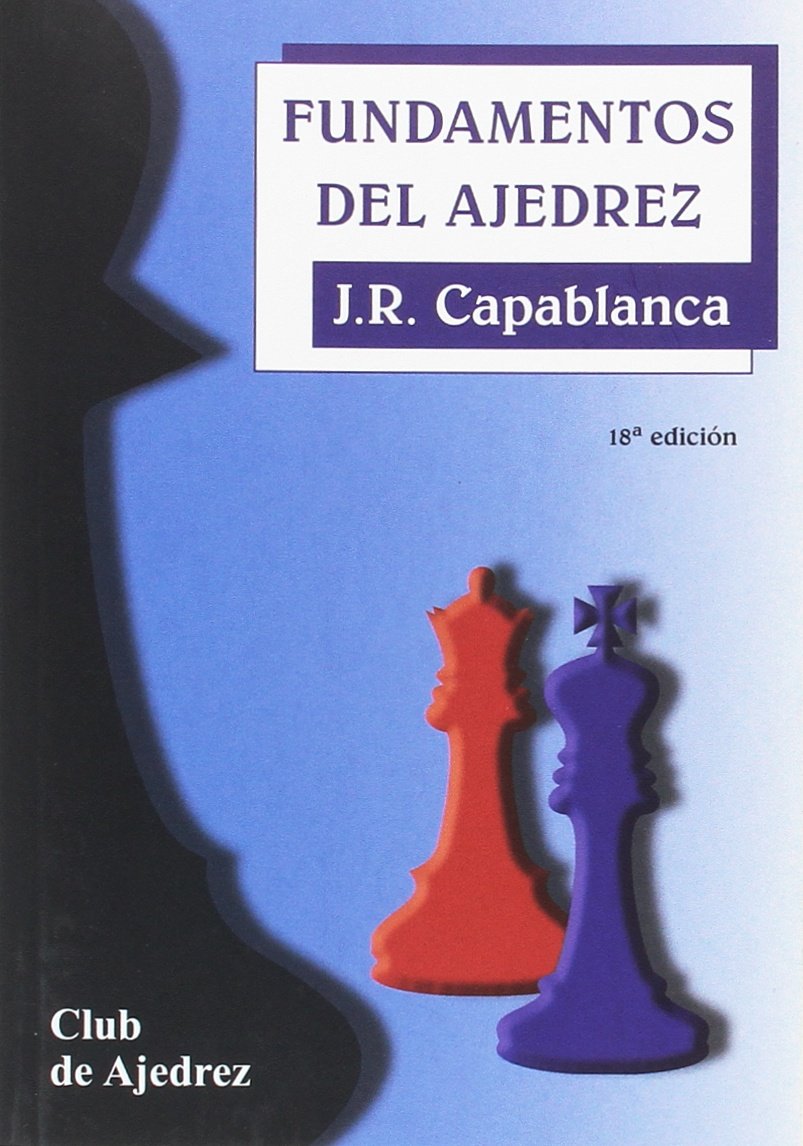 Suele ser en ratos perdidos, ese nombre casual con el que denominamos los —cada vez más escasos— momentos de libertad que aún se nos permiten. Un día entre semana, a menudo una tarde soleada donde se da la fortuna de tener menos trabajo de la cuenta y mi subconsciente me empuja delicadamente —con firmeza y ternura, como quién lleva un bebé a dormir su siesta— hacia la buhardilla. Sé exactamente en qué estantería encontrarlo, igual que sabemos siempre dónde viven los amigos. Sus páginas están llenas de marcas, las partidas anotadas. Puedo leer la historia de mi vida en ellas. En los primeros capítulos, los que enseñan los mates elementales, tendría ocho o diez años y aquella arma secreta me permitió ganar todos los campeonatos infantiles de mi barrio. Los capítulos que tratan del medio juego rellenaron muchas noches en las que ella no llamaba. Recuerdo haber ensayado las celadas del capítulo XXI en un bar de San Francisco y haberme devanado los sesos con los finales frente al lago Leman en Ginebra. Capablanca es un libro, un mito, un ideal, es mi padre enseñándome a jugar a los cinco años y soy yo enseñando a mi hijo cuando tenía esa misma edad. Capablanca los funde a los dos en una sola figura. Ya cerca del siglo de edad, mi viejo hablaba poco, sonreía mucho y era feliz jugando con su nieto, lanzándole tremebundos ataques, sin respetar ninguno de los principios que el gran maestro enseñaba excepto uno. La pasión por el juego y por la vida.
Suele ser en ratos perdidos, ese nombre casual con el que denominamos los —cada vez más escasos— momentos de libertad que aún se nos permiten. Un día entre semana, a menudo una tarde soleada donde se da la fortuna de tener menos trabajo de la cuenta y mi subconsciente me empuja delicadamente —con firmeza y ternura, como quién lleva un bebé a dormir su siesta— hacia la buhardilla. Sé exactamente en qué estantería encontrarlo, igual que sabemos siempre dónde viven los amigos. Sus páginas están llenas de marcas, las partidas anotadas. Puedo leer la historia de mi vida en ellas. En los primeros capítulos, los que enseñan los mates elementales, tendría ocho o diez años y aquella arma secreta me permitió ganar todos los campeonatos infantiles de mi barrio. Los capítulos que tratan del medio juego rellenaron muchas noches en las que ella no llamaba. Recuerdo haber ensayado las celadas del capítulo XXI en un bar de San Francisco y haberme devanado los sesos con los finales frente al lago Leman en Ginebra. Capablanca es un libro, un mito, un ideal, es mi padre enseñándome a jugar a los cinco años y soy yo enseñando a mi hijo cuando tenía esa misma edad. Capablanca los funde a los dos en una sola figura. Ya cerca del siglo de edad, mi viejo hablaba poco, sonreía mucho y era feliz jugando con su nieto, lanzándole tremebundos ataques, sin respetar ninguno de los principios que el gran maestro enseñaba excepto uno. La pasión por el juego y por la vida.
Y aunque ni el método del gran cubano, ni ningún otro de los volúmenes que atestan mi librería me ha servido para dejar de ser un pichón, si me ha enseñado que el ajedrez es mucho más que un juego. Hay algo que se queja, cuando abro las páginas de mi libro, un dolor que tiene que ver con la vida que se nos escapa, con lo que ya no es —con las tardes soleadas que no volverán— mientras los movimientos para coronar un peón pasado permanecen inmutables. Pero también hay algo que permanece, algo indeleble e innombrable, algo que va más allá del jaque mate que al final, nos aguarda a todos. Hay algo que se queja, sí. Pero también hay algo que se queda.


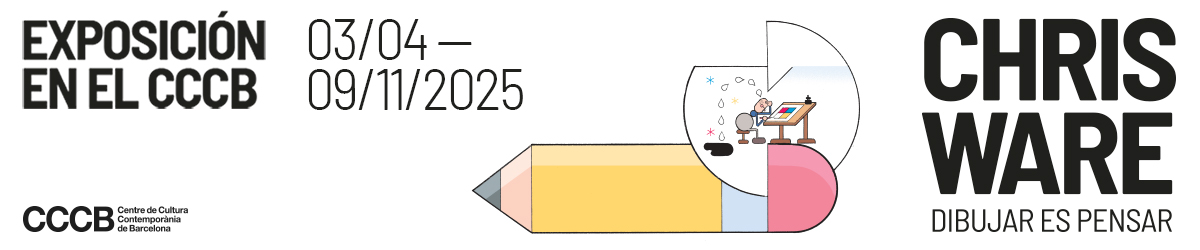







Me gustó muchísimo este artículo. Me trajo muchísimos recuerdos.
No sé a ciencia cierta como se aprende hoy el ajedrez, pero creo que aún requiere de mucha concentración.
Te felicito por este artículo!!!!
La memoria de los buenos amigos. El elogio del saber estar. Magnífico texto de un maestro de la vida. Gracias por esta recapitulación.