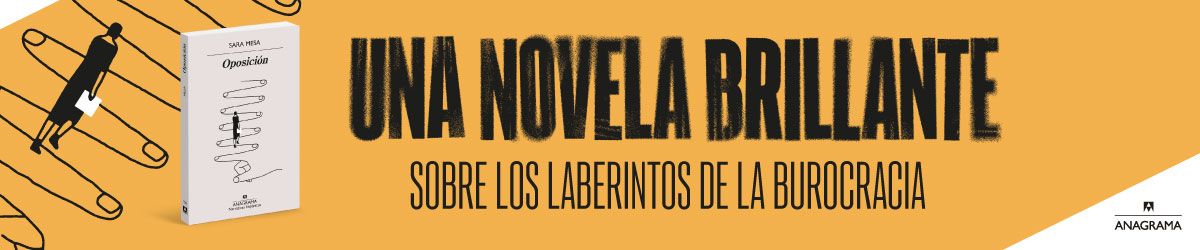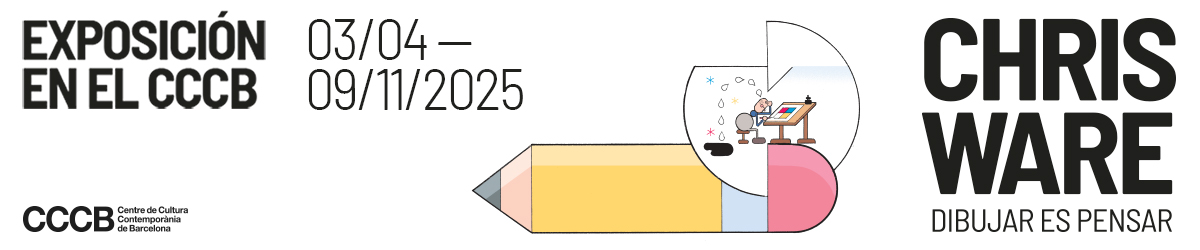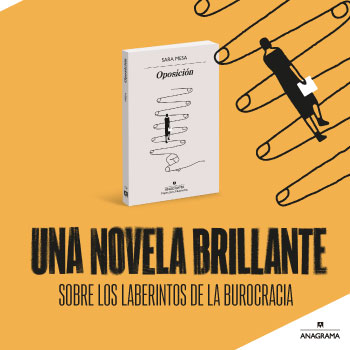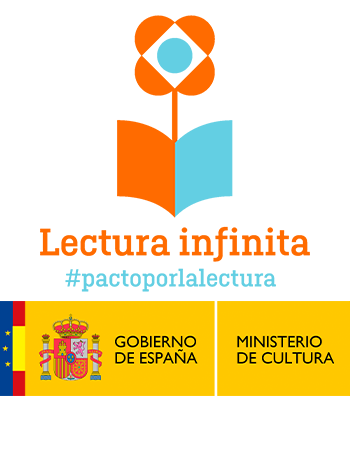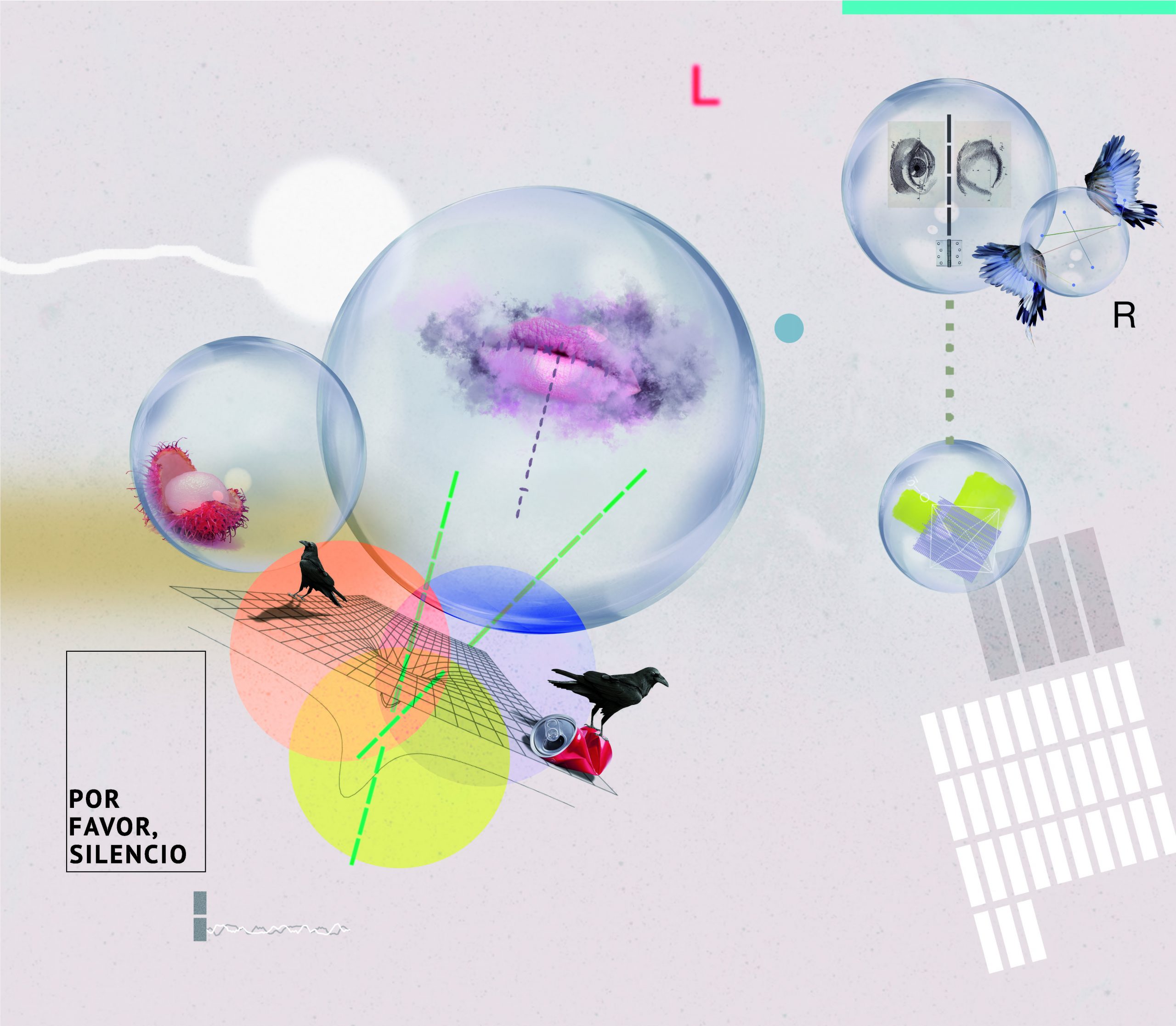Miguel Ángel Santamarina no es un desconocido en las letras españolas ni en los registros de la divulgación histórica. Conocido por sus columnas periodísticas en Zenda desde sus inicios en 2016 y colaboraciones en otros medios culturales, ha ido trazando una carrera que rehúye el dogma académico, pero no la erudición. Su tono directo, su sensibilidad narrativa y su capacidad para condensar complejidad en imágenes nítidas lo acercan más al cronista que al historiador. En La guerra que cambió el mundo, Santamarina no escribe desde la atalaya de quien quiere sentar cátedra, sino desde el barro de la memoria, como si él mismo hubiera cruzado las ruinas de Dresde o pisado la nieve ensangrentada de Stalingrado.
El libro es un calendario de la Segunda Guerra Mundial contado a través de efemérides, pero se aleja del formato cronológico frío para convertirse en un retablo de historias humanas. Hay algo profundamente «chavesnogaliano» en esta forma de construir el relato: Santamarina pone el foco en los personajes, los matices, las contradicciones. Como Chaves Nogales, no teme mostrar el horror sin necesidad de grandilocuencias, ni el heroísmo sin convertirlo en propaganda.
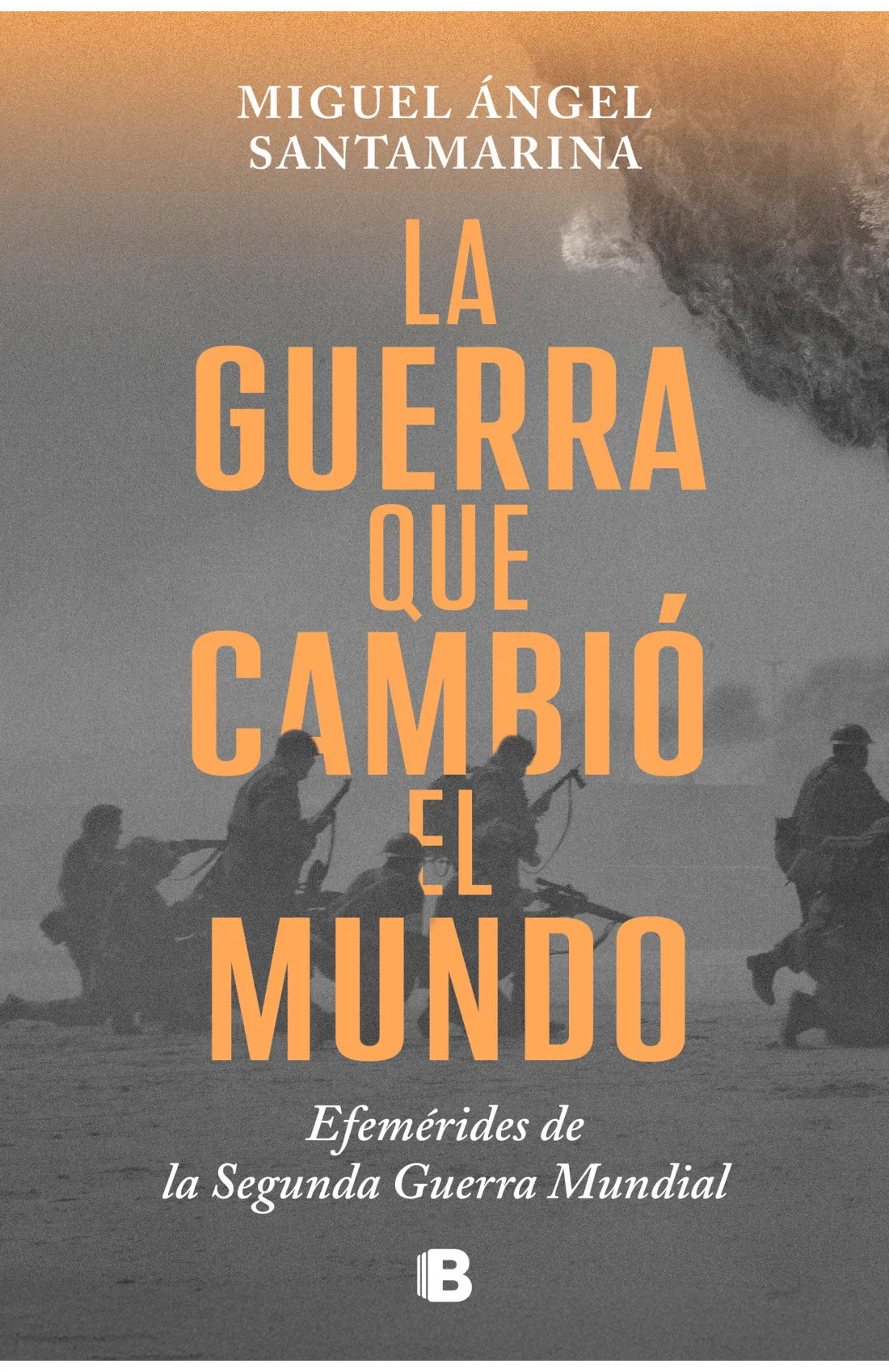 El libro comienza el 1 de enero de 1945 con Peter Brill, el piloto alemán que tras sobrevivir en un gulag soviético y repudiar a su Alemania natal tras conocer los crímenes terribles que cometieron, acabó sus días en España. Y acaba con el 26 de diciembre de 1944, con la historia del teniente japonés Hirō Onoda que fue destinado a la isla filipina de Lubang con órdenes de sabotaje y la prohibición expresa de rendirse o suicidarse, lo que lo llevó a mantenerse escondido y combatiendo durante 29 años, hasta que en 1974 se rindió tras recibir órdenes directas de su antiguo comandante.
El libro comienza el 1 de enero de 1945 con Peter Brill, el piloto alemán que tras sobrevivir en un gulag soviético y repudiar a su Alemania natal tras conocer los crímenes terribles que cometieron, acabó sus días en España. Y acaba con el 26 de diciembre de 1944, con la historia del teniente japonés Hirō Onoda que fue destinado a la isla filipina de Lubang con órdenes de sabotaje y la prohibición expresa de rendirse o suicidarse, lo que lo llevó a mantenerse escondido y combatiendo durante 29 años, hasta que en 1974 se rindió tras recibir órdenes directas de su antiguo comandante.
Uno de los pasajes más reveladores es el que describe la Conferencia de Wannsee, el 20 de enero de 1942, donde los líderes nazis planearon la Solución Final. Santamarina recoge las actas con una distancia gélida y un estremecimiento contenido: «Los quince dirigentes nazis allí reunidos solo necesitaron una hora y media para aprobarlo». Esa frase encierra, como una sentencia, la banalidad del mal. El lector no necesita más adjetivos. La crueldad está en el dato, en la mecánica, en la reunión de oficina donde se decide el exterminio.
La guerra que cambió el mundo se distingue de otros libros sobre el mismo tema por su amplitud de mirada. A diferencia de los monumentales estudios de Antony Beevor o Max Hastings, que se enfocan en la estrategia militar, Santamarina ensancha el foco hasta lo cotidiano y lo invisible. Incluye a las víctimas silenciadas por la historiografía oficial: las mujeres violadas al final de la guerra, los gitanos, los homosexuales, los niños soldados. Dedica páginas enteras a figuras poco conocidas como Marina Vega de la Iglesia, espía cántabra en la resistencia francesa, o Audie Murphy, el tejano de rostro aniñado que se convirtió en héroe nacional y terminó sus días atrapado por el síndrome postraumático.
En ese sentido, el libro se hermana más con obras como Sin destino de Kertész o Suite francesa de Némirovsky, que también son citadas por el autor. Hay un interés claro por el trauma y por cómo se narra. «La extrema crueldad del Holocausto judío nos impide en ocasiones acercarnos a otras persecuciones que hubo durante la guerra», escribe Santamarina. Es una llamada de atención necesaria, incluso incómoda, pero escrita sin rencor ni revisionismo. El autor quiere mirar todo el cuadro, sin eludir zonas incómodas. Lo demuestra también en pasajes como el del bombardeo aliado de Dresde o en la figura de Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, que fue protegido primero por Estados Unidos y luego por la RDA antes de ser juzgado.
El estilo es llano, rápido, a veces con destellos de ironía sobria. En el capítulo sobre la batalla de Holtzwihr, escribe sobre Audie Murphy: «Un único hombre había conseguido una de las hazañas más prodigiosas de la contienda». Pero evita convertirlo en un superhombre. Poco después recuerda que Murphy fue actor de westerns, que sufrió estrés postraumático y murió en un accidente de avión. Es decir: un héroe, sí, pero también una víctima de la misma máquina que lo glorificó.
Hay momentos en que Santamarina roza la microhistoria, como cuando reconstruye las acciones de John F. Kennedy en la batalla de Guadalcanal, que concluyó el 7 de febrero de 1943 tras seis meses de combates intensos. Esta contienda marcó un punto de inflexión en la guerra del Pacífico al frenar el avance japonés sobre las rutas estratégicas entre Estados Unidos y Oceanía. Este episodio dejó una huella personal en John F. Kennedy, quien arriesgó su vida por salvar a sus compañeros y expresó, sobre los caídos, la frase: «Los verdaderos héroes no son los que regresan, sino los que se quedan allí».
En comparación con otras obras de efemérides o recopilaciones cronológicas, este libro no cae en el didactismo ni en la enumeración fría. Aporta una sensibilidad narrativa, una voluntad de relato que lo hermana con el periodismo literario. Por eso, más allá de ser útil para el lector curioso o para el docente que quiera ofrecer ventanas más atractivas al estudio de la guerra, La guerra que cambió el mundo se lee con interés genuino, con emoción incluso. Miguel Ángel Santamarina ha escrito un libro que es al mismo tiempo un mosaico de la Segunda Guerra Mundial y un espejo del presente. Porque, como él mismo advierte, «cada día que toleramos una postura autoritaria, la existencia de un Gobierno no democrático o un ataque militar contra población civil indefensa, estamos dando un paso en dirección a un nuevo desastre».