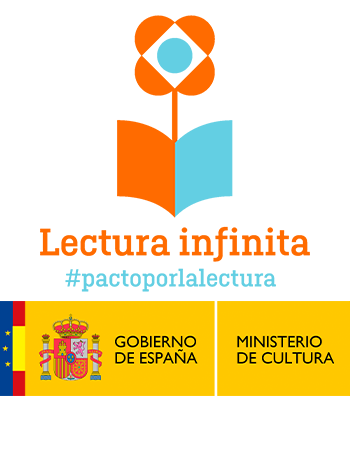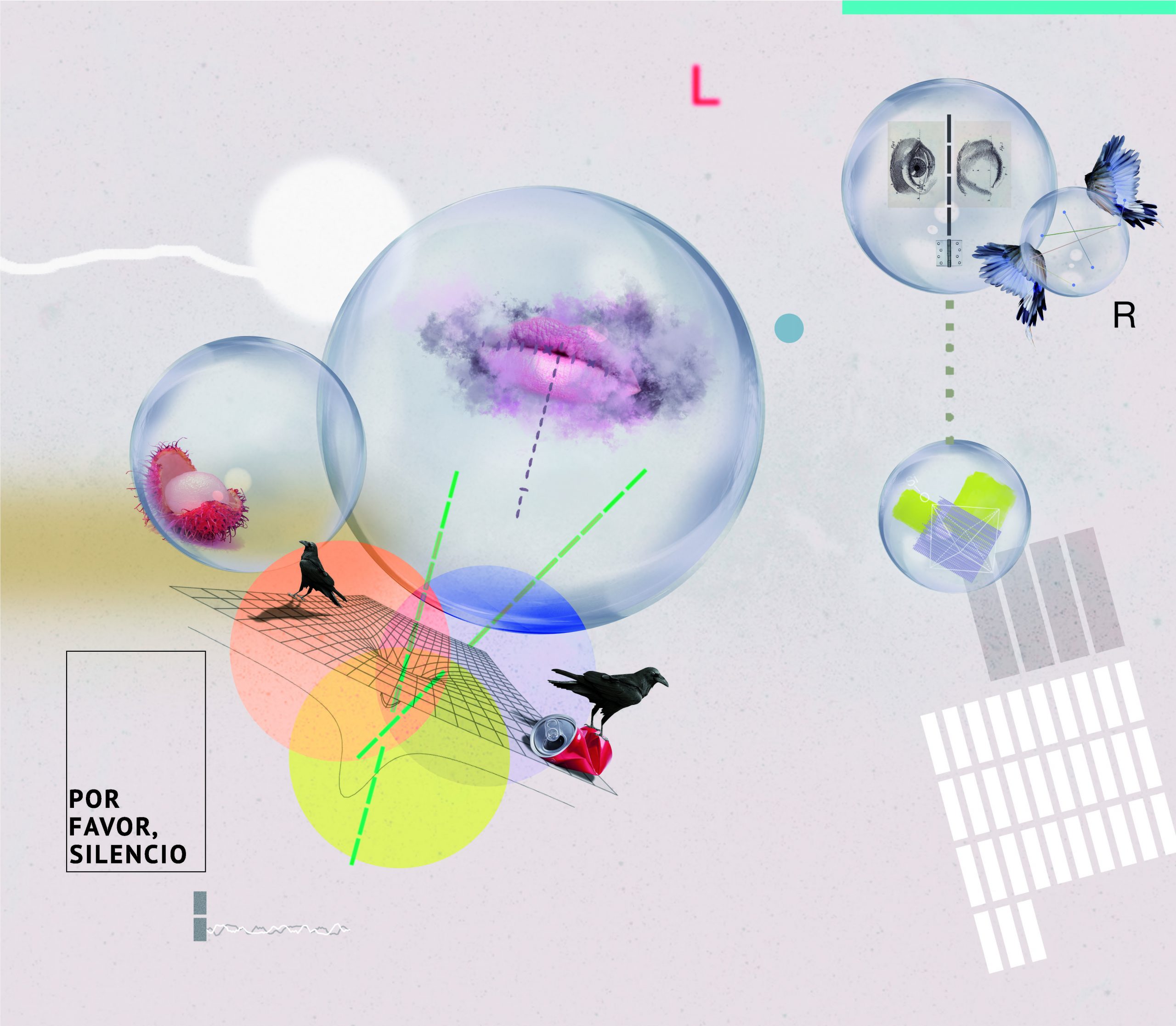La obra poética de Pedro Garfias se completa con el volumen 2 de sus prosas en la edición crítica de Francisco Estévez y Juan Pascual Gay: Obra reunida. Verso y prosa (Centro Cultural Generación del 27, Málaga, 2024). Como ocurriera con sus poemas, la publicación presenta una bien surtida colección de prosas dispersas, agrupadas según las revistas donde fueron publicadas. Dan fe de la rica labor periodística del poeta. Este segundo tomo recoge, además, el libro en prosa Cante, toros y poesía (1983), seguido de los manifiestos que suscribió y de la correspondencia, entre otros, con Cansinos-Assens, Lorca, Gerardo Diego, Juan Ramón Jiménez, o la más íntima, con Margarita Fernández Repiso (su esposa) o con algunos de sus ángeles terrenales o benefactores que le salvaron de que su escasez pecuniaria no fuera también páramo del calor fraterno. Una de las lecciones de Garfias es que se puede vivir con poco, pero no se puede vivir con pocos. La soledad le acompañó siempre, mas no le faltaron nunca un nutrido racimo de amigos que le destilarían su amor. Fue un ser humano solitario que cantó, como poeta, a los colmillos de la perra soledad y que, como cronista oficial del reino de su propia vida, confesó en voz baja la condición inherente del ser humano, la de ser isla o soledad de soledades.
Pero Pedro Garfias fue, ante todo, poeta. Y muy poeta sigue siendo en tantas y tantas líneas que rezuman un lirismo punzante que atraviesa al lector y lo deja tocado de poesía. Sorprende la cantidad de destellos líricos entre sus párrafos que, aquí y allí, deslumbran como el hallazgo de una preciosa concha en el paseo de un niño por la orilla de la playa. Estos milagros poéticos impregnan de sal y sol los párrafos del autor.
Como buen apóstol ultraísta, Pedro Garfias dedicó varios artículos a defender y a refutar los ataques al movimiento capitaneado por quien consideraba, en sus inicios, su maestro: Rafael Cansino-Assens. Concibió en todo momento que no se debía hablar de ultraísmo en singular, sino, en plural, de tendencias ultraístas. Él fue ultraísta, digámoslo con Quevedo, solo en el talle, es decir, solo en las formas, pues los fondos estaban bien llenos de lirismo hondo o jondo, que ya la poesía popular y el flamenco le habían dejado su riqueza creativa: esa pena andaluza, «esa cosa suave, delicada, que se sufre a solas y en silencio». Como en el verso, en su prosa también va trazando un lento pero ininterrumpido autorretrato, porque cuando pinta al andaluz, al gitano, al torero, al cantaor y al artista, en realidad, está hablando de sí mismo. En todos sus escritos en prosa hay una leve pincelada que va creando, por analogía, la trágica etopeya del autor como «un hombre bueno». En mitad de «La fiesta del Ultra», por ejemplo, dice de sí mismo: «¡Acaso no os he dicho que aún yo, que tengo esta tristeza eterna en mis ojos […]». Efectivamente, son muchos los poetas que llevan, como estrellas colgadas del cielo, una pena callada, apenas perceptible, «porque sólo hilos de llanto engarzan bien las palabras y las estrofas». Garfias siempre consideró que se escribe mejor y más del lado del llanto que del de la alegría. También esto lo comprobó en las letras del flamenco, pues —advierte— entre el jolgorio de las alegrías hay escondido una soleá de llanto y pena.
Como tantos jóvenes poetas, quiso osadamente hacer la revolución cultural enterrando lo viejo para que renaciera lo nuevo. Así, tachó de falta de innovación a la literatura modernista —llegando incluso a señalar como imitadores en un artículo, y sólo en uno, a Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez, a quienes, una vez pasada la fiebre de las vanguardias, salvará una y otra vez de la quema, honrándolos como «los maestros auténticos»—, si bien reconoce especialmente a Rubén Darío como «el más grande artista del verso en el mundo». Pero el que recibió los más injustos ataques fue Manuel Machado, del que dice que saludó en cierta ocasión sólo porque era su pariente y del que predica, ninguneándolo, que es «el poeta más pobre y más superficial del novecientos». El hermano, Antonio Machado, y el poeta de Moguer serán elevados más tarde a los altares del magisterio, estimados, como no podría ser de otra forma, como los poetas españoles más decisivos del siglo. A veces la pasión de la juventud pone vendas al conocimiento.
Desultraizado, sustituidos los vates de postín por los verdaderos de la poesía española, tocaba revisar los méritos del ultraísmo. Cansinos-Assens deja de ser entonces sumo pontífice del alba y pasa a ser mero forense de cadáveres literarios. Los méritos de las revistas del movimiento son rebajados a platea de revelación de nombres importantes para la literatura, como Alberti, descubierto y bautizado poéticamente en Horizonte («Encontré en su mesa unas poesías y se las publiqué»), o Borges en Grecia. El grado de revolución es rebajado al más suave de agitación, «siquiera fuese solo en lo externo», y se reconoce la orientación ética y estética del creacionismo de Vicente Huidobro, purificando el verso y el alma. El titubeo crítico también afectó a su análisis del teatro. En un temprano artículo, el primero recogido en la Obra reunida en prosa, aprecia el teatro de su amigo Pedro Iglesias por ser continuador de la escuela de los Quinteros (26 de agosto de 1917). Años más tarde, ya con el cuello erguido hacia el horizonte de la tradición poética española y de las corrientes europeas de vanguardias, hablará, con mejor criterio, de la «la garrulería retórica de Benavente» y de «la gazmoña superficialidad de los Quinteros» (12 de octubre de 1924), quienes «rozaron la piel de Andalucía y la deformaron al intentar expresarla». Los hermanos Quintero y Muñoz Seca representaron la poesía andalucista, que «no es sino una deformación de lo andaluz». Pero en la tierra de la escuela sevillana clásica de Fernando de Herrera no todo es cursilería y sentimentalismo; existe una poesía andaluza, con gracia o don, con un halo de inspiración que produjo las cotas más altas del arte español, desde Rodrigo Caro a Góngora, Bécquer, Machado o Juan Ramón Jiménez. Estos serían para Garfias poetas de la luz, de la claridad y de la precisión. Hoy, como entonces, la finalidad de la poesía debe trascender la mera ociosidad de burdos paladares. Si el público no va al arte, el arte se pone la nariz de payaso para ir, acercarse y entretener al público, por lo que se degrada hasta convertirse en un vago y raquítico entretenimiento de masas, como lo son hoy la televisión, el cine o la literatura, plagadas de escapistas, ventrílocuos y tragasables bajo la carpa de las banalidades y del mercantilismo.
Comunista convencido de pensamiento y obra, que predicó con el ejemplo su humanismo solidario y que, con su palabra, denunció la desalmada injusticia del ser humano, escribió numerosas estampas de guerra, donde fundió, con-fundió y gritó su agnosticismo, uniendo vanguardia, belicismo e imagen. Merece especial atención el emotivo relato «La evacuación de Jerson por los ejércitos de la civilización», que demuestra aquello de que no hay nada nuevo bajo el sol de Ucrania. El pensamiento comprometido de Pedro Garfias le lleva a ensalzar el ideario obrero de construir la sociedad socialista; el poeta, al igual que el obrero o el campesino, toma partido para levantar un mundo más justo con su herramienta y pone su palabra al servicio del pueblo. Cada uno —ya nos lo enseñó Leopoldo de Luis— construye en su taller la patria de cada día: el carpintero con sus maderas, el albañil con la luz del yeso, el impresor ordenando sus letras como minúsculas hormigas, el pescador con la piel de plata de sus redes y el artista con su verdad.
Destaca en Pedro Garfias su habilidad para pergeñar retratos. Como Velázquez, necesita de muy pocas líneas, de trazos muy sutiles, siluetas mínimas para hacer una composición realista del personaje. Muchos escritores, toreros, cantaores y amigos, quedaron dibujados en sus páginas en verso y en prosa. También los protagonistas de las novelas de policías y ladrones, pues dedicó numerosas páginas a escribir una interesantísima historia del subgénero narrativo y un análisis sagaz de los protagonistas en una curiosa colección de artículos que reflejan su voracidad lectora. De aquellos —de toreros, flamencos y escritores—, dejaría constancia en Cante, toros y poesía (1983), una bien nutrida recopilación de sus múltiples artículos sobre el tema del paratexto. Pedro Garfias se remonta a los orígenes de los toros (el culto de Mitra) y del flamenco (duda de su prehistoria árabe), elogia a los mejores en cada disciplina, escribe crónicas, traza la historia de lo taurino y del cante y, artículo a artículo, ejerce, a su pesar, una labor enciclopédica encomiable. Entonces explicaba la diferencia entre las distintas escuelas sevillanas, rondeñas o cordobesas del toreo, siendo en esta última cuando «la lucha del hombre con la fiera se hace juego, y el juego se hace arte»; o bien se ponía a definir la soleá o lo que significaba el milagro del flamenco, ese instante mágico en el que la noche, el alcohol y la buena compañía hacían posible que los cantaores se hicieran pedazos por dentro y cantaran y lloraran su pena. Pedro Garfias buscó la luz, la pureza y la autenticidad del toreo y del cante, esa «cosa trágica» que en verdad es lo esencial de la «cosa humana». Cuando quería nombrar las raíces profundas del ser humano utilizaba la proforma léxica cosa.
Por sus páginas hicieron el paseíllo Joselito, Belmonte, Lagartijo, Pepe-Hillo, Frascuelo y tantos otros, con sus trajes de luces y sus corazones de sombra. Se puso hablar de las tardes de gloria y del manejo de la muleta, de las anécdotas biográficas que les condicionaron su carácter en la arena, de sus amores y desdichas, de sus excesos y sus desplantes, del toro «vencido por la inteligencia», de ganaderos y ganaderías, de bibliografía taurina… Del mismo modo, habló de la cosa flamenca: «Ese es el cante jondo que parece necesitar la luz aguardentosa de la madrugada para volar a sus anchas, cante que rompe la noche con sus lamentos y derrama por la sangre lívida del amanecer…». Leyendo el segundo volumen de las prosas garfianas, uno tiene la sensación de que el poeta vistió toda su vida un traje de luces invisible, como el del emperador, para poder torear las embestidas del destino; y también parece que su voz dipsómana se había bebido la noche para cantar su soledad al son del rasgueo de las estrellas. Poeta, torero y flamenco; gitano, por lo reconcentrado, por más señas. Pues son admirables sus muchas páginas que se levantan como una oda a los gitanos, a esa forma especial de ser, única y excepcional que Pedro Garfias vio expresada, mejor que en ningún otro sitio, en La Gitanilla de Cervantes. Los documentos en prosa del volumen 2 de la edición de Estévez y Gay están poblados de pícaros, bohemios y gitanos, juerguistas y solitarios —más que incomprendidos, impotentes para comprender a los otros—, de voces autorizadas, de escritores, artistas e intelectuales, todos hombres del cante, del toro y de la literatura. Fueron estos sus compañeros de viaje por tierras de España y México.
En la sección de prosas dispersas se incluye un cuento becqueriano con destellos líricos e imágenes creacionistas: la calle como un ataúd, la noche con sus «lascivos brazos de etíope», la honda fosa del tiempo, el alba abriéndose como una flor y la «carne tierna de la mañana». También leemos en sus prosas «Elogio de la carreta», un texto importante para comprender al poeta, pues hace apología de la vida contemplativa, alejada del bullicio y de las prisas; la carreta es símbolo de su poética y de su talante. Como poeta, no tuvo prisa por llegar a la poesía pura que diera con la palabra exacta, con el verso sencillo que expresara la cosa humana; tampoco fue ambicioso, pues supo librar su camino poético de las zancadillas y los codazos de los que sueñan con la fama, saltando sobre ella con toda la destreza que concede la humildad, «quizás por este alejamiento de todo lo que signifique ‘figurar’ en algo».
Resultan fundamentales las páginas de «Ideario» y «Charla con Pedro Garfias», que recogen la transcripción de las conversaciones del poeta en la radio con varios contertulios. Son interesantes porque resumen el pensamiento humanista del poeta salmantino de nacimiento, sevillano de adopción y mexicano de necesidad. Muestran la prioridad de la intuición en el arte; reivindican la necesidad de leer muchas veces un poema para comprenderlo mejor, del mismo modo que escuchamos muchas veces la misma canción; hacen apología del pueblo como el público más capacitado para percibir la verdad del artista; incluyen el mejor retrato de Pedro Garfias y la más lírica e intensa reseña de su obra, bajo la pluma de su amigo Juan Rejano; hablan de su obsesión por la muerte, de su afán de conocimiento y ansia de comprensión de sí mismo y de los demás por las vías de la poesía, y de su soledad metafísica; también del poder inexorable del tiempo que manda al olvido a los mediocres y sobrevive a los mejores en «tres o cuatro renglones»; del precio subjetivo de los libros, pues tiene un valor distinto, para «aquellos que tienen dinero y no lo van a leer, les cuesta el doble; aquellos que tienen dinero y lo van a leer, les cuesta el precio justo; ahora, aquellos que no tengan dinero y lo quieran leer, se lo regalas»; de su búsqueda de la poesía desnuda; de su deuda a sus maestros Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado, «porque en la poesía, nadie que sea poeta viene de otra cosa que no es de la poesía…»; reflexiona sobre su voluntad de decir lo que aún no ha conseguido decir, porque en poesía siempre hay algo que se escapa por la grieta de lo inefable, como un ir en camino hacia el poema único, que está en horizonte pero que nunca se alcanza; y reivindican su condición de poeta antiburgués, rebelde ante la sociedad, inconformista y comprometido. Buena cuenta de esto último se da en la sección «Manifiestos (1818-1944)», donde su responsabilidad por la paz, la libertad y la justicia se corrobora con su firma en documentos a favor del ultraísmo y, sobre todo, contra el fascismo de Hitler y de Franco; Su nombre aparece junto a los de Lorca, Alberti, Vallejo, Azorín, Chaves Nogales, Gregorio Marañón, Valle Inclán, Rodríguez Moñino, Concha Albornoz, María Zambrano, Altolaguirre, Benavente, Navarro Tomás, Miguel Hernández, Aleixandre, Prados, Cernuda, Octavio Paz, Antonio Machado, Dámaso Alonso, Ramón Gaya, León Felipe y muchos otros intelectuales de España y de españoles en México.
La última sección de Obra reunida, «Cartas y epístolas (1917-1963)», presenta al más íntimo Garfias. Entre toda la correspondencia recogida destacan la carta III destinada a Rafael Cansinos-Assens y la «Epístola a Adriano del Valle»; aquella por exponer su particular proceso de escritura en su juventud («Aun cuando no me cuesta trabajo alguno escribir, y pulo muy poco mis versos, yo escribo muy poco») y por dar fe de su prematura visión desengañada del ser humano, y esta, la segunda epístola citada, por ser el documento en prosa más poético de todos los recogidos en las casi 600 páginas de este segundo volumen, que se cierra con estas palabras:
Y muchas noches, muchas noches desde aquellas felices he rezado este largo rosario de lágrimas, tan horroroso en la soledad —tú lo sabes— que eriza los cabellos de las sombras. ¿Verdad, Adriano, que cuando un hombre llora por una mujer algo muy grande en el universo —un pico de una estrella, una montaña formidable— se hunde?
Pedro Garfias fue más hombre hecho a la luz de la luna y a las sombras de las sombras de la noche que a la soledad compartida de los días. Porque en la noche rezaba su verso y compartía su palabra agnóstica con los parroquianos que, como él, tampoco sabían rezar de otra forma más que con la del milagro de la poesía y del cante, que es otra forma de hablar con uno mismo en soledad, esa metamorfosis del llanto que brota cuando lo que hay que decir, solo se puede decir con la pena andaluza. El poeta murmuró muchas veces que la vida era larga y dura, como una cuesta difícil de superar; el Sísifo Garfias la subió arrastrando los pies, buscando con su vista torpe entre la niebla un abrazo amigo y celebrando en los instantes de amor la belleza única de estar vivo.