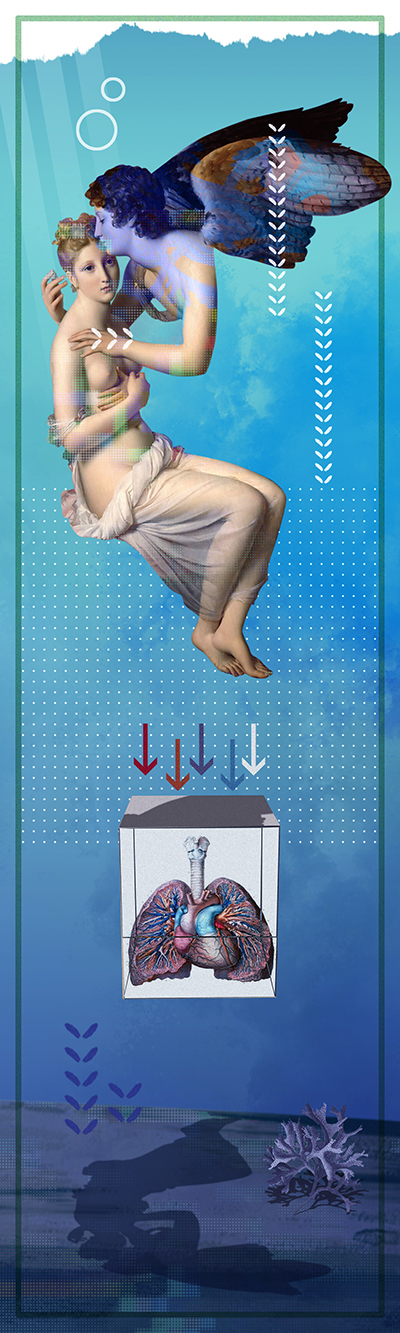
Los pulmones se comprimen, solo están las manos para impulsar el cuerpo hacia abajo. Las pulsaciones que retumban en los oídos, que se asfixian lentamente en vacíos sonidos de mar. Un azul cada vez más profundo, cada vez más penumbra. El oxígeno contenido que aprieta en el pecho, una presión que aumenta una atmósfera cada diez metros, disminuyen los latidos del corazón, menos sangre que acude a las periferias del cuerpo, no ver nada más que azul oscuro, casi negro, los pocos centímetros que ilumina una linterna.
Alessia Zecchini tenía 31 años cuando se consagró como la primera mujer en superar la barrera de los 100 metros de profundidad en inmersión libre. Con 35 récords mundiales, la apneísta italiana es la protagonista de La inspiración más profunda (The deepest breath, 2023), documental de Netflix que en pocos días alcanzó el top 10 de la plataforma. En él, la directora Laura McGann cuenta la historia de la submarinista romana y su triunfo en las profundidades de «El Agujero Azul» en Dahab, Egipto. Sin embargo, el mismo lugar también fue el escenario de una tragedia: allí moriría en 2017 el irlandés Stephen Keenan, buceador de seguridad y compañero de Zecchini. Pero no ha sido el único, en ese punto del mar Rojo queda «El Arco», un túnel submarino a más de 55 metros de profundidad mundialmente conocido como «el cementerio de los buzos».
Solo la luz de una linterna y la fuerza de las manos para tirar hacia arriba, regresar de esa caída libre que, lo han dicho otros, se sentía casi como volar. Un azul cobalto que se hace índigo y después turquesa, nuevos ruidos subacuáticos, chasquidos, zumbidos, el motor de una lancha, burbujas, aletas que esperan flotando en la superficie. Mil trescientas veces más pesada que el aire, no estamos hechos para respirar bajo el agua, al menos no sin el equipamiento adecuado, al menos no sin los pulmones de una apneísta.
***
Es ya un tópico decir que los humanos sabemos más del espacio exterior que de nuestros propios océanos. Pero, independientemente de que la ciencia sustente o no esa afirmación, lo que importa de la frase es que, en el fondo, habla de las pulsiones humanas: queremos explorar, nos encanta descubrir, pero preferiblemente del afuera. No importa que ese afuera, ese Otro, sea un punto perdido en el cosmos o un secreto ajeno.
«El agua es vida», dice una frase ya deslavada de tan manida. Y sí, no hay duda. De hecho, en los Vedas —escrituras sagradas que en sánscrito significan «conocimiento»—, las aguas se conocen como mâtritamâh, las maternas. Los antiguos textos védicos explican que el principio de todo era como un mar sin luz: por eso, el agua es el elemento que mantiene la vida. Compone la lluvia, la leche y la sangre. «Ilimitadas e inmortales, las aguas son el principio y el fin de todas las cosas de la tierra», subraya Juan Eduardo Cirlot en su Diccionario de símbolos (1958).
Y es que, como dice Octavio Paz en su poema «Piedra de sol»: «Madre del agua madre, cuerpo del mundo, casa de la muerte, caigo sin fin desde mi nacimiento, caigo en mí mismo sin tocar mi fondo». Así como el principio y el fin de los tiempos, el agua, sobre todo la oscura, también encarna el miedo —y a veces también la muerte—. No es lo mismo hablar de aguas cristalinas que de aguas turbulentas, de riachuelos que de un tempestuoso mar abierto. Existe incluso una fobia específica, un miedo intenso y persistente a las masas de agua profundas. Y aunque las causas de la talasofobia pueden variar de un individuo a otro, algunas investigaciones han propuesto que, en parte, este temor a la inmensidad o a la profundidad del agua podría tratarse de una respuesta evolutiva. Como si, desde el plano biológico, como humanos tuviéramos una intuición latente: cuidado con el agua de la que no se puede ver el fondo. Y no solo por lo que podría conllevar —ataques de tiburones, ahogamiento, naufragios— sino quizá también por el hecho de lo que simbolizan.
En leyendas de todo el mundo proliferan colosales monstruos acuáticos capaces de destrozar navíos y de tragar tripulaciones enteras. Desde el Leviatán del Génesis hasta el Kraken de la mitología escandinava, pasando por el monstruo del Lago Ness en Escocia y los taniwha de los maoríes, hasta el Lusca caribeño, las bestias marinas llenan los mitos de pescadores y de los fanáticos de la criptozoología. En algunas obras clave de la literatura, esas aguas profundas son también el hábitat del Moby Dick de Herman Melville y del Cthulhu de H. P. Lovecraft, es decir, hogar de las obsesiones, la oscuridad interior y el terror ante lo desconocido. Ya sea que tomen la forma de calamares gigantes, ballenas blancas, pulpos, serpientes o sirenas, las regiones abisales suelen relacionarse con el miedo y con la destrucción, o directamente con el inframundo, con el Tártaro y el Hades, los mundos habitados por los muertos.
***
Pero lo cierto es que lo abisal simboliza algo todavía más profundo: la mente humana. O, mejor dicho, su inconsciente. Los abismos de por sí denotan el misterio, lo insondable, que se hace todavía más hondo cuando involucra líquido. Al fin y al cabo, ya lo había dicho Carl Gustav Jung: «El agua es el símbolo más común de lo inconsciente». Incluso su superficie sirve como espejo —ese al que se enfrentó Narciso para encontrarse con su propio reflejo—. Escribe el psicólogo suizo que «quien mira en el espejo del agua, es evidente que ve primero su propia imagen. Quien va a sí mismo, corre el riesgo de encontrarse consigo mismo. El espejo no halaga, sino que muestra con toda fidelidad lo que se está mirando en él, a saber, ese rostro que nunca mostramos al mundo para esconderlo tras la “persona”, tras la máscara del actor. Pero el espejo está detrás de la máscara y muestra el rostro verdadero». Por eso, navegar las aguas del encuentro con uno mismo significa, en primer término, el encuentro con la propia sombra. Esa es, desde la psicología junguiana, «la primera prueba de fuego en el camino interior».
Es una imagen que se encuentra claramente en la mitología griega. Sumergido en océanos profundos, Proteo, hijo de Poseidón y dios del mar, era capaz de predecir el futuro, pero cambiaba de forma para no tener que revelar sus profecías a los mortales. Así (como lo ha caracterizado el propio Jung), Proteo se convierte en personificación y metáfora del inconsciente: las verdades que se resisten a emerger, que se abstienen de vérselas con la conciencia del yo. Sin embargo, no hay que dejar de lado que el dios griego del mar conocía también el arte de la alquimia. Estirando la interpretación, habría alquimia, entonces, cuando la verdad reprimida —esa que se esconde entre las sombras de aguas inquietas— se transmuta en el momento en el que sale a la luz.
El arquetipo junguiano de la sombra representa el lado oculto de la psique, un submundo que contiene los instintos reprimidos y a ese «yo desautorizado» que el yo consciente condena al ostracismo de las profundidades de la mente. Le tenemos miedo a la sombra, al reverso oscuro de la propia psique, y quizá de ahí el terror humano a lo demasiado profundo. Como niños que chapalean en charcos, ir abajo (¿adentro?) nos da miedo, tal vez nos gustaría respirar hondo e intentar sumergirnos, explorar las honduras, pero por lo general la sola idea nos roba el aire.
Quizá nos aferramos a la superficie porque es lo que podemos ver, lo conocido, que se parece tanto a lo seguro. A lo mejor nos preferimos superficiales por los pocos riesgos que provoca lo vacuo. Porque no es fácil ser la hija hipotética que describe Wisława Szymborska en «Ausencia», esa que no habría sido ella, esa que hubiera sido más terca, más dada a salirse con la suya, esa que, de haber nacido, hubiera sido capaz de lanzarse sin temor a aguas profundas, capaz de abandonarse a emociones gregarias. Y, como no es fácil, como no hay promesa de que si nos lanzamos a lo profundo no acabaremos ahogados, quizá por eso optamos por flotar, suspendidos, como en el poema de Begoña Ugalde en La fiesta vacía (2019), en «un ejercicio parecido a descifrar / las ondas que provoca un insecto / cuando se para en la superficie del charco / confiado gracias a su liviandad / de que lo líquido es estable».
Mariana Toro Nader (Pereira, Colombia, 1992) es periodista y politóloga especializada en cultura y tecnología. Sus artículos han sido publicados en medios de comunicación como CNN en Español, National Geographic, Ethic y Jot Down, entre otros. Actualmente trabaja como editora y redactora.









Pingback: 'Nosferatu': un tributo a la sombra junguiana - Jot Down Cultural Magazine
Pingback: Globalización, identidad, miedo y AfD: el éxito de la extrema derecha en Alemania - Jot Down Cultural Magazine
Pingback: Los 7 pensadores presocráticos más decisivos | Ethic
Pingback: De vivir en Costa Rica y sus barras - Jot Down Cultural Magazine