Amores cinéfagos, de Jordi Bernal (Jot Down Books)
 Dos de las citas que introducen este delicioso libro nos parecen especialmente significativas para anunciar sus esencias: «El amor es el único argumento posible, el argumento de los argumentos» no podía ser de otro cineasta que el bibliófilo François Truffaut, mientras que «Te amaré hasta el cartel que ponga Fin» es un verso del cinéfilo escritor Luis Alberto de Cuenca. Las veinticuatro historias recogidas en estas páginas son la ampliación de una intermitente pero consistente sección que su autor, el periodista y filólogo Jordi Bernal (Badalona, 1976), creó para Jot Down y en la que pretendía ofrecer «un amplio fresco de la realidad de las relaciones sentimentales sometidas al filtro de la mitología cinematográfica». Amores cinéfagos, que salvo algunas excepciones se centra en estrellas de Hollywood, arranca en torno al nacimiento del star system y pone el cierre cuando la era de los estudios clásicos llegaba a su fin, el crepúsculo de sus dioses y diosas. Desde el matrimonio de Mary Pickford y Douglas Fairbanks, «la realeza del cine», que ayudó a crear la imagen modélica de las parejas de la gran pantalla; pasando por Marlene Dietrich y Josef von Sternberg, que convirtieron la sumisión de la diva en libertad; Randolph Scott y Cary Grant, de quienes más que el sexo practicado queda un relato de profunda amistad; Giulietta Masina y Federico Fellini, que se inspiraron mutuamente y cuya relación se convirtió en «permanente condición de su existencia»; Lana Turner y Lex Barker, tóxica conexión que acabó como el rosario de la aurora; Gena Rowlands y John Cassavetes, quienes vivieron para el cine durante unos «intensos y apasionantes» años en los que se amaron también en la memoria del celuloide, hasta Anjelica Huston y Jack Nicholson, otra historia de choques y complicidades, «la pareja más infiel, el más leal de los amigos». Se incluyen, por tanto, relaciones para todos los gustos: explosivas, trágicas, longevas, sombrías o calmas. Bernal logra contagiar con sus crónicas la fascinación por los personajes que se crearon estos intérpretes en la vida real, y que durante la escritura de los textos le llevó a admirar las flaquezas de tipos como Bogart o Sinatra y la resiliencia de mujeres como Hayworth o Signoret. Como señala el músico y escritor Sabino Méndez en su prólogo, Amores cinéfagos consigue hallar esos secretos agazapados más allá de los mitos del séptimo arte, aquello que hace esas relaciones tan atractivas, tan eternas: «Para ese propósito, el cine es un marco impagable e inolvidable». Y este libro, también.
Dos de las citas que introducen este delicioso libro nos parecen especialmente significativas para anunciar sus esencias: «El amor es el único argumento posible, el argumento de los argumentos» no podía ser de otro cineasta que el bibliófilo François Truffaut, mientras que «Te amaré hasta el cartel que ponga Fin» es un verso del cinéfilo escritor Luis Alberto de Cuenca. Las veinticuatro historias recogidas en estas páginas son la ampliación de una intermitente pero consistente sección que su autor, el periodista y filólogo Jordi Bernal (Badalona, 1976), creó para Jot Down y en la que pretendía ofrecer «un amplio fresco de la realidad de las relaciones sentimentales sometidas al filtro de la mitología cinematográfica». Amores cinéfagos, que salvo algunas excepciones se centra en estrellas de Hollywood, arranca en torno al nacimiento del star system y pone el cierre cuando la era de los estudios clásicos llegaba a su fin, el crepúsculo de sus dioses y diosas. Desde el matrimonio de Mary Pickford y Douglas Fairbanks, «la realeza del cine», que ayudó a crear la imagen modélica de las parejas de la gran pantalla; pasando por Marlene Dietrich y Josef von Sternberg, que convirtieron la sumisión de la diva en libertad; Randolph Scott y Cary Grant, de quienes más que el sexo practicado queda un relato de profunda amistad; Giulietta Masina y Federico Fellini, que se inspiraron mutuamente y cuya relación se convirtió en «permanente condición de su existencia»; Lana Turner y Lex Barker, tóxica conexión que acabó como el rosario de la aurora; Gena Rowlands y John Cassavetes, quienes vivieron para el cine durante unos «intensos y apasionantes» años en los que se amaron también en la memoria del celuloide, hasta Anjelica Huston y Jack Nicholson, otra historia de choques y complicidades, «la pareja más infiel, el más leal de los amigos». Se incluyen, por tanto, relaciones para todos los gustos: explosivas, trágicas, longevas, sombrías o calmas. Bernal logra contagiar con sus crónicas la fascinación por los personajes que se crearon estos intérpretes en la vida real, y que durante la escritura de los textos le llevó a admirar las flaquezas de tipos como Bogart o Sinatra y la resiliencia de mujeres como Hayworth o Signoret. Como señala el músico y escritor Sabino Méndez en su prólogo, Amores cinéfagos consigue hallar esos secretos agazapados más allá de los mitos del séptimo arte, aquello que hace esas relaciones tan atractivas, tan eternas: «Para ese propósito, el cine es un marco impagable e inolvidable». Y este libro, también.
Derroche, de María Sonia Cristoff (Random House)
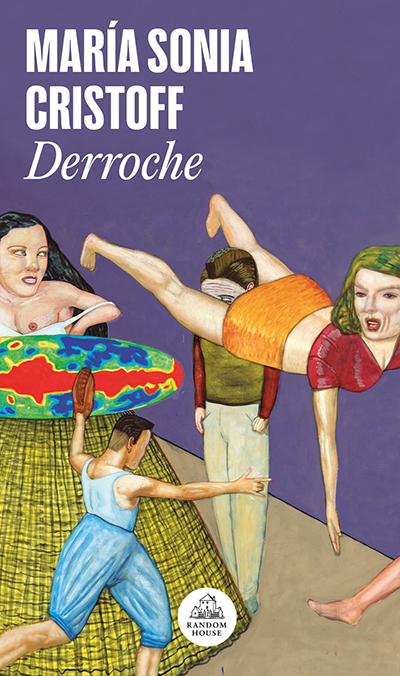 «Querida. Mirá cómo volvemos a encontrarnos. Por carta, si es que esto es tal cosa. Empiezo a escribirla ahora, quién sabe por qué. Para no andar a las corridas, supongo. Para no tener que escribirte bajo el yugo de un resultado médico o de un cálculo devoto de estadísticas. Para disfrutarlo. Para convocarte. Para tenerte más cerca. He decidido dejarte todo, como sabrás para cuando leas lo que sigue. En ese momento, cuando leas, cuando lo sepas, yo estaré ya muerta». De esta manera avasalladora comienza Derroche, una novela que transita por multitud de géneros impuros, entre otros el libro de viajes, el diario, la obra epistolar, la semblanza, el teatro o la autobiografía, haciendo saltar por los aires todas las convenciones literarias. A partir de un uso del lenguaje tan innovador como liberado de imposiciones, así como de una lucidez satírica y hondamente crítica con la noción contemporánea del trabajo, María Sonia Cristoff (Trelew, 1965) compone una trama con un punto notablemente surrealista que se mueve entre imágenes sorprendentes de la utopía del progreso y la distopía del presente: «Mis padres. Mis pobres padres. Me haría un par de brazos artificiales para acunarlos con más fuerza. A mí me tocó ver, que no quiero decir padecer porque ese no es verbo que conjugue conmigo, cómo apostaron en vano sus vidas íntegras para que el trabajo fuera el punto de concientización que haría cambiar el mundo, a mí me tocó volvernos cada vez más pobres, cada vez más parecidos a esos miserables que aparecían en sus obras de teatro favoritas, cada vez más relegados, cada vez más sojuzgados y perseguidos por los cretinos de siempre, cada vez más débiles, cada vez más solos». Con la idea del extractivismo vital (esa «confabulación para convertir vidas en dedicaciones a tiempo completo») inspirada en la obra del antropólogo anarquista David Graeber como anclaje a la realidad social, aunque también la autoexplotación de Byung-Chul Han, la autora argentina lleva la no ficción hasta sus últimas —y más subversivas— consecuencias, como estrategia para derrumbar los formatos, demorarse en lo experimental y escapar a los recursos propios de la narrativa. La contradicción y la mentira presentes en el relato contrastan con una fidelidad absoluta a la verdad de su escritura, en la que más allá de efectismos vacuos, Cristoff exhibe un rigor, un ingenio y una locuacidad literarias a la altura de un César Aira. La política, la intimidad, la memoria o la familia son temas sobre los que fluye esta historia fragmentada en flashes metanarrativos o autorreferenciales donde el lector es capaz de mirarse como en un espejo, observando atónito su propia condición de pelele esclavizado, porque «hay frases que, una vez leídas, quedan siempre ahí, orbitando en la cabeza, en un presente eterno».
«Querida. Mirá cómo volvemos a encontrarnos. Por carta, si es que esto es tal cosa. Empiezo a escribirla ahora, quién sabe por qué. Para no andar a las corridas, supongo. Para no tener que escribirte bajo el yugo de un resultado médico o de un cálculo devoto de estadísticas. Para disfrutarlo. Para convocarte. Para tenerte más cerca. He decidido dejarte todo, como sabrás para cuando leas lo que sigue. En ese momento, cuando leas, cuando lo sepas, yo estaré ya muerta». De esta manera avasalladora comienza Derroche, una novela que transita por multitud de géneros impuros, entre otros el libro de viajes, el diario, la obra epistolar, la semblanza, el teatro o la autobiografía, haciendo saltar por los aires todas las convenciones literarias. A partir de un uso del lenguaje tan innovador como liberado de imposiciones, así como de una lucidez satírica y hondamente crítica con la noción contemporánea del trabajo, María Sonia Cristoff (Trelew, 1965) compone una trama con un punto notablemente surrealista que se mueve entre imágenes sorprendentes de la utopía del progreso y la distopía del presente: «Mis padres. Mis pobres padres. Me haría un par de brazos artificiales para acunarlos con más fuerza. A mí me tocó ver, que no quiero decir padecer porque ese no es verbo que conjugue conmigo, cómo apostaron en vano sus vidas íntegras para que el trabajo fuera el punto de concientización que haría cambiar el mundo, a mí me tocó volvernos cada vez más pobres, cada vez más parecidos a esos miserables que aparecían en sus obras de teatro favoritas, cada vez más relegados, cada vez más sojuzgados y perseguidos por los cretinos de siempre, cada vez más débiles, cada vez más solos». Con la idea del extractivismo vital (esa «confabulación para convertir vidas en dedicaciones a tiempo completo») inspirada en la obra del antropólogo anarquista David Graeber como anclaje a la realidad social, aunque también la autoexplotación de Byung-Chul Han, la autora argentina lleva la no ficción hasta sus últimas —y más subversivas— consecuencias, como estrategia para derrumbar los formatos, demorarse en lo experimental y escapar a los recursos propios de la narrativa. La contradicción y la mentira presentes en el relato contrastan con una fidelidad absoluta a la verdad de su escritura, en la que más allá de efectismos vacuos, Cristoff exhibe un rigor, un ingenio y una locuacidad literarias a la altura de un César Aira. La política, la intimidad, la memoria o la familia son temas sobre los que fluye esta historia fragmentada en flashes metanarrativos o autorreferenciales donde el lector es capaz de mirarse como en un espejo, observando atónito su propia condición de pelele esclavizado, porque «hay frases que, una vez leídas, quedan siempre ahí, orbitando en la cabeza, en un presente eterno».
La tormenta perfecta, de Sebastian Junger (Libros del Asteroide)
 Un día del año 1896, la tripulación de una goleta que navegaba frente a la costa de Massachussets encontró un mensaje en una botella que acababa así: «Quien encuentre esto que lo dé a conocer. Que Dios se apiade de nosotros». Procedía de un barco que había sucumbido a uno de los caladeros más peligrosos del mundo, y el narrador de este libro se pregunta: «¿Cómo actúan los hombres cuando se hunde un barco? ¿Se abrazan? ¿Se pasan la botella de whisky? ¿Se echan a llorar?». Poco más de un siglo más tarde, en esas mismas aguas, los seis tripulantes del pesquero Andrea Gail desaparecieron bajo la que se conoció como «la tormenta del siglo». Este libro es la crónica de aquel impactante suceso, pero lo que en principio podría verse como un típico y tópico relato, basado en hechos reales, de lucha contra los elementos, se convierte en una narración tensa, con un ritmo digno de la mejor novela de aventuras y una hondura dramática propia de los clásicos del género. Sebastian Junger (Belmont, 1962), escritor, periodista y documentalista local, cuenta en el prólogo de La tormenta perfecta que, por un lado, no pretendía llenar su historia con los datos extraídos de la exhaustiva investigación que llevó a cabo; pero tampoco quería devaluar los hechos novelándolos, así que simplemente amplió su mirada: además de las citas, transcripciones, conversaciones de radio y mediciones técnicas y meteorológicas empleadas como fuentes, entrevistó a personas que habían pasado por situaciones parecidas. No obstante, admite haber escrito sobre «un asunto que nunca podrá ser conocido por completo. Pero es justamente ese elemento desconocido lo que ha hecho que este libro resulte tan interesante de escribir, y —así lo espero— también de leer». Lo que muchos de esos potenciales lectores, que a buen seguro conocerán la historia de este navío por la (estupenda) película homónima dirigida por Wolfgang Petersen y guionizada por el propio Junger junto a Bill Wittliff, es que esta versión impresa es aún más vibrante y, en ese sentido, espectacular. Desde su apertura con la mención a aquel antiguo naufragio y la cita inicial de Sir Walter Scott («No es pescado lo que está usted comprando, señor, sino la vida de unos hombres»), así como las menciones al Moby Dick de Herman Melville, la narración de Junger no decae en su afán por recrear vívidamente la tensión entre la vida en tierra (la trágica calma chicha de unas vidas que tratan de salir a flote como buenamente pueden) y en alta mar. Una historia que mezcla los augurios, en forma de sueño en el que alguien ve «mujeres vestidas de blanco bajo la lluvia» y que el autor contextualiza así: «Cuando uno trabaja en un oficio que puede resultar mortal, es habitual tener un mal presentimiento, […] pero lo importante es saber cuándo hay que hacerles caso»; con las descripciones objetivas: «Los científicos saben cómo funcionan las olas, pero lo que no saben es cómo funcionan las olas gigantes. Dicho de otro modo, hay olas monstruosas que parecen rebasar las fuerzas que las generan»; y las tragedias íntimas en el horror del hundimiento: «La persona que se ahoga incluso podría llegar a sentir que su muerte es la última y mayor estupidez que ha cometido en la vida». Ese enfoque de lo macro y lo micro, la inmensidad del océano y la pequeñez del hombre en el instante fatal en que encara una masa de agua de más de treinta metros de altura, es lo que Junger recrea con maestría en una obra inolvidable.
Un día del año 1896, la tripulación de una goleta que navegaba frente a la costa de Massachussets encontró un mensaje en una botella que acababa así: «Quien encuentre esto que lo dé a conocer. Que Dios se apiade de nosotros». Procedía de un barco que había sucumbido a uno de los caladeros más peligrosos del mundo, y el narrador de este libro se pregunta: «¿Cómo actúan los hombres cuando se hunde un barco? ¿Se abrazan? ¿Se pasan la botella de whisky? ¿Se echan a llorar?». Poco más de un siglo más tarde, en esas mismas aguas, los seis tripulantes del pesquero Andrea Gail desaparecieron bajo la que se conoció como «la tormenta del siglo». Este libro es la crónica de aquel impactante suceso, pero lo que en principio podría verse como un típico y tópico relato, basado en hechos reales, de lucha contra los elementos, se convierte en una narración tensa, con un ritmo digno de la mejor novela de aventuras y una hondura dramática propia de los clásicos del género. Sebastian Junger (Belmont, 1962), escritor, periodista y documentalista local, cuenta en el prólogo de La tormenta perfecta que, por un lado, no pretendía llenar su historia con los datos extraídos de la exhaustiva investigación que llevó a cabo; pero tampoco quería devaluar los hechos novelándolos, así que simplemente amplió su mirada: además de las citas, transcripciones, conversaciones de radio y mediciones técnicas y meteorológicas empleadas como fuentes, entrevistó a personas que habían pasado por situaciones parecidas. No obstante, admite haber escrito sobre «un asunto que nunca podrá ser conocido por completo. Pero es justamente ese elemento desconocido lo que ha hecho que este libro resulte tan interesante de escribir, y —así lo espero— también de leer». Lo que muchos de esos potenciales lectores, que a buen seguro conocerán la historia de este navío por la (estupenda) película homónima dirigida por Wolfgang Petersen y guionizada por el propio Junger junto a Bill Wittliff, es que esta versión impresa es aún más vibrante y, en ese sentido, espectacular. Desde su apertura con la mención a aquel antiguo naufragio y la cita inicial de Sir Walter Scott («No es pescado lo que está usted comprando, señor, sino la vida de unos hombres»), así como las menciones al Moby Dick de Herman Melville, la narración de Junger no decae en su afán por recrear vívidamente la tensión entre la vida en tierra (la trágica calma chicha de unas vidas que tratan de salir a flote como buenamente pueden) y en alta mar. Una historia que mezcla los augurios, en forma de sueño en el que alguien ve «mujeres vestidas de blanco bajo la lluvia» y que el autor contextualiza así: «Cuando uno trabaja en un oficio que puede resultar mortal, es habitual tener un mal presentimiento, […] pero lo importante es saber cuándo hay que hacerles caso»; con las descripciones objetivas: «Los científicos saben cómo funcionan las olas, pero lo que no saben es cómo funcionan las olas gigantes. Dicho de otro modo, hay olas monstruosas que parecen rebasar las fuerzas que las generan»; y las tragedias íntimas en el horror del hundimiento: «La persona que se ahoga incluso podría llegar a sentir que su muerte es la última y mayor estupidez que ha cometido en la vida». Ese enfoque de lo macro y lo micro, la inmensidad del océano y la pequeñez del hombre en el instante fatal en que encara una masa de agua de más de treinta metros de altura, es lo que Junger recrea con maestría en una obra inolvidable.
Puedo nombrar esta grieta, de Marina Kaysen (Cicely)
 En una nota manuscrita que acompaña el envío del ejemplar de este libro a la redacción de Mercurio, la editora de Cicely, Diana Acero, nos recuerda cómo en los orígenes de esta nueva etapa de la revista nuestra colaboradora Begoña Méndez había reseñado otro título de su catálogo, La cronología del agua de Lidia Yuknavitch, y destaca que ambas obras tienen bastante en común, pese a que una de ellas sea narrativa y la otra, poética: «El odio al progenitor es un gran tema literario, desde luego, aunque (afortunadamente) no el único», comenta Acero. «Soy incapaz / de nadar sin mi padre en el mar / porque no sé estar sola en casa / y es que de mi madre heredé la soledad / pero no el por qué / ni el cómo utilizarla», es el poema que abre Puedo nombrar esta grieta, y no es la única referencia a la sangre o al hogar de una autora que se siente en estas páginas «huérfana de palabras» pero que acaba encontrando las formas más precisas de (d)escribir el dolor, que es otra vertiente del amor: «siempre vienen a mí / los poemas sobre hombres y madres / y entonces, los árboles / porque es más fácil, duele menos / es / exactamente igual / escribir sobre morir sola en un bosque». A la sangre y a la carne, porque ya lo dice la cita inicial de Eileen Myles: «I called it poetry, but it was flesh». Marina Kaysen (Madrid, 1995), fotógrafa además de poeta comprometida con otras poetas, sabe muy bien cómo retratar imágenes vívidas con sus versos y encarnar (o, llegado el caso, encarnizar) en ellos los afectos no correspondidos, a los que reza con la desesperación de cualquier creyente en otros mundos: «supongo que en El Amor y en La Muerte es una / quien debe hacer que Todo ocurra». Las referencias a la fe y al daño —La Pasión según Kaysen, podría decirse— son constantes en este violáceo poemario que habla para sus adentros y también en voz alta, que mezcla una espiritualidad casi mística con la brutalidad del desengaño terrenal. El padre aquí también es Él, aquel que todo lo ve, pero los dioses de esta poeta madrileña son otros, o mejor dicho otras, su inspiración: Angélica Liddel, Lana del Rey, Ana Rujas, Romina Paula, Phoebe Bridgers, Anaïs Nin, Taylor Swift; todas santas, (malditas) mujeres tocadas por un halo divino. Escribe en su prólogo Nadia Risueño que, mientras leía Puedo nombrar esta grieta, «las palabras se quedaban como una especie de atmósfera, un aire corpulento que puede sostener ideas». Este libro está lleno de ellas, pero no se engañe, solo porque no tomen forma real, no quiere decir que no existan; como el poema en que la autora se repite, como un mantra: «si solo ha existido en mi cabeza no podrá doler / ni podrá morir». La poesía de Marina Kaysen tiene la misión de asegurar la vida eterna de las palabras, aquellas de las que no somos más que un recipiente efímero. Ellas perdurarán.
En una nota manuscrita que acompaña el envío del ejemplar de este libro a la redacción de Mercurio, la editora de Cicely, Diana Acero, nos recuerda cómo en los orígenes de esta nueva etapa de la revista nuestra colaboradora Begoña Méndez había reseñado otro título de su catálogo, La cronología del agua de Lidia Yuknavitch, y destaca que ambas obras tienen bastante en común, pese a que una de ellas sea narrativa y la otra, poética: «El odio al progenitor es un gran tema literario, desde luego, aunque (afortunadamente) no el único», comenta Acero. «Soy incapaz / de nadar sin mi padre en el mar / porque no sé estar sola en casa / y es que de mi madre heredé la soledad / pero no el por qué / ni el cómo utilizarla», es el poema que abre Puedo nombrar esta grieta, y no es la única referencia a la sangre o al hogar de una autora que se siente en estas páginas «huérfana de palabras» pero que acaba encontrando las formas más precisas de (d)escribir el dolor, que es otra vertiente del amor: «siempre vienen a mí / los poemas sobre hombres y madres / y entonces, los árboles / porque es más fácil, duele menos / es / exactamente igual / escribir sobre morir sola en un bosque». A la sangre y a la carne, porque ya lo dice la cita inicial de Eileen Myles: «I called it poetry, but it was flesh». Marina Kaysen (Madrid, 1995), fotógrafa además de poeta comprometida con otras poetas, sabe muy bien cómo retratar imágenes vívidas con sus versos y encarnar (o, llegado el caso, encarnizar) en ellos los afectos no correspondidos, a los que reza con la desesperación de cualquier creyente en otros mundos: «supongo que en El Amor y en La Muerte es una / quien debe hacer que Todo ocurra». Las referencias a la fe y al daño —La Pasión según Kaysen, podría decirse— son constantes en este violáceo poemario que habla para sus adentros y también en voz alta, que mezcla una espiritualidad casi mística con la brutalidad del desengaño terrenal. El padre aquí también es Él, aquel que todo lo ve, pero los dioses de esta poeta madrileña son otros, o mejor dicho otras, su inspiración: Angélica Liddel, Lana del Rey, Ana Rujas, Romina Paula, Phoebe Bridgers, Anaïs Nin, Taylor Swift; todas santas, (malditas) mujeres tocadas por un halo divino. Escribe en su prólogo Nadia Risueño que, mientras leía Puedo nombrar esta grieta, «las palabras se quedaban como una especie de atmósfera, un aire corpulento que puede sostener ideas». Este libro está lleno de ellas, pero no se engañe, solo porque no tomen forma real, no quiere decir que no existan; como el poema en que la autora se repite, como un mantra: «si solo ha existido en mi cabeza no podrá doler / ni podrá morir». La poesía de Marina Kaysen tiene la misión de asegurar la vida eterna de las palabras, aquellas de las que no somos más que un recipiente efímero. Ellas perdurarán.








