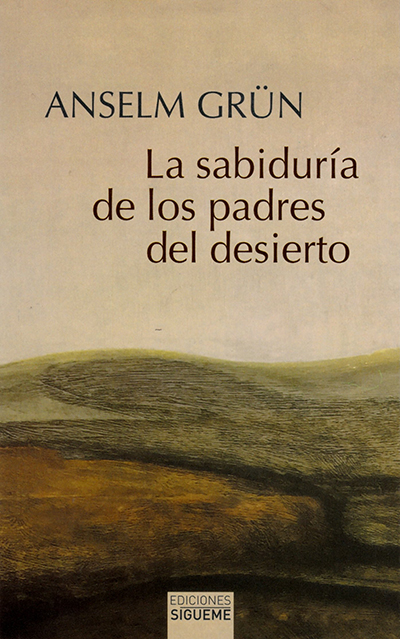 En el siglo IV proliferan los eremitas del desierto. Atrás quedó la terrible persecución de Diocleciano. El cristianismo deja de ser castigado y poco a poco va tomando cuerpo como religión de estado tras el Edicto de Milán —año 313—. La égida de Constantino el Grande (tres veces grande para la ortodoxia griega) favorece la nueva coyuntura. Es en este momento, aún iniciático, en el que los santos padres del desierto sienten la llamada de la desposesión y fijan su anclaje radical con Cristo. Cercano a la antigua ciudad de Tebas, otrora provincia romana, el desierto de la Tebaida será la cuna eremítica del silencio y, por tanto, de las primeras comunidades cenobíticas. De esta praxis lejana nos han llegado en parte, trufados por otras religiones orientales, los actuales sucedáneos en torno a la meditación, el silencio y el relajo corporal.
En el siglo IV proliferan los eremitas del desierto. Atrás quedó la terrible persecución de Diocleciano. El cristianismo deja de ser castigado y poco a poco va tomando cuerpo como religión de estado tras el Edicto de Milán —año 313—. La égida de Constantino el Grande (tres veces grande para la ortodoxia griega) favorece la nueva coyuntura. Es en este momento, aún iniciático, en el que los santos padres del desierto sienten la llamada de la desposesión y fijan su anclaje radical con Cristo. Cercano a la antigua ciudad de Tebas, otrora provincia romana, el desierto de la Tebaida será la cuna eremítica del silencio y, por tanto, de las primeras comunidades cenobíticas. De esta praxis lejana nos han llegado en parte, trufados por otras religiones orientales, los actuales sucedáneos en torno a la meditación, el silencio y el relajo corporal.
Antonio Abad (251-356) nacerá y vivirá en la Tebaida. Su vida y obra, que ilumina el camino espiritual para la ascesis —el ascetismo—, será recogida por Atanasio de Alejandría, uno de los cuatro padres de la iglesia oriental, junto con Basilio, Juan Crisóstomo y Gregorio Nacianceno. Coetáneo de Antonio Abad es otro padre espiritual del desierto, Pancomio, introductor del monacato y cristiano converso (había sido antiguo soldado romano en las huestes de Magencio, rival de Constantino, y muerto en la célebre batalla del Puente Milvio, a las afueras de Roma). De igual modo, una hermana de Pancomio pondrá también en marcha cenobios para religiosas. La mística de la Tebaida no debe olvidar los nombres de quienes también existieron, las madres del desierto, como Santa Sinclética.
En occidente será Benito de Nursia, San Benito, quien cree las bases escritas del monacato con la instauración de la vida monacal en Italia, en lo que será la abadía de Monte Casino (recuérdese su escenario en la II Guerra Mundial). Pero esta labor de Benito, que recoge la herencia oriental, es obra más tardía del siglo VI. La sed de refugio para el alma, el ardor por el retiro, venía de antes, de los primeros padres ya citados. El teólogo y monje benedictino Anselm Grün, autor del volumen que nos ocupa, recoge la sabiduría milenaria y espiritual de los primeros hacedores en su camino hacia Dios. No podríamos haber llegado a ellos sin la obra esencial y divulgadora de Evagrio Póntico (345-399), otro de los monjes del desierto, quien describirá las claves de la ascética a través de dichos y apotegmas. La obra de Evagrio, relegada por las disputas con Orígenes, tampoco habría llegado hasta nosotros sin uno de sus discípulos clave, Casiano, cuyo trabajo es el que nos permite conocer hoy, como señala Grün, la eremítica espiritual del desierto. En la Edad Media, los libros de Casiano serán los más leídos, tras la Biblia.
La mística del siglo IV no se entiende sin el calado que el propio cristianismo tuvo de inicio sobre la mente oriental. El orbe exterior irá forjando su busto milenario: Bizancio. En La civilización bizantina, señala Steve Runciman que no fue de extrañar que el cristianismo hubiese sido la religión triunfante en aquellos pagos. El oriental, con su aparente paciencia, es, en realidad, muy impaciente: incapaz de aceptar el sufrimiento y la tristeza, se refugia en la comunión con las cosas más altas al mismo tiempo que escapa a las sensaciones terrenas. Si la mente occidental cocea contra el aguijón porque le produce dolor, si se consuela en la esperanza, en la fe de que todo esto es pasajero, el griego helenístico, heredero de la filosofía griega, se pone en una situación intermedia. En el culto a la naturaleza se oculta el misticismo, y el gusto por lo simbólico es innato en su ser. Por todo ello, el cristianismo satisface estos anhelos al alentar el espíritu místico y, por ende, al predicar una escatología de la esperanza. La fe cristiana era rica en símbolos y poseía un ritual noble.
Evagrio Póntico elaborará, por tanto, su camino espiritual hacia Dios; pero lo hará, como decimos, a partir del concepto griego del hombre. La ascesis virtuosa de Evagrio es descrita y amalgamada aquí por Grün. La humildad (humilitas), la necesidad de perseverar con uno mismo (stabilitas), el callar y no juzgar, el dominio de los pensamientos y sentimientos demoníacos (logismoi o vicios y fuerzas impulsivas que emponzoñan cuerpo y alma), la estructuración para la vida sana, la nostalgia no macabra de la muerte o el alcance supremo de la vida contemplativa son, entre otros, los puntos en los que Grün repara capítulo por capítulo (a modo también, podría decirse, de la escala de Jacob de la que se valiera San Benito).
El imaginario popular recuerda la sabiduría de los primeros padres a través de figuras famélicas, entregadas a la ascesis, olvidadas de los vanos apetitos, que perseveran en radical soledad, en celdas y eremitorios, incluso subidos de forma excéntrica sobre altas columnas, según los estilitas. Las tentaciones en el desierto de San Antonio Abad nos llevan al tríptico creado por El Bosco o, también, al que concibiera su coetáneo Matthias Grünewald, como parte del sobrecogedor Retablo de Isenheim.
Grün insiste en matizar: el camino espiritual de los antiguos monjes adolece de tono moralizante. Viene a ser un camino místico y mistagógico (revelación de lo oculto) que nos introduce en Dios.
| La sabiduría de los padres del desierto Anselm Grün Trad. de Pablo García Ediciones Sígueme (Salamanca, 2021) 144 páginas 12 € |








