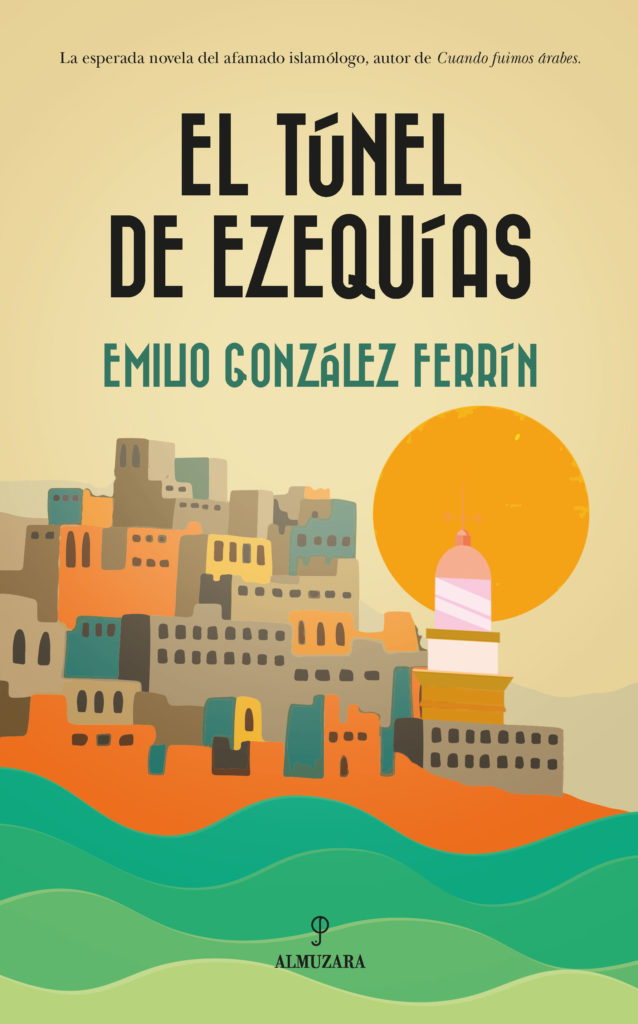
El túnel de Ezequías, sintagma que da título a la novela de González Ferrín y referencia simbólica de la misma, es una conducción de agua subterránea, bajo la ciudad de David en Jerusalén, construida en el año 701 a. C. por orden del rey Ezequías para asegurar el abastecimiento de agua a la ciudad. En su origen histórico, dos grupos de trabajadores perforaron la roca, el primero iniciando sus tareas junto a la fuente del Gihón, el otro comenzando en la desembocadura, la Piscina de Siloé. Para guiar a los excavadores, se cree que se golpeaba la superficie. Poco antes del encuentro —aproximadamente a 30 metros de distancia—, los dos grupos lograron oírse y trabajaron cada uno en dirección al otro, corrigiéndose a cada paso hasta encontrarse.
Del mismo modo, la novela nos sumerge, partiendo de distintos momentos históricos separados tanto en el espacio como en el tiempo, en esos «túneles de la memoria» que acabarán irremediablemente conectados también en la ficción, mediante una imagen muy poderosa —una moneda y un magnolio, figuras tutelares de la propia narración— que van a dotar de justicia poética la idea que atraviesa la novela, que no es otra que la convicción de que son los demás, esa multitud de relaciones encarnadas que nos encontramos en el camino de una vida, los que forman nuestra propia identidad y otorgan alguna dirección a nuestra existencia.
González Ferrín convierte la mezcla cultural, religiosa e incluso moral, así como «lo impuro» entendido como gozosa contaminación corporal y espiritual, en dos categorías vertebradoras de todo lo narrado, hasta tal punto que un rasgo sustantivo que poseen todos los personajes, desde los que huyen desesperados en busca de un futuro más halagüeño hasta aquellos otros que, como el propio narrador de la historia, Sebastian Gardet, no acaban de encontrarse a sí mismos, no es otro que un intento permanente de desapego —el desasimiento, idea presente de modo casi obsesivo en toda la narración— frente a identidades cerradas o esencias definitivas, que acaban conduciendo, según nos ha demostrado sobradamente la historia, a fanatismos de toda índole. Si hay algo que recorre todo el libro es la preponderancia de lo ejemplar, lo ético, frente a lo excepcional y lo profético, rebelándose así en el perfil de todos los caracteres que comparecen en la historia narrada una sustancia moral que se pretende universal, más allá de territorios y creencias concretas.
El túnel de Ezequías posee un febril tono confesional que, paradójicamente, se niega a serlo en cada renglón; su arquitectura formal da como resultado un puro ejercicio de estilo polifónico, mediante un yo que oscila, de un capítulo a otro, entre el evangelio y el apocalipsis —a decir del propio narrador— y que adquiere tonos y formas muy diversas, unas veces de puro optimismo celebratorio, otras de furibunda imprecación contra ciertos postulados de la modernidad, eso sí, siempre marcado por un distanciamiento lúcido, que se ve reflejado de forma brillante en los capítulos dedicados a las relaciones sentimentales del personaje principal y narrador, Sebastian Gardet —a mi juicio los mejores de la novela—, que asume, de forma resignada, que el signo de los tiempos es la pura inmediatez, la aceleración más desbocada, y su mundo «pretecnológico» está irremediablemente abocado a la obsolescencia.
El autor consigue así, de forma notabilísima en sus mejores páginas, sobrevolar el inevitable cariz episódico de cualquier existencia particular para arribar a un territorio donde se revela ese entramado, esa fibra universal que nos atraviesa a todos y al mismo tiempo nos singulariza a cada uno, igualándonos en lo sustancial desde nuestras inevitables diferencias.
No me puedo olvidar de Melilla, ese territorio donde conviven, con cierta armonía, múltiples formas de mestizaje cultural y que tiene un papel principal en la novela; el autor nos la dibuja como la materialización geográfica de los anhelos vitales que descubrimos en casi todos los personajes de las distintas historias que se nos cuentan, y que pasan por encontrar un lugar en el mundo, un espacio civilizado donde poder llevar a cabo, sin dominar ni ser dominado, esa realización personal, esa vocación de plenitud a la que aspiran todos los que huyen, real o imaginariamente, de algún lugar.
| El túnel de Ezequías Emilio González Ferrín Almuzara 240 páginas 19,95 € |








