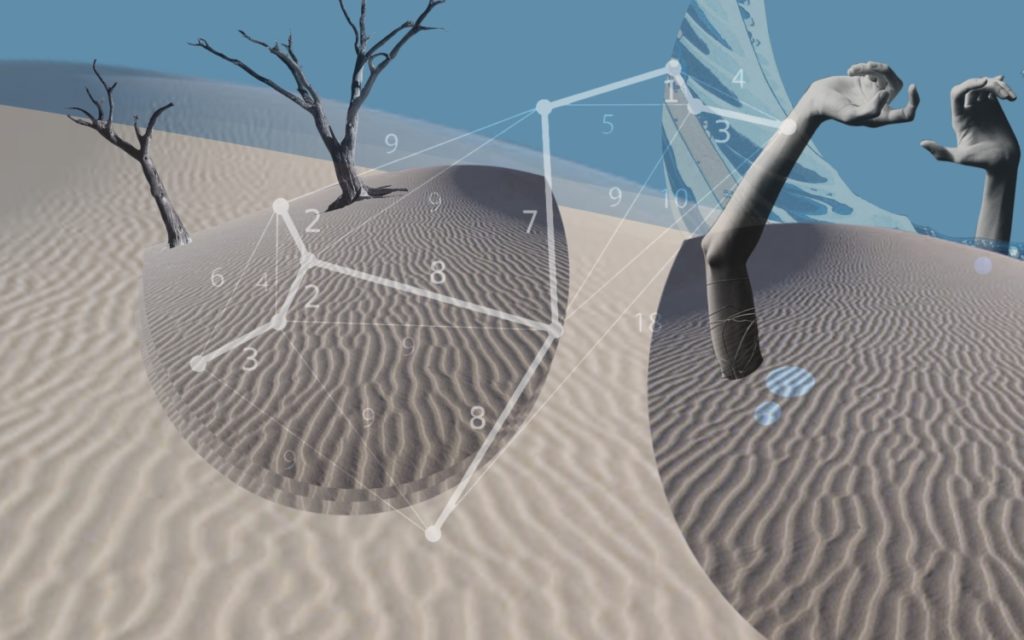
La ideología de la disrupción no es más que otra de las armas retóricas del neoliberalismo. La máxima de que «todo hombre es un artista» ha sido interiorizada por los gurús de Silicon Valley, quienes hoy día se vanaglorian de que sus ideas representan el culmen de la creatividad. Y en medio de la constante invasión de sistemas de control algorítmico, resulta que el arte anda babeando con la burbuja de las criptomonedas y la desmaterialización. ¿Es esto una revolución o un simulacro?
Estamos viviendo la «experiencia del enjambre», orientados, sin necesidad de recurrir a lo subliminal, por el «filtro burbuja». La anestesia contemporánea de las sensibilidades, su despedazamiento sistemático, «no es solo —leemos en Ahora (Pepitas de Calabaza, 2017), del Comité Invisible— el resultado de la supervivencia en el seno del capitalismo; es su condición. No sufrimos en cuanto individuos, sufrimos por intentar serlo». En el tsunami del big data lo que se establece imperialmente es el dominio de la mentira. Tu pantalla de ordenador, como apunta Eli Pariser en El filtro burbuja (Taurus, 2017), es cada vez menos una especie de espejo unidireccional «que refleja tus propios intereses, mientras los analistas de los algoritmos observan todo lo que clicas». En pleno proceso de «uberización» del mundo, cuando se ha iniciado la era de la «maquinaria molecular», sufrimos tremendos colapsos emocionales. Nuestra cultura de la desatención es, casi siempre, profundamente antipática. La estimulación hipertrófica y la simulación del placer generan obsesión, cuando no un profundo aburrimiento en el seno de la hiperexcitación.
Entre las múltiples razones por las que se ha desplegado el aceleracionismo, no son las menos importantes las patologías sociales surgidas de distorsiones sistemáticas de las condiciones de comunicación. En la edad de la globalización y la «utopicalidad» de la red, cada vez más se concibe el tiempo como capaz de comprimir, o aún, de aniquilar el espacio. El espacio se contrae virtualmente por efecto de la velocidad del transporte y de la comunicación. Cada medio construye una zona correspondiente de inmediatez, de lo no mediado y transparente en contraste con el propio medio. De las ventanas de los edificios hemos pasado a las del ordenador, de las formas de habitar a la computación, en una mutación de aquello que vemos «afuera» pero también en un complejo juego de transparencia y opacidad. La —presunta— «era del acceso» no es otra cosa que una economía de las experiencias —pretendidamente— «auténticas». Acaso nuestra aceleración no sea otra cosa que un empantanamiento sedentario en el catálogo ubicuo de la teletienda, en un tiempo que es manifiestamente complejo o, sencillamente, desquiciado.
Lo indigesto es parte de la ración visual que nos administramos en nuestro sedentarismo pseudoconectivo. En la época del capital humano y de la moneda viviente, son cada instante de la vida, cada relación efectiva, los que ahora están aureolados por un conjunto de posibles equivalentes que nos minan. Estar aquí es, en primer lugar, la insoportable renuncia a estar en cualquier otro lado, donde la vida es aparentemente más intensa, como se encarga de recordarnos nuestro smartphone. Kevin Kelly, cofundador de Wired y «gurutecnólogo», afirma en su superventas Lo inevitable (Teell, 2017) que tenemos una visión angelical o incluso divina del mundo: «Podemos fijar nuestra mirada en un punto del mundo, en un mapa por satélite en tres dimensiones, con solo cliquear. ¿Recordar el pasado? Está allí. O escuchar las quejas y solicitudes diarias de casi cualquier persona que publica tuits o en su blog. (¿Y no lo hace todo el mundo?). Dudo que los ángeles tengan una mejor visión de la humanidad». Ante tamaño «buenrollismo ciberdelirante» entran ganas de optar por el infierno que, a la manera sartreana, son siempre los otros y, en nuestro hechizo de las pantallas narcisistas, sería la compulsión que hace que vivamos a ritmo de like. La imparable robotización no parece que sea tanto una expansión de la inteligencia cuanto una subordinación a un turbocapitalismo que, valga la referencia borgiana, prefiere el mapa —esa vigilancia planetaria en la que es crucial la planimetría de Google— al territorio.
Franco «Bifo» Berardi encuentra una «impotencia sintomática» en las vidas ultraceleradas, algo que es, sin ningún género de dudas, un problema de ritmo que aparece cuando la relación entre el tiempo encarnado y el automatizado se intensifica. La hiperestimulación nos lleva al límite de lo soportable, el déficit de atención se ha generalizado tanto que pronto dejará de ser diagnosticado. Nos deslizamos hacia la frigidez, entre otras cosas, por tanto calentón social. «La estetización de la cultura contemporánea —señala Berardi en el libro Futurabilidad (Caja Negra, 2017)— puede ser leída como un síntoma y una metáfora de la frigidez: la huida incesante de un objeto de deseo a otro, la sobrecarga de estimulación estética, la invasión del espacio público por anuncios publicitarios estéticamente excitantes». La anestesia es un efecto de saturación sensorial y el camino hacia la an-empatía: la catástrofe ética de nuestro tiempo se basa en la incapacidad de percibir al otro como una extensión sensible de nuestra propia sensibilidad. Seguimos escalando pasiones en Facebook, retuiteando insultos, colgando fotos de gatos y otros horizontes patéticos, «actualizando» nuestro narcisismo supersónico. «Si la sociedad ideal de los posmodernos era un entretenimiento infinito entre varias Sherezades y otros tantos sultanes que antes o después se morían de sueño, la sociedad real de los postruistas —indica Maurizio Ferraris en Posverdad y otros enigmas (Alianza, 2019)— es una cacofonía de tuits y de posts en la que todos se mandan callar entre sí, silenciando la conversación de la humanidad, a la que los posmodernos habían sacrificado la verdad». La incredulidad posmoderna ante los grandes relatos no ha propiciado una disensión fértil, sino enfrentamientos entre voceros, negacionismos inverosímiles y una enorme crispación social.
En plena guerra civil de las imágenes, Hito Steyerl retoma la idea de Schumpeter del capitalismo caracterizado por la «destrucción creativa» para someter a crítica la ideología de la «disrupción», que no es otra cosa que la vanguardia retórica del neoliberalismo. Luc Boltanski y Eve Chiapello señalan, en su importante libro El nuevo espíritu del capitalismo (Akal, Madrid, 2002), que las actuales formas de comprender el «proyecto de trabajo» tienen que ver con las mutaciones de los años setenta y ochenta, pero sobre todo con modos críticos que surgieron a finales de los años sesenta: la crítica artística —la demanda de una mayor autonomía, independencia y satisfacción creativa en el ámbito laboral— y la crítica social —la demanda de mayor paridad, transparencia y equidad—. La declaración beuysiana de que «todo hombre es un artista» ha sido asumida con entusiasmo por los «siliconianos», quienes ahora pueden jactarse de que su modo de ´pensar diferente es el colmo de la creatividad.
Nuestra sobrecodificación termina por dar en repóquer, en la primera mano, al «creativo» que no necesita ya ni siquiera recurrir a la estrategia conductista. Más allá de los abismos sublimes, se despliegan tácticas publicitarias deliberadamente caóticas, en las que las alusiones pueden ser puro sinsentido. Lo único que importa es evitar el zapeo o, en términos menos anacrónicos, conseguir «visibilizar» y «monetizar» nuestra existencia, aunque sea necesario sobreactuar en plan freak. Una legión de idiotas ofrece el espectáculo —para-warholiano— del nothing special, y bajo la apariencia de no enterarse de nada «histerizan» su vida, muestran en la «pantalla total» que no hay otro modo de ser contemporáneo que mostrándose estrictamente bipolar. Estamos curados de espanto y con la planetarización del método Ludovico podemos sonreír aunque un escupitajo marque nuestros rostros. Nos apasiona lo obsceno y compartimos «experiencias» en un reality show ultradigital como —inconscientes— colaboracionistas del régimen global de vigilancia y control. Acaso el reality, aquella ridícula commedia (sin) arte, sea la protohistoria de la estrategia de «datificar» los patterns of life. Renée DiResta ya advirtió en primavera de 2016 que los algoritmos de las redes sociales que dan a la gente información, sobre lo que es popular o tendencia y no tanto preciso o importante, están contribuyendo a promover las teorías de la conspiración. El general VanHerck, responsable del comando para la defensa aeroespacial norteamericana, acaba de declarar que el Pentágono tiene la tecnología necesaria para «ver varios días en el futuro ahora mismo», y añade que eso demuestra que tienen la capacidad para posicionar fuerzas con fines disuasorios. Lo siniestro adquiere proporciones globales. En este momento crítico de distancias pandémicas, con el despliegue de sistemas de control algorítmico de la vida, resulta que el arte y los creativos están hipnotizados con las «burbujeantes» criptomonedas, entusiasmados con la venta de un píxel gris o alucinando con una «escultura invisible» que consigue dar el pego. La banalidad se viraliza, la creatividad redefinida por el neoliberalismo sirve para reproducir el statu quo, esto es, nos apresuramos hacia naderías, nos agitamos de forma delirante consiguiendo, finalmente, que la catástrofe no cese.
Fernando Castro Flórez es profesor de Estética en la UAM, crítico de arte, comisario de exposiciones y autor de Cuidado y peligro de sí (2021).








