El silencio es peligroso. Invita a pensar. Incluso a pensar demasiado. Y todos los peligros, individuales o colectivos, nacen justo ahí.
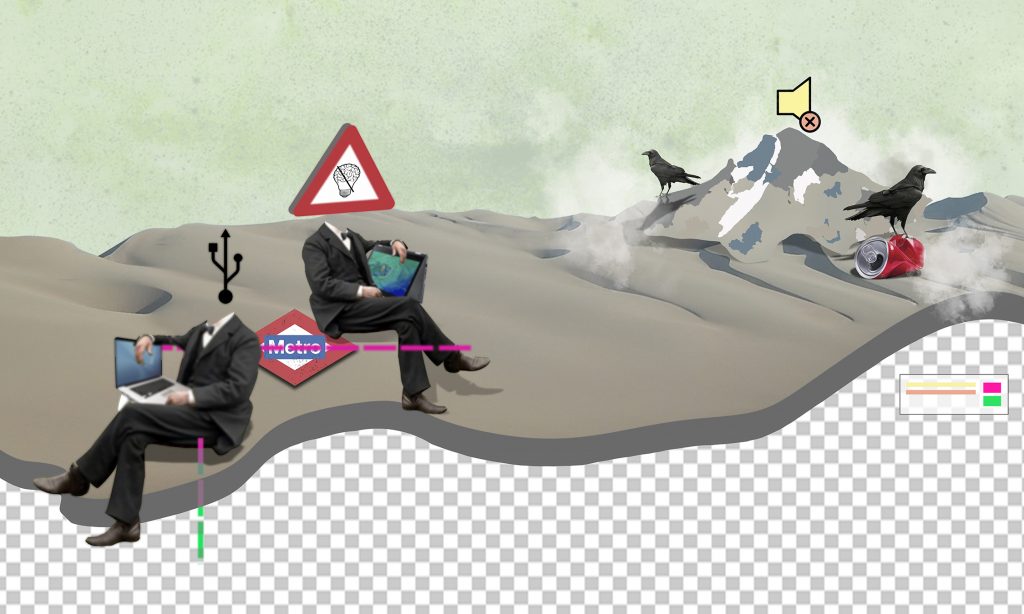
El silencio es la montaña. A 3.000 metros de altitud, con la cima del Monte Perdido empequeñeciendo a la persona, casi apoderándose de ella, nada se oye. Solo el viento acompasa al silencio pirenaico. No hay animales, salvo la media docena de cabras y unos pocos cuervos, negros, siniestros, avistados un momento atrás. Un infinito mar de piedras, con animales fosilizados en su vetusta piel, robustece la sensación de aislamiento al caer la tarde. Ya no queda ni rastro de los alpinistas que hace solo unas horas ascendían, por docenas, hasta la cumbre por su senda más transitada, la Ruta de la Coca-Cola.
Así la llaman, con sorna, los montañeros más puristas por las condiciones que la rodean: aparcamiento de pago para el coche, autobús lanzadera, refugio para dormir a cubierto con refrescos a cinco euros la lata, horario de vuelta inflexible para no perder el autocar que los devuelva al cálido refugio con precio de hostal. Es la montaña con barniz comercial, peajes protocapitalistas. En cambio, bajo la cara norte del Perdido cae la tarde y no hay más que silencio acompañando al saco de dormir desplegado en el suelo, en mitad de una nada que lo es todo, debajo de un cielo que en breve va a estrellarse de forma majestuosa. Ahí comienza la paradoja: ese mismo silencio que a 3.000 metros desprende una agradable sensación espiritual difícil de describir, va irradiando muerte a medida que desciende las laderas de guijarros y se va adentrando en la civilización.
La montaña. Es el factor que hermana a casi todos los lugares despoblados de España. La montaña como embrión generador de frío, de aislamiento, de malas comunicaciones. España es el segundo Estado más montañoso de Europa, tras Suiza; los 1.355 municipios de la Serranía Celtibérica, con solo medio millón de habitantes para un territorio contiguo tan grande como Catalunya, se mueven entre los 700 y 2.307 metros de altitud. Una montaña: esa sería la bandera de la España despoblada. Su himno sería el silencio, si acaso el quedo murmullo de una voz anciana. Pero qué sentido tienen aquí las banderas y los himnos. Muy poca industria, escasos vehículos por sus carreteras comarcales, vecindarios más pequeños y envejecidos cada día que pasa. Y el silencio avanzando sin tregua. Un silencio que ya no rezuma espiritualidad como al pie del Monte Perdido; un silencio muy ligado a la montaña, pero, sobre todo, al olvido silencioso de la Administración, a la condena muda de un sistema tan coherente como despiadado: tanto vales, tanto cuentas.
En la tierra del Monte Perdido hay un País Perdido. Uno de tantos perdidos que languidecen en la península. Es el Sobrarbe, la comarca de Huesca que linda con los Pirineos. La Ronda de Boltaña le dedica su canción El país perdido, y unos versos resumen bien el saqueo impúdico acometido en el reino de la despoblación: “País de silencios, de ausencias y olvidos, tristes montes y soledad. País sin historia, pueblo sin raíces, carrasca que se secará. Sobrabas, país. Solo querían agua, montañas y electricidad”.
«El hombre es un ser silencioso, necesita el silencio por su constitución natural»
El silencio. ¿Qué es el silencio? Se lo pregunté a Moisés Salgado, prior del monasterio de Santo Domingo de Silos. “El silencio —me respondió— son muchas cosas. La más elemental: ausencia de ruido externo. Esa es una condición necesaria. El hombre es un ser silencioso, necesita el silencio por su constitución natural. Primero, con ausencia de ruido externo: sin interferencias sociológicas. Pero luego está el ruido interno. Ese es el más difícil de acallar y el más peligroso. Es el ruido de nuestras ambiciones y pasiones humanas: la sexualidad, la ambición, el orgullo, la vanidad. El ruido interno es difícil de domesticar y el barullo que más nos complica. Por lo tanto, ¿qué sería el silencio? Yo diría que el silencio completo para el ser humano consiste en el apaciguamiento de su mundo íntimo acompañado de la ausencia de ruido externo. Pero eso no es siempre posible. Porque el ruido externo —del trabajo, de la convivencia, del ruido sociológico— no siempre podemos acallarlo. Pero sí que es posible lograr el silencio interior. Es el que más tendríamos que trabajar por una cuestión de salud psíquica, física y espiritual”.
«El silencio completo para el ser humano consiste en el apaciguamiento de su mundo íntimo acompañado de la ausencia de ruido externo»
Silencio. No solo en las tierras despobladas se halla silencio. Hay silencio en ese metro atiborrado de gente que se desplaza desde el centro de Madrid hasta Boadilla del Monte, que acaba en la superficie mesetaria con el metro ligero arrastrando humildades por delante de las suntuosas oficinas de la Ciudad Financiera del Grupo Santander. Nadie habla dentro del convoy. Parece que sea mejor así. El silencio es un refugio protector en la gran ciudad. En el metro, en el autobús. En el ascensor. Espacios llenos de gente por metro cuadrado y, sin embargo, anegados de un clamoroso silencio. Decía el prior de Silos que una persona que no practica el silencio se deshumaniza en cierto modo. Sin embargo, hay casos en que sucede al contrario: el silencio completo revela la deshumanización de un contexto humano como es la vida en común. La incomodidad de saber del prójimo, del otro real que está a nuestro lado. Si acaso el otro es virtual, entonces quizá.
Falso silencio. Es el que ha brotado en nuestras vidas. Gente callada, en aparente silencio, mira absorta su breviario de bolsillo y pasa las yemas de los dedos por su única página de vidrio. Parecen mudos, ausentes. Pero no están en silencio. Hablan, conversan, opinan, comparten, insultan. Continuamente, sin parar. Casi cuatro horas al día. Sin mover un músculo facial. Sin abrir la boca. Nunca un silencio peor entendido. Porque ese silencio, en vez de ser la vacuna para evitar la deshumanización, lo va desconectando a uno de su entorno más inmediato. Incluso de sí mismo, narcisismos aparte. Paradoja: cuando el usuario calla y está como ausente frente a su ídolo lumínico, en silencio, el ruido es más intenso que nunca. Ruido silente. Otra paradoja: se diría que hablar de manera analógica, cara a cara, es hoy la forma más silenciosa de estar en el mundo. Guardar silencio en medio de la conversación global que pretenden representar las pantallas y sus apóstoles constituye hoy una experiencia solitaria y silente que se aproxima mucho a ver el cielo estrellado bajo el Monte Perdido.
Recuerdo cuatro silencios distintos entre sí. El silencio de esperar toda una tarde a un pastor que no llega a la aldea cuyo único habitante es él. El único, el último. Esperarlo en obligado silencio, intuyendo que ese es justo el silencio que espera, como una guadaña, a la aldea. Luego recuerdo el silencio, un silencio etnológico, al visitar una aldea completamente deshabitada desde hace un cuarto de siglo. La maleza, las zarzas, los hierbajos, los cascotes, el óxido y las grietas deglutían con voracidad y parsimonia las casas de piedra de Les Alberedes y el recuerdo de aquellos que las habitaron: Severiano, Joaquinica, Eliacer, Primitiva. Cándida, Domitila, Daniel, Manuela. Simón, Julia, Orencio, Felipa. Leandro, Fermín, Teresa, Juan Ramón. Fernando, Maximina, Adoración, Humildad. El silencio de todos ellos y de su memoria. Hubo otra clase de silencio: más duro, pesado, doloroso.
El silencio de visitar la escuela cerrada de Bubierca, que en un siglo ha pasado de rozar los 900 habitantes a tener solo veinticinco habitantes reales. En silencio la pizarra gastada, las bajitas sillas marrones de los alumnos, montadas unas sobre otras, los mapas enrollados sobre el armario que aún custodia el viejo material escolar: ejemplares amarillentos del Heraldo de Aragón de los años setenta y ochenta, más mapas y muchos libros escolares antiguos. Ese silencio zarandea el alma y resulta insoportable. El último silencio es más complejo. Subiendo a la aldea riojana de El Collado, deshabitada y luego rehabitada, el silencio es absoluto. Arriba solo viven cuatro personas, sin luz eléctrica. Marcos lucha por el sueño de darle vida a la aldea. Habla de raíces, de pueblo, de causa. Palabras intraducibles a una hoja Excel. Marcos sabe que muchos lo tomarán por loco. No le importa en absoluto. Antes de despedirse, con el silencio de la noche borrando los contornos de esta aldea sin electricidad, suelta una reflexión que a cada poco vuelve a mi mente por los temas más diversos. “A ver quién es más feliz, si el loco o el cuerdo. Y si el loco no se mete con nadie, y aquí no nos metemos con nadie, bendita sea la locura”.
El silencio es peligroso. Como el caminar. Como leer. Implica salirse de las coordenadas que el capitalismo ha establecido para nosotros. Todas pasan por el consumo. Por Rutas de la Coca-Cola más o menos frecuentadas, con más o menos margen de maniobra. Ninguna de esas coordenadas pasa por el silencio auténtico. Por eso es peligroso el silencio.
Artículo publicado en la edición impresa de Revista Mercurio. Nº 211 (Silencio, por favor)








