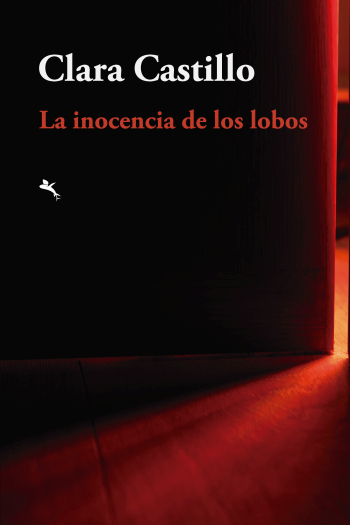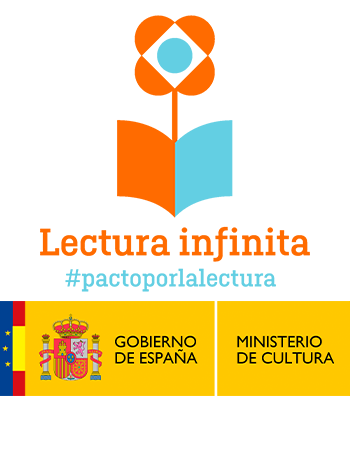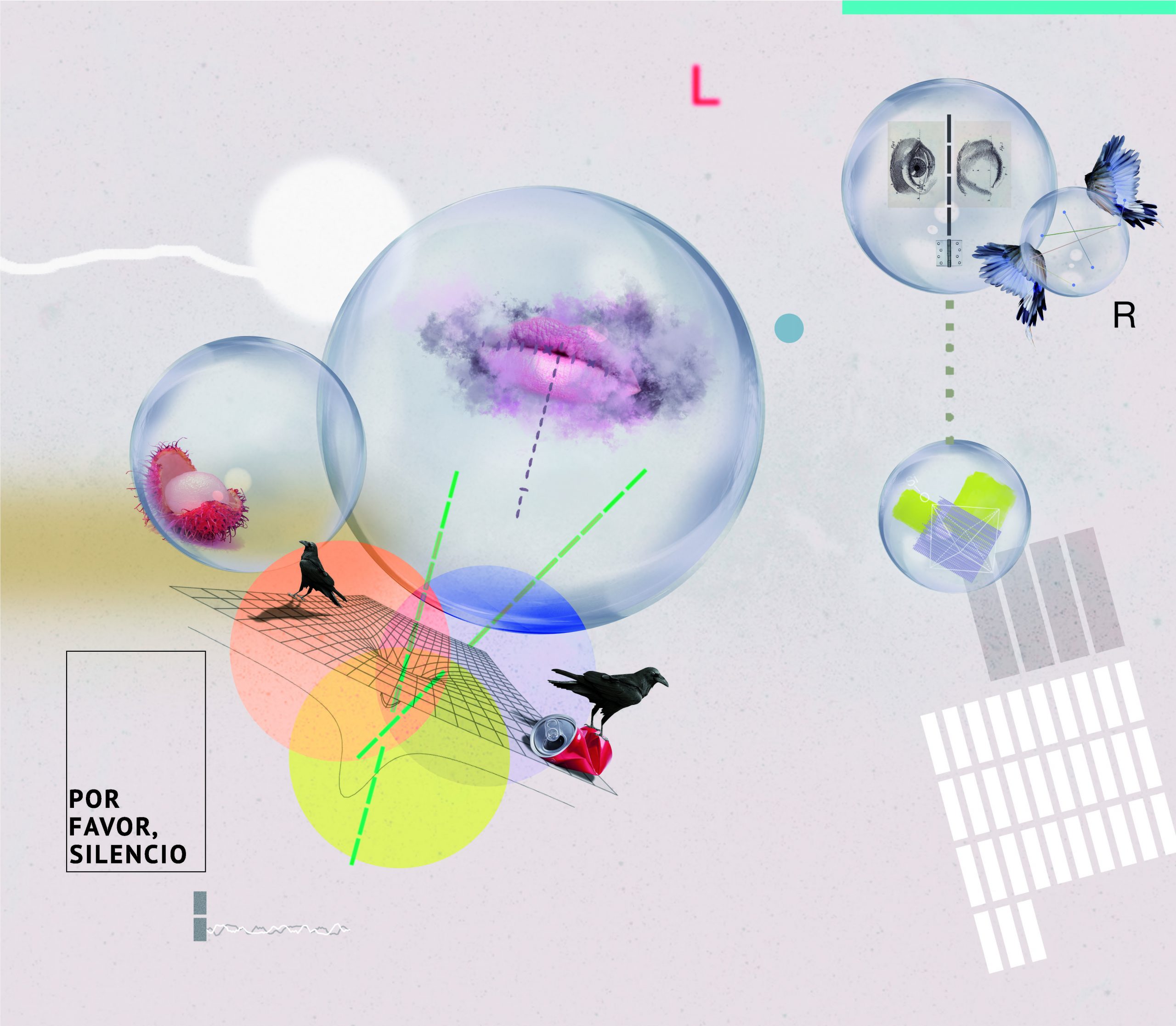Hace décadas que la producción de mercancías se desligó de la satisfacción de necesidades y en los países enriquecidos el consumo paso a convertirse en una forma de organizar la sociedad. La publicidad dejó de hablar sobre los atributos de los objetos que pretendía vendernos para contarnos historias capaces de moldear nuestros intereses y preferencias. Sus relatos canalizan el deseo, movilizan el sentido de pertenencia y nos dice que lugar ocupamos en la pirámide social, mientras nos llevan a ir aceptando, encantados o a regañadientes, que somos lo que consumimos.
Las marcas nos marcan, los cazadores de tendencias siguen el rastro y mercantilizan los usos y costumbres de las minorías rebeldes. La moda se impone como un mecanismo de obsolescencia estética programada que incentiva el despilfarro. No importa la calidad de los objetos pues usarlos de forma intensiva está mal visto, es cosa de pobres. La reparación se vuelve contracultura. Lo imprescindible es que la rueda del mercado siga girando y no se frene.
El capitalismo es una forma de organizar la producción y el consumo, pero esencialmente es una cultura, pues esta condiciona la manera que una sociedad define la realidad y se percibe a sí misma, reconoce los valores con los que se identifica y articula las identidades colectivas capaces de movilizarla. La cultura engloba múltiples instituciones sociales, políticas y económicas; afectando a los estilos de vida, la educación, la ciencia, el arte, la religión y, como no, a la forma en la que nos relacionamos con la naturaleza.
El minimalismo como corriente artística podría entenderse como una protesta estética que plantea eliminar lo superfluo y reducir las obras a lo esencial, empleando los elementos más básicos, como colores puros o formas geométricas simples. Y como toda estética es una ética, la importancia del minimalismo es proporcional a su capacidad para conectar con las reivindicaciones del ecologismo, trascender el individualismo y ayudarnos a salvaguardar la democracia.
Su mensaje es relevante al trasladarse del arte a otros ámbitos de la vida, invitándonos a desertar del consumismo, reorganizar la forma en la que satisfacemos nuestras necesidades… y amar los objetos desgastados, como hacía Bertolt Brecht, impregnados del uso han ido perfeccionando sus formas y se han hecho preciosos porque han sido apreciados muchas veces.
Menos es más: ecología y límites
La mejor ciencia disponible certifica que nuestro modelo socioeconómico está chocando con los límites biofísicos del planeta. Tenemos la certeza de que en el futuro próximo viviremos en sociedades con menos recursos, menos energía y en entornos ambientalmente más adversos. Lo más ingenuo es pensar que todo va a seguir igual y hay un final feliz garantizado. Al incorporar la variable ecosocial el minimalismo deja de ser una opción para irse convirtiendo en un imperativo.
La economista Kate Raworth ha propuesto la “economía del donut”. Una idea que vincula la necesidad de definir un suelo de necesidades básicas que deben ser satisfechas universalmente, y por debajo del cual no es posible una vida digna (ingresos, educación, sanidad, alimentación, energía, igualdad de género…), y el reconocimiento de la existencia de un techo marcado por los límites ambientales, que no podemos superar si queremos construir sistemas socioeconómicos perdurables (acidificación de océanos, clima, usos del suelo, agua…).
El espacio seguro y justo para la humanidad se situaría entre esos umbrales y cualquier apuesta por una transición ecosocial justa implica reacomodar el funcionamiento de nuestras sociedades entre ese suelo social y el techo ambiental. Las radicales transformaciones necesarias no pueden imponerse, necesitan de altas dosis de complicidad social. Y esto pasa por modificar los imaginarios y las expectativas de lo que entendemos por una vida buena.
Frente al más grande, más rápido, más veces y más lejos debemos aprender a conjugar la palabra límite. Si hay algo que la mentalidad capitalista jamas podrá tener es suficiente.
Más es diferente: lo colectivo y la calidad de vida
Hay un relato de Georges Perec sobre un bloque de viviendas en el París de los años setenta, donde cuatro viviendas tenían un baño compartido. El propietario no quería pagar la luz del baño y ninguno de los inquilinos estaba dispuesto a financiar la de los otros tres ni a instalar un contador único y dividir de forma equitativa la factura. Finalmente optaron por iluminar el baño con cuatro bombillas distintas, instalando sistemas eléctricos diferenciados accionados desde cada una de las cuatro viviendas. En términos económicos, cada una de las instalaciones privadas podría haber financiado la luz de una instalación sencilla encendida día y noche durante años; en términos ecológicos se habría ahorrado el derroche de una serie de recursos finitos sobre los que hay una falsa sensación de abundancia; en términos culturales se individualiza la solución a un problema común al que se responde a través de mecanismos de mercado.
Ante los escenarios de futuro que tenemos por delante, deliberar, colectivizar y cooperativizar la satisfacción de nuestras necesidades va dejando de ser una elección. Nos toca hacer como las amebas, esos seres unicelulares que se comportan como tales mientras el ambiente se lo permite, pero que si las circunstancias cambian y el entorno se vuelve hostil, pueden reorganizarse y conformar un ser pluricelular para sobrevivir, al funcionar consumiendo menos energía y recursos.
Ninguna biografía puede explicarse sin hacer referencia a otras personas. La cultura dominante eclipsa los vínculos sociales sobre los que se sostiene la vida en común, ocultando nuestra responsabilidad de cuidar y nuestra necesidad de ser cuidados. Nadie puede salvarse solo y debemos avanzar mecanismos que permitan la satisfacción de necesidades colectivamente, mediante redes comunitarias e institucionales que nos den confianza ante las incertidumbres del presente.
Y esto implica asumir la nueva centralidad que deben jugar los equipamientos colectivos y comunitarios, entendidos como las únicas infraestructuras que pueden permitirnos reducir el consumo de recursos y minimizar los impactos ambientales, a la vez que mantenemos calidad de vida. Sencillez individual y lujos públicos, minimalismo personal y riqueza colectiva.
Bibliotecas, piscinas, parques, escuelas, hospitales, huertos urbanos, refugios climáticos… son simultáneamente formas colaborativas de acceder a bienes y servicios esenciales, y espacios de encuentro capaces de generar la confianza entre desconocidos. Lugares donde la gente llega sola y puede salir agrupada, sintiéndose parte de una comunidad. Más es diferente, en la medida en que adquirimos conocimientos y habilidades para cooperar y compartir. Y es que un decrecimiento en el consumo de energía y materiales, exige que nuestras sociedades se articulen de una forma socialmente más compleja.
Mini-Malismo
El ilustrador Mauro Entrialgo llama «malismo» al mecanismo de propaganda basado en la ostentación pública de acciones o deseos tradicionalmente reprobables con la finalidad de conseguir un beneficio social, electoral o comercial. Y haciendo un juego de palabras, se trataría de minimizar estas actitudes “malistas” en las que se apoya el autoritarismo y la extrema derecha para legitimar la desigualdad social y atacar a las minorías.
En un contexto de creciente polarización política, con sociedades más rotas y descohesionadas, no resulta creíble que vaya a haber minimalismo en lo ecológico sin salvaguardar la democracia y profundizar en la justicia social. El desafío es asegurar una vida materialmente segura, digna y percibida como buena para el conjunto de la población.
Agenda social y ecológica son inseparables. Redistribución de la riqueza y un reparto equitativo de los esfuerzos son imprescindibles para reducir la sensación de desconfianza hacia las instituciones. La única forma de lograr apoyos mayoritarios hacia las transiciones es arropar, acompañar y transmitir certeza a quienes temen estos cambios porque se perciben como los perdedores en potencia. Las políticas públicas y las iniciativas comunitarias deben democratizar el acceso a las alternativas, convirtiendo las opciones ecológicas y bajas en carbono en fácilmente accesible para la gente humilde.
Un ejercicio de empatía que debemos expandir hacia quienes todavía no han nacido, pues la crisis ecosocial, y en especial la emergencia climática, requieren que las transformaciones sean impulsadas por quienes menos se van a beneficiar de las mismas. Una forma de redistribuir costes y beneficios entre quienes viven en distintos momentos históricos, el presente y el futuro. Una exigencia ética que supone combinar la urgencia inmediata con la recuperación de una mirada a largo plazo.
La fuerza de los débiles es la empatía, la solidaridad y la organización. Frente al malismo hacernos mejores personas.