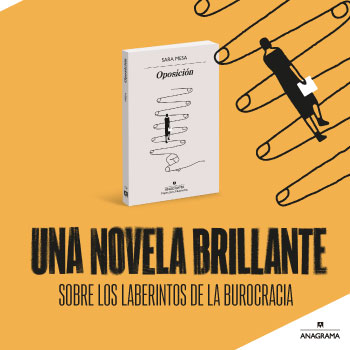«Me encantaría meter la cabeza debajo de la tierra como un ave monstruosa». Repaso con la vista esta frase, apenas veinticuatro horas después de haber pronunciado casi exactamente las mismas palabras pero en orden distinto y con la lengua entre los dedos, en un mensaje enviado a un amante: «Ahora mismo me gustaría ser una avestruz y tener la cabeza bajo tierra».
«Me encantaría meter la cabeza debajo de la tierra como un ave monstruosa». Repaso con la vista esta frase, apenas veinticuatro horas después de haber pronunciado casi exactamente las mismas palabras pero en orden distinto y con la lengua entre los dedos, en un mensaje enviado a un amante: «Ahora mismo me gustaría ser una avestruz y tener la cabeza bajo tierra».
Aunque resulte cansado leerse los pensamientos —una ya tiene suficiente con pasearlos arriba y abajo durante los devaneos diurnos y vespertinos—, encontrarse verbos propios en páginas ajenas suele venir acompañado de una momentánea sensación de hogar; sin embargo, esta deja paso rápidamente a una devastadora resolución: nada tienes de especial, de rara ni de mágica. Tus dobles andan repartidas por el globo terráqueo haciendo, diciendo y resolviendo exactamente igual que tú. Todas venimos del mismo lugar; los ingenios, las frases redondas, las palabras más abandonadas incluso, rebotan en los espejos personales de una generación a la que la soledad, la desesperanza, el narcisismo, el amor y el aislamiento se nos apilan dentro como los filetes de un kebab a medio cocer: goteando sangre.
Cualquier niña de los noventa habrá entendido en algún momento de su existencia el sexo como mecanismo adecuado de validación; el deseo como un dispositivo proveedor de reconocimiento, una lente a través de la cual ser vista. O la disociación como un salvavidas al cual agarrarse y evitar el ahogamiento por una masculinidad atravesada en la garganta.
Mercedes Duque Espiau parece encontrar la imagen perfecta en frases simples pero contundentes y, a menudo, aniquiladoras. Un espíritu neopunk sobrevuela su primera novela: la búsqueda de la identidad personal empieza por quemar los puentes que cruzan a la orilla de nuestros orígenes; esto convive en armonía con la poca o nula necesidad de usar gafas de sol ante un futuro amenazadoramente gris. Los días en el Londres que tres mujeres comparten son similares, y en su lectura, la huella sin contornos definidos de una vida tirada a la basura te persigue como una sombra líquida y pegajosa.
Rita y Lis son mejores amigas, y Eva y Rita, hermanas. Unas viven juntas, tratando de honrar una pinky promise —permitido el anglicismo por la autora— con unos meñiques que ya no responden, atrofiados por el frío y el tiempo. Las otras solo parecen compartir progenitores e infancia.
Rita se encarga de narrar el abismo por el que todas ruedan en direcciones opuestas, utilizando la primera persona para el presente y la segunda para el pasado, ambos enlazados en una trenza de dos cabos: la narrativa del yo y el género epistolar o el te escribo una carta en mi cabeza. Así, arañando la edad adulta y dejando retazos de queratina como caminito para volver a casa, se adentra en la maraña de los recuerdos infantiles y adolescentes, tratando de encontrar las manos a las que un día se agarró para evitar ser arrollada por un camión. Encuentra confort en la odiosa personalidad de las chicas de la serie Girls y, sin darse cuenta de que también forma parte de este club, esnifa cocaína, tiene sexo con desconocidos en cuartos de baño y callejones oscuros, y sisa dinero de la caja del bar donde trabaja con la complicidad de su superior. Mientras tanto se le escapan las falanges escurridizas de Lis, quien hiberna al modo de los murciélagos: no del todo ciega, pero percibiendo solo los blancos y los negros.
En Animales pequeños hay poco sentimentalismo para el torrente desbordado que supone un coming of age; las imágenes de un aborto crudo y espontáneo —la madre está segura de haber expulsado a una niña, un feto de cabeza desproporcionada con las manos tapándole la boca, autosilenciada desde antes de llegar a ser— o de un ambiguo abuso sexual son retratadas con cierta asepsia, una higiene quirúrgica que nos deja el corazón a medio suturar: el vacío existencial y la necesidad de ser amada propia de los años de juventud transmutan en culpabilidad, excesos, rivalidades y celos, pero también desembocan en la evidencia de una belleza dicotómica en la tristeza: «Yo creía que todas las personas tristes eran feas», dice Rita; no haber conocido el desconsuelo relativo al paso de los años y a la acumulación de la experiencia enmascara inevitablemente su toque de lindura, hasta el día en que lleves «la pena echada por encima como una bata de estar por casa»; pero eso sí, una bata de seda suave, llena de encajes y volantes.
Con tal de mantener los niveles de adrenalina necesarios para la supervivencia más puramente natural, Rita perpetúa exiguos actos de rebeldía autodestructiva, incapaz de dejar de arrancarse las costras, de permitirse cicatrizar; entretanto, su antes amiga, ahora relegada voluntariamente al estatus de compañera de piso, va perdiendo agua hasta convertirse en una pasa adherida a la barbilla de su novio. No parecen tener ni ganas ni capacidad para el reencuentro; solo en una brecha momentánea, un punto de inflexión narrativo, ambas colorean en silenciosa cadencia y por segunda vez —la primera fue durante el vuelo que las llevaría a presenciar su propio desmembramiento— las siluetas de dos mapaches.
Que la amistad no es una diagonal ascendente sino un circuito cerrado lleno de picos y valles, el tira y afloja de una goma elástica, un mecanismo que nos acerca y nos aleja cual fuerza gravitacional incontrolable, puede parecernos ahora una obviedad; aun así, el instante en el que la certeza se nos instala en el cuerpo es siempre una bofetada: el mordisco de un animal pequeño.
| ANIMALES PEQUEÑOS Mercedes Duque Espiau TUSQUETS (Barcelona, 2025) 208 páginas 18,90 € |