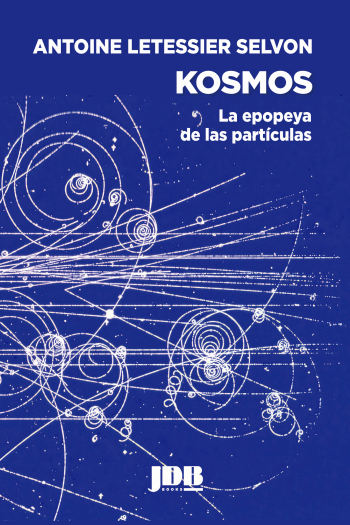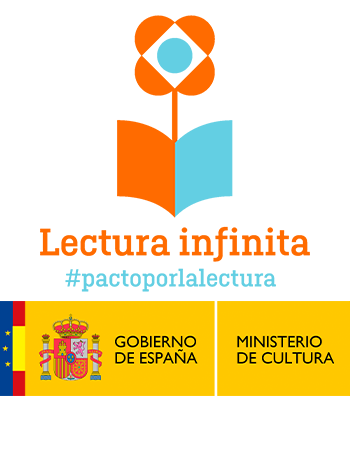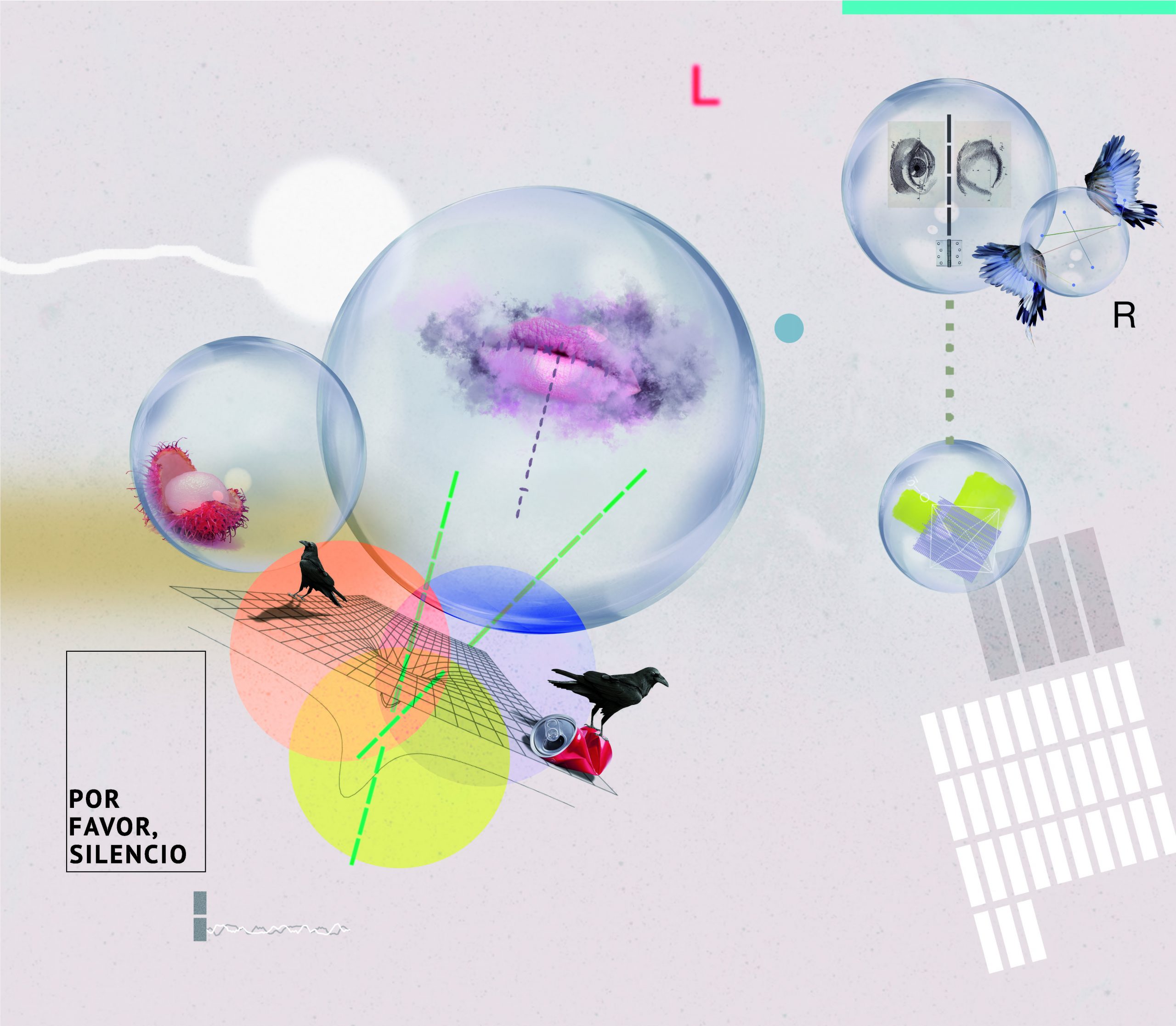Oye atento, y del arte no disputes,
que en la comedia se hallará modo
que, oyéndola, se pueda saber todo.
Arte nuevo de hacer comedias, Lope de Vega (1609)
La fiesta del teatro: festivales, comedias y dos siglos (el de Oro y el XXI)
En esta ocasión sería mejor preguntarles si se las van a perder. O si van a dejar de asistir a cualquiera de las numerosas comedias de nuestro Siglo de Oro, las mismas que están ya regresando a las tablas de los escenarios españoles durante estos meses de verano. Julio y agosto traen inexcusables festivales de teatro clásico. Almagro, pero también Chinchilla (se adelantó, su programación finalizaba en junio), Alcalá de Henares, Olmedo o Niebla (entre otros) han celebrado o celebran no el día, sino los días de fiesta por la mañana, por las tardes y por las noches, recogiendo el testigo y haciendo honor al título más destacado de uno de los primeros articulistas de costumbres del país, Juan de Zabaleta y su El día de fiesta por la mañana (1654), al que casi encabeza afirmando que sueños y comedias tanto se parecen. Zabaleta festejaba la naturaleza múltiple del hecho teatral que se subía a las tarimas habitualmente improvisadas de los corrales de comedias con una suerte de paradoja y sinestesia difícil de superar por su expresividad: aquellas obras se escuchaban por los ojos y veían por los oídos, tal era la exposición del público a estímulos provenientes de la escena, verdadero enmarque de los cómicos con su trabajo infatigable, no siempre reconocido y ralo muchas veces si tocara hablar de beneficios.
En una sociedad como la española del siglo XVII, el teatro, y muy especialmente el popular, el del corral, es el principal medio de entretenimiento. Analfabeta en su casi totalidad, los habitantes de villas y ciudades encontraban el paréntesis necesario a la cotidianeidad en los juegos de toros, lanzas y cañas; la lectura pública por parte de quienes sabían, pero también poseían alguna novela, por ejemplo, de caballerías, fue igualmente imprescindible (Cervantes nos deja un botón de muestra con la recepción inmediata de su primer Quijote [1605], puesta en boca del bachiller Carrasco en 1615), aunque, sin duda, es el anuncio de la llegada de los cómicos lo que revolucionaba al personal. Agrupados escalarmente (según el número de integrantes), gangarillas, garnachas, mojigangas, farándulas y, profesionalizadas y reglamentadas, las compañías de título, congregaban a aquellos hombres y mujeres durante uno o varios días en el espacio comunitario que las casas de vecinos destinaban a almacén a cielo abierto de aperos y herramientas o animales domésticos. El corral se alquilaba convenientemente y, tras varios trámites que integraban no solo a los vecinos, también a cofradías y alcaldes, el autor de la compañía (este no era el dramaturgo, sino el responsable, director o empresario), daba comienzo a toda una rutina teatral cuyo cometido no era otro que el de desterrar aquella otra laboral y doméstica.
Musas, papel y tablas
Pero, claro, para que el autor y los suyos entraran en acción y ensayasen sus papeles (en el mejor de los casos y atropelladamente), previo reparto del primero de barbas, galanes, damas, graciosos y antagonistas si los hubiera, como es el caso de los comendadores odiosos y sus extensiones; antes de que se ejecutasen puntualmente la loa con que granjearse la simpatía del público, la Japona, la Capona, el Escarramán, la Chacona y el resto de bailes, antes también de que en los interludios entre jornada y jornada se entremetiesen dos y hasta tres entremeses en total, antes de toda esta liturgia profana y a voces tenían que haberse provisto del texto. La comedia (porque comedias lo eran todas, fue el taxón genérico para la producción teatral áurea) podía agenciarse bien desde el mercado de segunda mano (las grandes compañías, al renovar su repertorio, vendían las más antiguas y ya amortizadas a otras agrupaciones de menor solvencia y radio de acción mucho más discreto), bien haciendo uso de los famosos (y desconcertantes) memoriones, o, según el presupuesto, encargándola directamente al, ahora sí, autor para nosotros, poeta hace cuatro siglos. Si declinamos a los imitadores, a quienes firmaban en falso y se hacían pasar por quienes no eran, incluso a los talleres, las compañías tenían donde elegir: Antonio Mira de Amescua, Guillén de Castro, Francisco Rojas Zorrilla, Agustín Moreto, Luis Vélez de Guevara, Juan Ruiz de Alarcón, Ana Caro de Mallén y la terna maravillosa: Tirso de Molina, Pedro Calderón de la Barca y Lope. De Vega. El Fénix. El “monstruo de la naturaleza” a quien don Miguel (de monstruo a monstruo) admiraba (y envidiaba) tanto. El que en horas veinticuatro / [pasaba] de las Musas al teatro, como bien pudo comprobar Juan Pérez de Montalbán
¿Títulos? ¿Gramática?
A Lope nunca le hizo falta un título original, desautomatizador que se diría en términos críticos mucho más recientes. Jugar con las posibilidades sugestivas del idioma y sus combinaciones morfosintácticas y léxicas hasta dar con uno lo suficientemente llamativo no era lo común en el siglo XVII. A ello se le añadía que el público asistía inquebrantablemente al corral de comedias –los precios ayudaban a ello– y que eran los argumentos los que atraían al fin. Una comedia podía ser de capa y espada, de comendadores y villanos, de enredos amorosos, histórica, de caballerías, mitológica (aunque estas se solían destinar al público cortesano y contaban con grandes medios técnicos), bíblicas, hagiográficas, de magia, de figurón, de mujeres bachilleras o cultalatiniparlas, trágicas… Casi todas ellas se regían por unos parámetros similares a las de su rango temático; la peripecia amorosa, la puesta en abismo de identidades vía disfraces u onomásticas falsas, la exposición de relevantes episodios históricos (plagados de anacronismos maravillosos), la exaltación de la integridad del villano sencillo, la actuación prudente de los reyes y la resolución de la trama en aras de la justicia poética (por mencionar tan solo algunas de las líneas de fuerza de las comedias) arbitraban el desarrollo de las tres jornadas. Se habilitaban los versos adecuados, se regía la comedia por el decoro preceptivo de Lope, la música hacía acto de presencia y el título, a fin de cuentas, no tenía más función que enunciar, de un modo generalmente objetivo y muy aséptico, el tema principal de la obra (si Lope no hubiese querido situarlos al frente de las suyas, casi, casi que no hubiera importado: Lope de Vega fue en sí mismo un reclamo, hasta el punto de convertirse en la expresión “¡Es de Lope!”, construcción con valor de adjetivo, epónima, y aun esta en grado superlativo).
Los títulos de las comedias de nuestro barroco resultaban lacónicamente explícitos; apenas un sintagma nominal, con un buen complemento informativo que incardina la concreción semántica del nombre mollar, y los espectadores, desde su pequeña competencia histórica o, por el contrario, desde la intuición por lo ya visto en otras ocasiones, completaban su sentido y hacían conjeturas sobre lo que encontrarían una vez se instalasen en el patio de mosqueteros –ellos, de pie o sentados en lunetas los más pudientes–, o en la cazuela –ellas, apretadas hasta la asfixia, cortesía de la espeluznante barra a la que llamaban degolladero y del ahuecador–. Hagamos la prueba: ¿de qué tratarán Peribáñez y el comendador de Ocaña, Del rey abajo, ninguno, El alcalde de Zalamea o El mejor alcalde, el Rey?
a) conflictos de honra perpetrados por un poderoso
b) magia y fantasía
c) historias de la Historia
¡Muy bien!, Lope, Rojas Zorrilla y Calderón (les ahorramos las fechas) también eligen la primera opción, de la misma manera que El mágico prodigioso (una recreación calderoniana del Fausto alemán, primero medieval y más tarde romántico) o El ganso de oro (ahora con un Lope muy joven que homenajea a su manera al asno de Apuleyo) se encuadran en la segunda, y El gran Moctezuma, La tragedia de don Sebastián, rey de Portugal, El Arauco domado o La nueva victoria de don Gonzalo de Córdoba (todas de él también) se apuntan un tanto en la tercera.
Entonces, ¿ni siquiera Lope jugó un poco con la construcción de sus títulos? De acuerdo, cuando uno es Lope pocas cosas más puedes necesitar, pero, si rebuscamos, algunos ejemplos hay de estas tarjetas sucintas de presentación que son los títulos en los que se aprecie, por ejemplo, una clara, directa y sugestiva apelación a quienes se sentaban en el patio, se acodaban en la alojería o sobrevivían, a base de alfilerazos, en la cazuela alta. De nuevo, el empleo de las segundas personas (tanto del singular como del plural), la inclusión del tú en el yo que solventa la primera del plural, los usos imperativos del verbo, e incluso la supresión de este (pero no su valor), contrarrestada la detracción por un vocativo, activan la atención curiosa también entre nosotros. Si bien algunos de estos títulos proceden de todo un banco de recursos previos, como la paremiología mediante refranes y frases hechas, o las cancioncillas populares a las que tanto recurría Lope, su efectividad se mantiene intacta: así, la sorpresa por la llegada del desconocido alférez (y medio primo) Leonardo a la casa de doña Bárbara y su hija, la casadera doña Ángela, solventará el sempiterno problema de los matrimonios impuestos en ¿De cuándo acá nos vino? En Mirad a quién alabáis no podríamos hallar mejor consejo que la cautela a la hora de dirigir nuestras alabanzas (hoy likes), de la misma manera que Más valéis vos, Antona, que la corta toda (y ya si te llamas así para qué contar) se convierte en toda una reivindicación del valor de la sencillez y la coherencia frente a la pompa, un clásico este Beatus ille (Beata illa) y Menosprecio de corte y alabanza de aldea, tan actual en tiempos de impostura (o postureo). Con Guárdate del agua mansa (es el turno de Calderón, que trunca la frase “que las corrientes pronto pasan”) nos previene don Pedro de la falsa serenidad y Lope, con el verso de una canción muy conocida en su época, Por la puente, Juana (“que no por el agua”) nos invita a la prudencia y la paciencia, al sentido común y la lógica al obrar.
Por los corrales y teatros hallarán lo mejor de nuestras comedias clásicas a lo largo del verano.