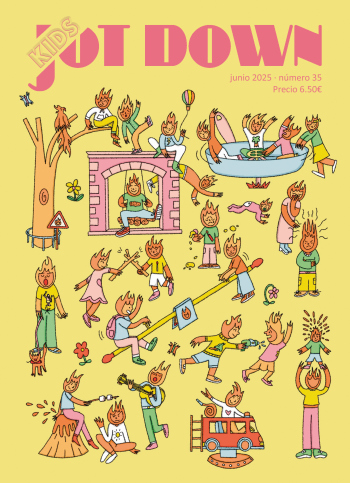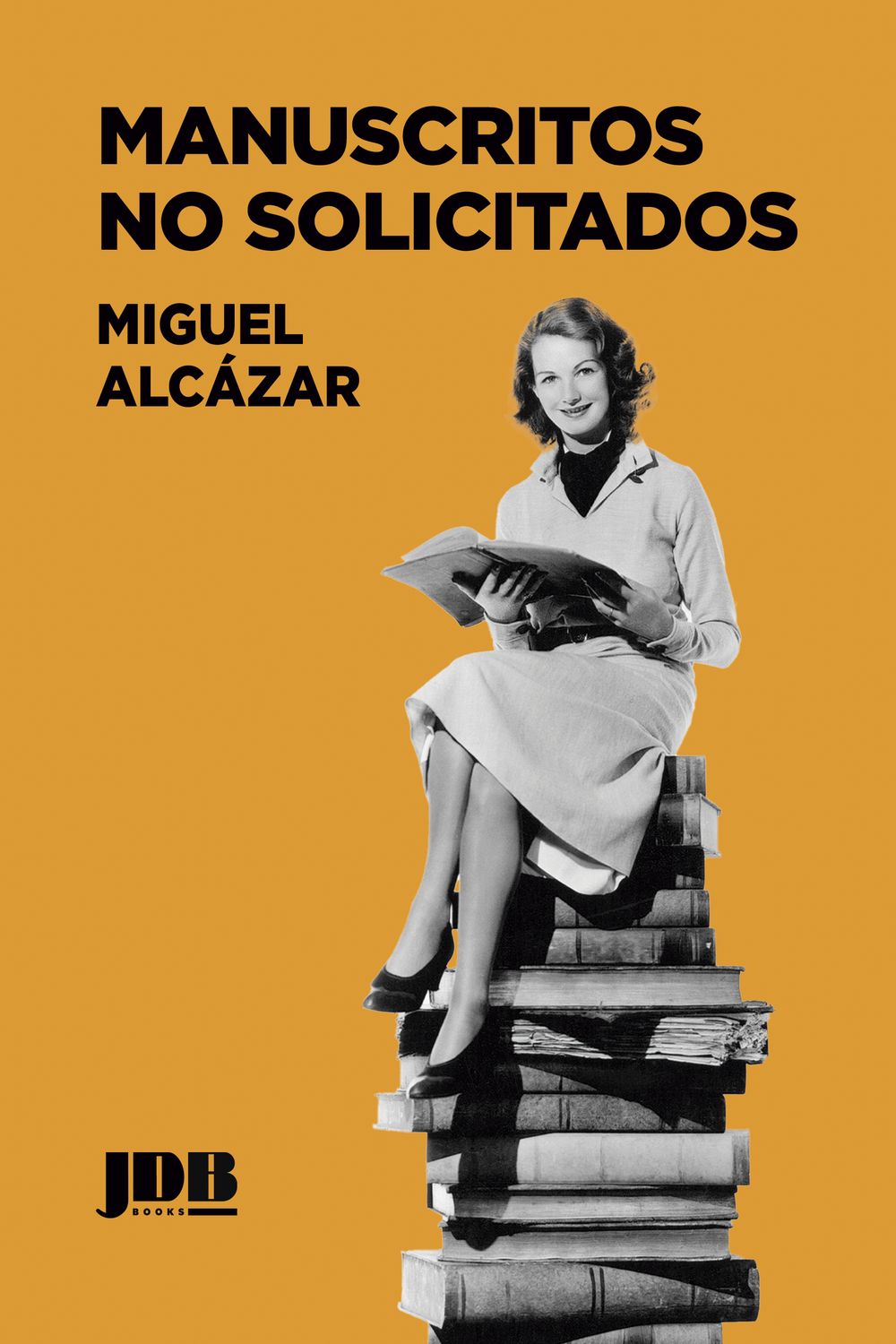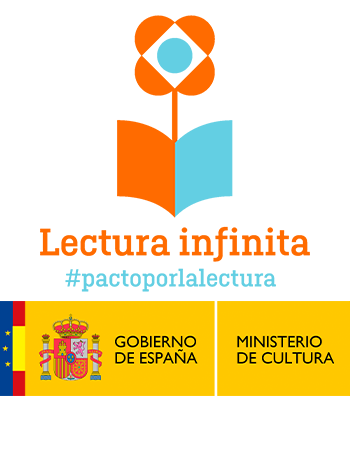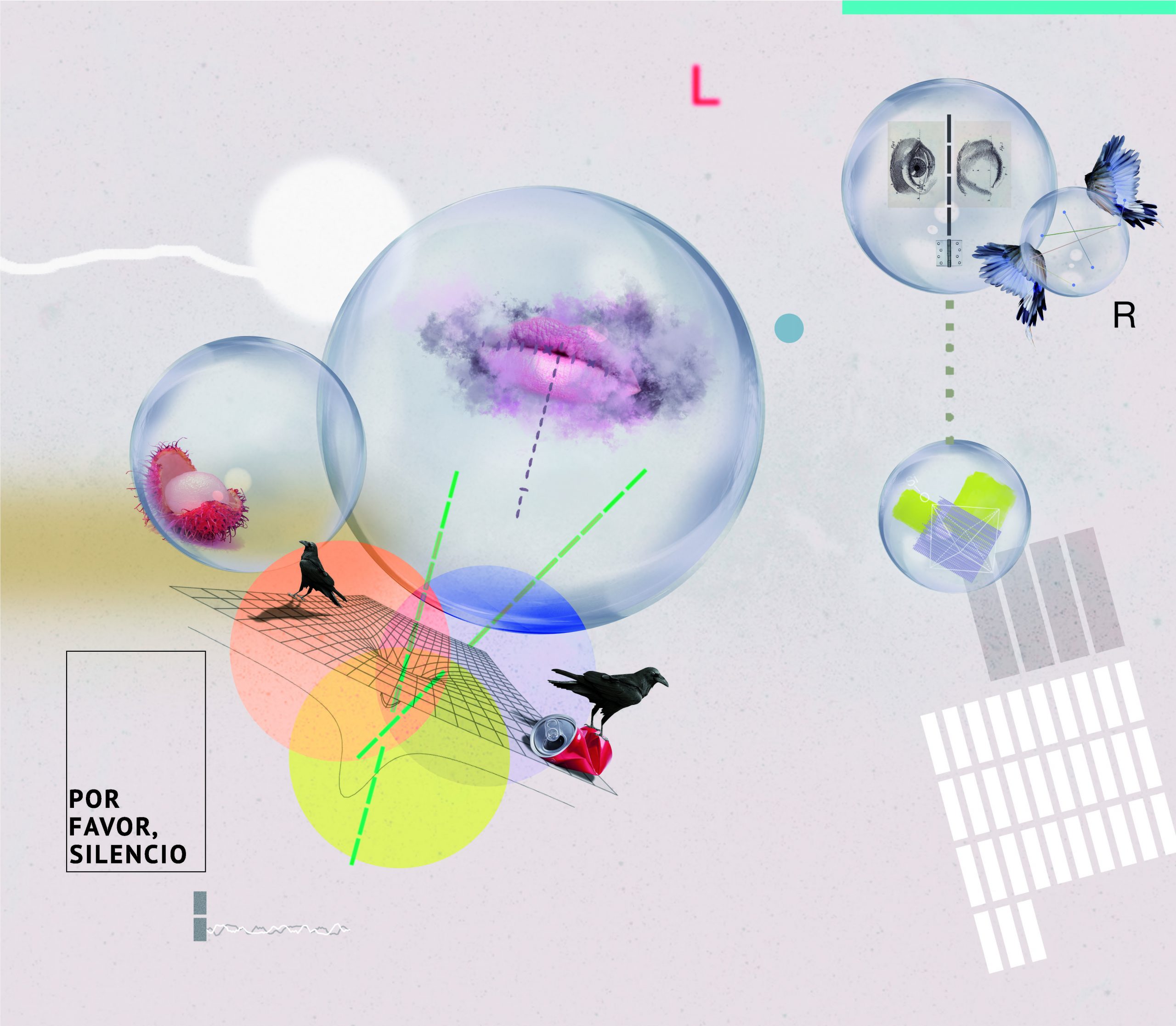En 2025, la literatura no se parece en nada a lo que imaginaban los viejos premios de principios de siglo. No porque haya desaparecido el libro de papel —todo lo contrario, sobrevive como refugio entre tanto scroll—, sino porque ha aprendido a hablar en muchos registros a la vez, a moverse entre bits y tinta sin pedir permiso, y a mostrar el caos del presente con la misma facilidad con la que antes se entretenía representando el pasado. El mapa actual incluye desde la autoficción nostálgica hasta novelas gráficas donde la inteligencia artificial debate con Kant, pasando por distopías climáticas, sagas juveniles de dragones en celo y ensayos con estructura de stories de Instagram.
La literatura española no ha sido ajena a este seísmo. José Ángel Mañas, que en los 90 retrataba el nihilismo con kalimotxo, ha vuelto de Francia con nuevas ganas de cronista. Rosa Montero, más futurista que nunca, completa su tetralogía distópica como si llevara décadas entrenando para este momento. Lo híbrido se impone: novelas que parecen cómics, diarios que son performances narrativas, cuentos que podrían leerse en Twitch si alguien se atreviera a dramatizarlos en directo. La memoria histórica, la sombra del franquismo, los ecos de la Movida… todo sigue ahí, pero reinterpretado con filtros contemporáneos, como si Almodóvar se hubiera cruzado con Black Mirror.
La internacionalización, como la lista de casinos fuera de España, ya no se cuenta con el número de traducciones, sino con el número de adaptaciones a plataformas de streaming. Si no has vendido los derechos a una productora canadiense o a una editorial coreana, pareces menos escritor. Algunos logran mantener el equilibrio entre lo local y lo global con una soltura admirable, aunque la mayoría va a rebufo de las tendencias marcadas por TikTok y Netflix, esos nuevos dictadores del gusto. El medio ambiente se ha convertido en personaje. La ecoficción es tendencia, sí, pero también una necesidad. Lo apocalíptico ya no es exageración, sino costumbrismo. La diversidad, por su parte, ha dejado de ser aspiración para convertirse en requisito. Personajes no binarios, voces racializadas, sexualidades múltiples: todo cabe en este nuevo canon, más inclusivo, más complejo, más incómodo para quienes se creían dueños del relato.
Mientras tanto, en la trastienda, las plataformas digitales han cambiado las reglas del juego. Wattpad, Audible, Kindle y demás nombres impronunciables por un bibliotecario de la vieja escuela, son ahora escenarios legítimos de creación literaria. Pero, sorpresa: la generación Z, supuestamente nativa digital, ha redescubierto el papel. Quizá porque huele bien, quizá porque no notifica nada. También hay lugar para el escapismo. En tiempos donde leer la prensa equivale a una sesión de tortura psicológica, el fantasy, el romance sobrenatural y los thrillers de aeropuerto ofrecen un descanso merecido. Libros como «Fourth Wing» o «Alas de sangre» arrasan porque permiten, sencillamente, no pensar en el mundo real durante unas horas. La evasión no es un pecado, es una terapia.
Y en medio de todo esto, la inteligencia artificial. Ese fantasma que ya no es futuro, sino presente cotidiano. Según KPMG, el 57% de los medios españoles ya usa IA, y un 37% más planea hacerlo pronto. La literatura no se escapa: asistentes que proponen tramas, algoritmos que sugieren títulos, software que genera poesía a golpe de prompt. ¿Es eso literatura? ¿Importa? Nadie tiene la respuesta, pero el reglamento europeo sobre IA, que entra en vigor en 2026, promete poner algo de orden en este desorden creativo.
Guadalupe Nettel ha sido nombrada Puterbaugh Fellow 2025. No es poca cosa: solo 30 personas han recibido ese reconocimiento desde 1968. Y en World Literature Today, además de dedicarle un especial, se incluye el dossier «Gaza Voices», con 38 autores contando la guerra desde lo más hondo de la herida. Porque aún hay quien cree que escribir también es testimoniar. En España, los congresos literarios mantienen su dignidad académica. Salamanca acogerá el 16º Congreso Internacional de Lingüística de Corpus, para quienes todavía confían en los adjetivos y las concordancias como herramientas de resistencia.
¿Y hacia dónde va todo esto? A ninguna parte concreta. Lo literario es, más que nunca, una encrucijada: tradición y vanguardia, mercado y utopía, voz personal y fenómeno viral. La coexistencia de autoras como Nettel con fenómenos editoriales tipo BookTok muestra que el canon se amplía, se deforma, se democratiza. Hay oportunidades: más accesibilidad, más voces. Pero también hay amenazas: algoritmos que favorecen lo homogéneo, editores temerosos que solo apuestan por fórmulas ya probadas, librerías que cierran porque no pueden pagar el alquiler. La paradoja: en Chile se recortan los presupuestos para bibliotecas escolares, mientras en Europa se discute si un algoritmo puede escribir una novela que no sea una patraña.
El riesgo no es la muerte de la literatura, que tiene hasta casinos patrocinadores, sino su domesticación. Que se vuelva cómoda, previsible, rentable. Que la IA escriba lo que el lector medio quiere leer antes incluso de que lo sepa. Que la diversidad sea solo un checklist. Que la emoción, el vértigo, la rareza, se pierdan entre tantas métricas de rendimiento.
Y, sin embargo, algo se resiste. En Madrid, «Islas Diversas» reúne voces LGTBIQ+ canarias en un festival que no necesita el aval de ninguna multinacional. En Argentina, editoriales independientes sobreviven como pueden. En todos los rincones, alguien escribe algo que no encaja del todo, que desafía el algoritmo, que no está optimizado para el éxito. A eso, todavía, podemos seguir llamándolo literatura.