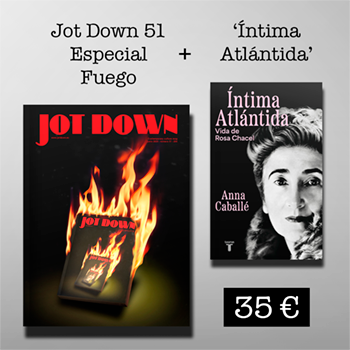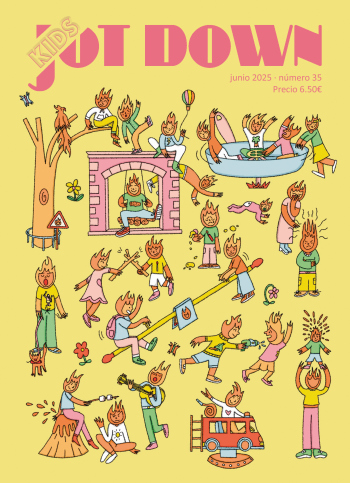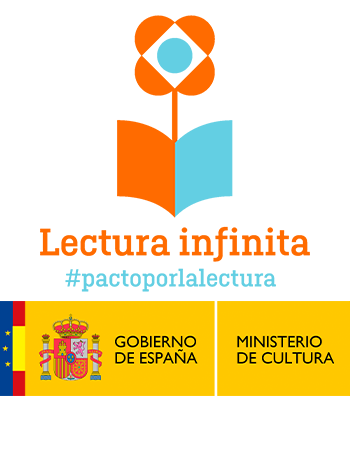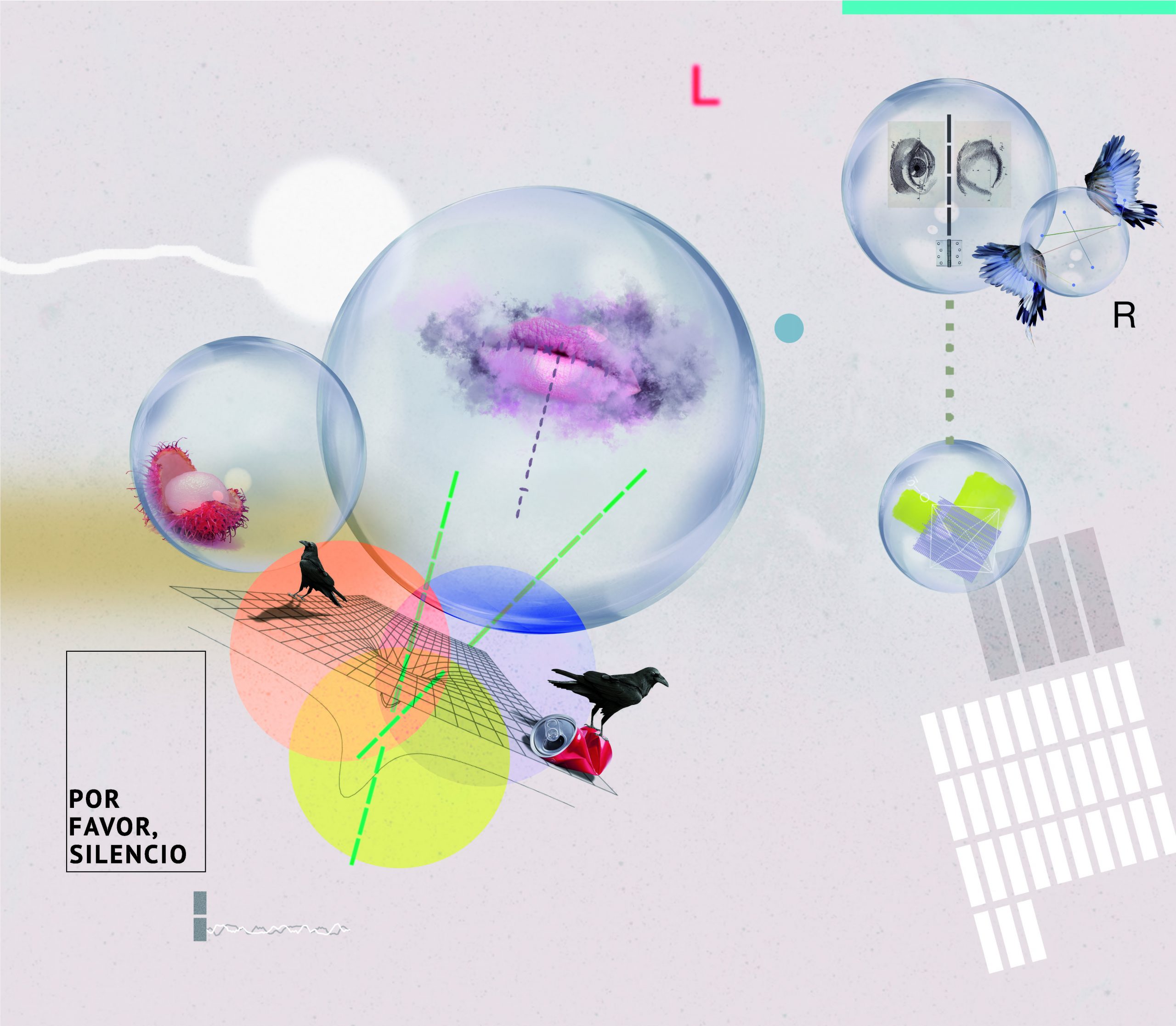Mondiacult 2025 no es un congreso más sobre cultura. Es, probablemente, el mayor intento de los últimos años por articular una respuesta global ante una inquietud creciente: la de que la cultura, en un mundo sometido a tensiones políticas, catástrofes naturales y la velocidad inhumana del algoritmo, siga teniendo un lugar relevante. En septiembre, Barcelona acogerá esta conferencia impulsada por la UNESCO, con la promesa no menor de consolidar la idea de que la cultura no es solo un producto, sino un derecho universal. Una ambición alta en una época en la que los discursos internacionales suelen naufragar entre vaguedades, eufemismos o compromisos sin financiación.
España será el país anfitrión de esta edición y, si bien la cita remite a un encuentro anterior celebrado en México en 2022, hay motivos para pensar que en esta ocasión el ruido tecnológico será más fuerte que el folclore. En Mondiacult 2025 no se hablará solo de museos y memoria, sino de cómo garantizar la pluralidad cultural cuando el acceso al arte, a la información y al entretenimiento está cada vez más mediado por algoritmos opacos que filtran, ordenan y suprimen sin que nadie rinda cuentas. En este contexto, el Ministerio de Cultura español ha promovido una serie de consultas regionales que servirán para elaborar el Primer Informe Mundial sobre el estado de la cultura. Suena burocrático, pero tiene una dimensión política de primer orden: quién define la cultura, quién la distribuye y quién puede vivir de ella.
En paralelo a esta estrategia, la UNESCO mantiene en marcha programas como Transcultura, una iniciativa que desde 2020 tiende puentes entre pueblos y culturas de diferentes áreas lingüísticas buscando integrar a Cuba, el Caribe y la Unión Europea mediante el intercambio creativo. Con financiación de la UE y un presupuesto que asciende a los 15 millones de euros, Transcultura se ha convertido en una especie de laboratorio de movilidad artística, donde conviven residencias, becas y talleres de formación para jóvenes del ámbito cultural. En 2025, los llamados Talleres de Turismo Creativo han llevado a medio centenar de participantes a Granada y a San Vicente y las Granadinas. El boletín que publica la organización, “Transcultura Conecta”, se ha transformado en una brújula de oportunidades en una región marcada por la precariedad y la desigualdad estructural. Un Caribe menos idealizado y más tejido de urgencias.
La propia estructura del evento da pistas de lo que está en juego. Más allá de las ponencias, Mondiacult ha definido seis prioridades temáticas que funcionan como ejes cardinales: los derechos culturales, la cultura en la era digital, su integración en los sistemas educativos, la economía cultural, el cambio climático y la gestión del patrimonio en contextos de crisis. A eso se suman dos áreas de enfoque que parecen recordar a los organizadores de dónde venimos y hacia dónde no deberíamos ir: cultura e inteligencia artificial y cultura de paz. No hay tema neutro en este conjunto. Todos remiten a tensiones que atraviesan la vida pública y a debates que aún no han madurado.
No resulta extraño, por tanto, que uno de los conceptos que flota sobre esta edición sea el de pluralismo algorítmico. Un término aún escurridizo, pero que apunta a la necesidad de garantizar que los sistemas digitales que intermedian en nuestra vida cultural no actúen como dispositivos de uniformización. El problema ya no es solo que la industria cultural esté concentrada en manos de unas pocas plataformas, sino que esas plataformas tienen la capacidad de moldear el gusto, invisibilizar voces disidentes o hacer irrelevante cualquier producción que no se pliegue a los estándares de viralidad. Spotify, Netflix, TikTok, YouTube, incluso Instagram, se han convertido en las nuevas bibliotecas del mundo. Pero no lo hacen por amor al arte, sino por lógica de negocio. Y eso tiene consecuencias. Según el Artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Si esto se toma en serio, entonces el pluralismo algorítmico no es un capricho tecnocrático, sino una condición indispensable para que ese derecho no sea una ficción jurídica, sino una experiencia cotidiana accesible, libre y diversa.
En ese terreno se inscribe una de las discusiones más esperadas del foro barcelonés: la del papel de la inteligencia artificial generativa en las artes. No es un asunto marginal ni una extravagancia académica. Precisamente, el debate sobre el impacto de la Inteligencia artificial generativa en las artes va a ocupar también un papel destacado. La IA está ya presente en multitud de sectores y entornos: desde el juego online, donde se puede encontrar en las recomendaciones personalizadas de los casinos en línea más top, hasta en ámbitos como la agricultura o la ganadería.
La pregunta, entonces, no es si la inteligencia artificial sustituirá al artista, sino cómo va a reformular las condiciones mismas del arte. ¿Qué ocurre cuando una red neuronal produce en segundos lo que a un compositor le ha llevado meses? ¿Cómo se regula la autoría, la propiedad intelectual o el derecho a retribución en un entorno donde lo reproducible ha dejado de tener coste? ¿Qué sentido tiene hablar de derechos culturales si la mediación entre el creador y el público depende de herramientas que nadie controla salvo sus fabricantes?
Es en este cruce entre tecnología, derechos y economía donde la UNESCO busca construir un nuevo consenso. Un consenso difícil, sin duda, porque no hay recetas fáciles ni fórmulas que sirvan para todos los contextos. Lo que sí parece claro es que la idea de cultura como espacio protegido necesita reinventarse. No basta con reivindicar el patrimonio o blindar subvenciones. Es necesario intervenir en la arquitectura digital desde donde se articula hoy buena parte de la vida cultural. Y eso exige valentía política, no solo declaraciones solemnes.
En las últimas décadas, la cultura ha sido tratada a menudo como un adorno de lujo, prescindible en tiempos de crisis. Pero cada vez más voces recuerdan que sin ella no hay ciudadanía crítica, ni imaginación cívica, ni capacidad de construir relatos compartidos. La cultura es también infraestructura. Es tan necesaria como el agua o la energía, aunque más difícil de medir. Por eso Mondiacult 2025 llega en un momento decisivo. No porque vaya a resolver todos los dilemas abiertos, sino porque puede colocar sobre la mesa las preguntas que los gobiernos suelen evitar. Y entre esas preguntas, quizá la más urgente sea esta: ¿cómo garantizar que el acceso a la cultura no esté gobernado por la lógica del clic?