
Fue Pedro Garfias (1901-1967) uno de esos poetas, como Miguel Hernández o Rafael Alberti, que cruzaron múltiples esferas poéticas, vastos territorios versales que van desde la revalorización de la imagen bien lustrada del ultraísmo hasta la emoción honda del cante jondo, desde la prosa poética juanramoniana al soneto rubendariano, desde el romance comprometido al lirismo puro y melancólico de otros tiempos, desde el hallazgo del otro en su búsqueda de sí mismo hasta la desnudez etílica de la soledad ante el espejo del tiempo. Y en esa planicie literaria se movía él como pocos, como animal poético, dejándose llevar por un olfato excepcional para la belleza. La presa fue la palabra exacta, el verso pausado, la metáfora sublime, propios de una voz maestra que iría adelgazándose con el tiempo, como síntoma, doblemente, de depuración estética lograda y como derrumbamiento del cuerpo y del alma, ruina que dejaría aquel grito singular como un leve hilo perdido en la inmensidad líquida de los oscuros tragos de alcohol. Al lector de poesía, mamífero carroñero, le queda alimentarse de los restos que deja el poeta, cumpliendo su función en la cadena alimenticia del conocimiento. Pues es la poesía de Garfias una incesante búsqueda de la verdad, la forma útil de indagar en el lado oculto de la realidad. Quien fuera sufriendo, desde muy temprano, cómo su vista se nublaba lentamente, desarrolló un sexto sentido para el amor y para la muerte. Como el adivino, ocupado de la interpretación del pasado para conocer el presente, el poeta indaga en el conocimiento de sí mismo para conocer al hombre. No es casual que Tiresias fuera ciego, pues su mirar era con los ojos que todo lo contemplan, que son los ojos del alma o de la sensibilidad. Así, nuestro poeta celebró la vida, con sus días de turbio en turbio y sus noches de claro en claro, arrastrando aquellos y cantando sobre estas. Porque hay un tipo de poeta, que vale tanto como decir un tipo de persona, que apura hasta las heces el poso del tiempo; y, como se sabe, no siempre el vino es bueno.
Para saber, hay que besar a diario
la boca fresca de la madrugada.
La edición de Francisco Estévez y Juan Pascual Gay de la Obra reunida. Verso y prosa de Pedro Garfias tiene, entre sus muchas virtudes, dejarnos en algún recodo de las notas al pie ciertos detalles, anécdotas o episodios que van, poco a poco, delineando el retrato del poeta. Gracias a esta edición conocemos al personaje poético, pero también va trazando, tanto en sus versos como en los riquísimos comentarios de los editores, las siluetas de la persona: vida y obra son inseparables en las 855 páginas del volumen 1, que recoge su producción poética. Sus casi tres mil notas dan fe de ello y muestran, por ejemplo, una de las maneras de escribir poesía que, en la tradición poética española de la modernidad, se ha relacionado con el quehacer poético de su admirado Juan Ramón Jiménez, basado, como se sabe, en la reescritura. También Garfias vuelve una y otra vez a sus poemas, los simplifica, los amplia, quita y pone, cambia este verso o aquella palabra y, finalmente resulta otro poema. Ahora bien, tratándose de Pedro Garfias, lo más probable es que el nuevo texto se sume a las versiones anteriores en su memoria, honda fuente que nutre esta imaginación poética. En la nota 2927 [sic, pues ya lo dijimos: cerca de tres mil anotaciones tres mil], los editores recogen palabras de una carta que dirige el autor de Río de aguas amargas a Rafael del Río, donde se muestra el afán revisionista y perfeccionista del poeta: «Te acompaño la versión definitiva, hasta hoy, de tu poemita y me agradaría saber tu opinión a fin de dejarlo ya en paz o seguirlo martirizarlo».
Debido a que los poemas de Pedro Garfias se publicaban en revistas y en libros —unas veces con algún cambio; otras, con muchos—, pero también pululaban en su memoria, zarandeados por los altos vuelos de la perfección, de un mismo texto puede encontrarse varias versiones o es factible la reutilización de versos para crear un poema nuevo con ligeras variantes. A ello ayudaba su peculiar proceder de escritura: escribía de memoria, sobre el papel indeleble de su mente, incólume, en su caso, con el tiempo. Una de sus cualidades fue la de tener una memoria prodigiosa. Nuestro particular Funes el memorioso recordaba sus poemas ya escritos, que convivían con los que estaba aún componiendo, y con toda clase de antiguallas, como conferencias, canciones populares, críticas literarias y un sinfín de instantes que, gracias a este don, quedaban grabados en su recuerdo para salir a la luz en el momento oportuno. Como nos recordaba Emilio Lledó en El surco del tiempo, Thamus, en el Fedro de Platón, advierte a Theuth de que la escritura no será el fármaco contra el olvido, sino que lo producirá, al descuidar la memoria. Pedro Garfias era capaz de recordar libros enteros y declamarlos sin vacilar. Entre las muchas anécdotas biográficas sobre su virtuosidad mnemotécnica que nos cuentan los editores, destaca la narrada en la nota 2421: Daniel Cossío Villegas, director del Fondo de Cultura Económica, admite, por intercesión de Francisco Giner de los Ríos, de la publicación de Primavera en Eaton Hastings; al pedirle los originales, Garfias le contestó que no lo tenía escrito, sino que lo tenía en la cabeza; entonces Daniel Cossío llamó a la secretaria de la editorial y el poeta empezó a dictarle verso a verso el que sería su próximo libro.
Era frecuente que Garfias, como van mostrando las notas a pie de página, cogiera lo primero que tuviera a mano para transcribir de su memoria el poema que llevaba rondándole desde hacía días. Entonces, los pájaros de la imaginación se posaban con su pequeñas patitas negras —con forma de garabatos o, a veces, de caligrafías ilegibles— en una servilleta, en la cuenta de una cena, en un folleto publicitario cualquiera, en ese papel que llevara arrumbado en el bolsillo, como don Antonio Machado el Bueno, de su no siempre limpia chaqueta; ahí, entre los huecos en blanco, escribía al aire los acentos de una de las voces más peculiares y auténticas de la poesía española del siglo XX; ahí, en el primer hueco que, como un mago, se sacara de la manga, dejaba encerrado en la jaula del pentagrama improvisado su ya hondo y meditado pesar. Otras veces, invitaba a un buen parroquiano a que copiara al dictado los versos que improvisaba y que, una vez transcritos, le regalaba al copista de turno, casi siempre un buen amigo de letras y de copas. Imagino esa hoja volandera con las manchas del surco de la copa de manzanilla, sangrando con algún resto de vino tinto o iluminada por la luz del trigo de la cerveza. De ahí que un autor que escribió pocos libros de poesía, pero que, en cambio, multiplicó las reescrituras, reediciones, antologías, y se derramó por las revistas de España y México con los mismos poemas, un juglar que, además, improvisaba versos que recitaba, regalaba y escribía en el digno y repentino papel donde el pueblo canta y llora, de ahí —decía— que sea muy difícil llegar a publicar sus obras completas y sea quizás más prudente, verosímil y humilde intitular tal titánica tarea como Obra reunida.
Fue Pedro Garfias un poeta que no se atuvo a modas literarias al uso, más bien fue, como poeta, el hombre que era, pues su poesía está sustentada en la verdad de su vida, que fue una vida verdadera. Conociendo su personalidad, no dejó que se le impusieran formas prestablecidas, sino que gozó, para su escritura y para su pensamiento, de la libertad de aquel que, sabiéndose machadianamente uno más entre sus iguales, mantuvo siempre la conciencia alerta de buscar por qué el hombre es no más que un hombre. Es ese tipo de persona con querencia, que acude a rezar todos los días al altar de la barra de su bar de confianza y acaba, en su hacer y decir, confesándose humano, posiblemente dejándose llevar por el efecto paliativo de la bebida. En esos lugares sagrados que frecuentaba junto a otros tertulianos, aprendió que la poesía es quejío y que el hombre no sólo vive solo, sino que también muere en soledad. ¿Qué es la muerte?, se pregunta una y mil veces en sus versos. La muerte es fiel compañera de viaje, para pasar el rato de la vida entre mesas de bares y la humedad de tascas viejas, amando al otro y sanándose de los otros. Es franciscana su concepción de la muerte, pues Pedro Garfias la ve como la hermana Muerte y, por ende, a su alter ego, como el hermano Dios, mudo y su sordo a sus palabras y a quien llega a pedirle explicaciones por «una niñez escuálida y enferma, / un insaciable afán de ver / […] Un destino de andar, y un horizonte»; con ambos dialoga quedamente, como si hablara consigo mismo, como un agnóstico que rumia su soledad de estar solo. Obsérvese la función práctica que le adjudica a la poesía de hacer o ajustar cuentas a la vida. En su obra poética, se familiariza con las parcas desde pronto, con el festín que se dan en la guerra civil española; mucho después será informado del fallecimiento del padre y de otros seres queridos; y, finalmente, intuye que la muerte no viene de fuera, sino que cohabita en su interior, tomando conciencia de la degradación física y mental a la que le va sometiendo y de la soledad que le va imponiendo, dejándole como un animal «lento, abstraído, silente» (nota 617). Entenderá Garfias, en suma, que vivir es un ir muriendo y un ir acumulando quevedescamente muertos en la memoria.
Comienza Obra reunida. Verso y prosa con una breve presentación que expone la situación actual de la creación de Pedro Garfias. Asumen Francisco Estévez y Juan Pascual Gay la tarea de ofrecer una edición crítica que limpie de confusiones y errores las publicadas hasta el momento, además de cubrir un vacío para los nuevos lectores de Garfias, pues sus ediciones estaban prácticamente descatalogadas tanto en España como en México, dando a conocer «la edición más completa» hasta la fecha. A continuación, expone en la introducción aspectos relevantes y —advierten— ya conocidos de la vida y de la obra del poeta. Sin embargo, la novedad es innata a esta edición. Para el nuevo lector de Pedro Garfias, quien lo descubra a partir de esta edición del Centro Cultural Generación del 27, encontrará a un poeta de estirpe que marca por sus versos de íntimo latir humano y, en las notas a pie de página, a un poeta excepcional en su época. En la nada jíbara edición de Estévez y Gay se retrata un sesgo del ambiente cultural de España y del exilio mexicano, el de un poeta que hizo valer más su fiel convicción de que la poesía tenía que ser autobiográfica y de que el arte del pueblo era fuente inagotable de conocimiento. Las ricas anotaciones relatan sucesos decisivos de la vida del poeta y de sus protagonistas, sintetizan la vida de las revistas españolas de principios del XX, las que que fueran decisivas para las vanguardias y para el compromiso (Grecia, Ultra, Cervantes, Alfar, Tableros, Octubre, El Heraldo de Madrid, Línea, Hora de España…); analizan las principales características del poeta, poniéndola en relación con poéticas afines o distantes y, en definitiva, pintan con precisión el lenguaje literario de una época.
Los editores han recopilado una enorme cantidad de «poemas dispersos», ordenados cronológicamente, desde los adolescentes «Versos castellanos» de 1916 —donde resuenan ecos rubendarianos— hasta los recogidos por Francisco Moreno Gómez y Carlos García Monge en sus respectivos trabajos sobre el poeta, ya en nuestro siglo. Se trata de aquellos poemas no agrupados en libros de poesía y que aparecieron en revistas, semanales, antologías… de España y México. Estos poemas son tan numerosos como los de los libros. Muchos de esos textos tienen el valor de mostrarnos a un poeta bien dotado para la versificación, haciendo gala, con apenas quince años, de una musicalidad excepcional, de origen popular y modernista, como el ritmo perfecto de «Pasaron los años…», en 2ª y 5ª sílaba, con o sin hemistiquio; nos enseñan también a un poeta que aborda desde temprano los temas que serán recurrentes en sus libros, como la expulsión del paraíso de la infancia, el paso del tiempo, la melancolía, la mujer amada —unas más reales y otras más platónicas— y la belleza femenina —muchas veces de pinceladas renacentistas—, el elogio del campo, la omnipresencia de una alegría triste, del llanto, de la esperanza, del exilio y de la soledad. Y una poesía taurina está dispersa, como sus poemas dispersos, aquí y allí, sobre tal o cual torero de España o de México, muchos recogidos en los poemas de Ronda de los toreros muertos, libro inédito hasta que lo publicara Barrera López (Renacimiento, Sevilla, n.º 4, 1991). También las notas a pie de página realizan la labor enciclopédica de ilustrar al lector sobre la historia y la biografía de los matadores predilectos del poeta.
Escribía sobre su vida, por lo que escribía sobre lo que le acontecía y pasaba por su lado: ahora los profundos ojos negros de una mujer, que ocultan la noche; ahora la deflagración de una bomba que deja cuerpos regados como flores en el campo; ya un recuerdo que humedece el alma y provoca el llanto; ya la mala sombra de la muerte. Parte de lo anecdótico y autobiográfico para transcenderlo y universalizarlo. Fue un poeta de vocación, que pensaba que había que tener ese don, gracia o duende, algo íntimo o personal, para ser poeta, además la necesidad de aprender la técnica de la composición. Garfias diría que un poeta nace y se hace. Tuvo, sin duda, una innegable predisposición innata al verso.
La sacralización de la poesía («El verso es para uno / la oración de otras gentes») como fuente de acercamiento a la verdad se da ya en su inicial etapa ultraísta, movimiento del que se haría apostolado y que a él le serviría para sacudirse su romanticismo:
Y es como el vino rojo
que consumimos en la misa lírica,
al fuerte vino rojo
de nuestras libaciones de belleza,
el rojo vino que nos embriaga
y hace más viva nuestra sed de estrellas.
Estos poemas iniciales del joven Garfias dicen mucho también de su aprendizaje de poeta, pues es notoria la influencia de la literatura popular, la muy importante de Rubén Darío —explícita en la «Salutación a Miguel de Unamuno»—, de Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez, de Juan de la Cruz, de Quevedo y de Bécquer; también de la poesía clásica «de ambrosía y de miel», por la vía modernista. Y, por supuesto, la del ultraísmo, siendo el suyo «un ‘ultra’ propio», como lo define Tomás Luque en uno de los primeros retratos poéticos sobre su condición de poeta (nota 98). La particularidad de este ultraísta se basa en su tratamiento de la imagen, de raíces populares y vinculada al simbolismo de Juan Ramón Jiménez —la singular nombradía de los nombres— y de Antonio Machado —la refutación de los valores burgueses—. Podría hablarse también de la influencia de los del 27, como los Lorca, los Alberti, los Miguel Hernández y los Cernuda, pero debemos considerar a Garfias un autor de primera fila, actante principal de la renovación de las formas poéticas por la doble vía de la poesía culta y la popular, como también hicieron los últimos mencionados.
En El ala del Sur (1926), su primer libro de poemas, hay un neorromanticismo de los sentimientos, un neopopularismo que eleva la literatura popular a su máxima expresión y un ultraísmo sosegado que hablan de la plenitud del detalle, de la belleza de la naturaleza y de la suspensión del tiempo por la dicha del amor, esto es, de la emoción de sentir la perfección de la vida en armonía con la amada; es palpable la primacía de la imagen lograda en poemas ya de relevante manufactura, como «Piropos». De este libro temprano es también la afirmación de la «gran soledad» como constitutivo del ser, de la derelicción existencial y del cansancio vital por el paso del tiempo.
Desde El ala del Sur (1926) hasta Poesías de la guerra (1937), Pedro Garfias no publicó prácticamente nada. La crítica, también nuestros editores, justifica esta mudez parcial con la necesidad de ayudar al padre en sus obligaciones laborales y con una serie de desavenencias con Gerardo Diego que estarían relacionadas, por un lado, con el cierre de la revista Horizonte, fundada por Garfias junto a Juan Chabás y José Rivas Panedas, y, por otro, con la exclusión de su famosa Poesía española. Antología 1915-1931 de 1932 y 1934. Más allá de conjeturas más que verosímiles, hay que contextualizar este falso paréntesis dentro de la vida y obra del poeta. Era entonces un joven poeta que ya había superado las ínfulas vanguardistas del ultraísmo, de las que, además, nunca abusó, salvo para la lucidez de la imagen, el bisturí de la precisión estilística y la completud de lo breve, que quedarían hasta el fin de sus días como rémora de aquellos años adolescentes y como realidad permanente de la literatura popular y de la exactitud propia del flamenco. En Garfias, las extravagancias propias de aquellos que abusaron de las piruetas formales de los ismos no se producen; una rémora de ello queda en unos pocos poemas que presentan mínimos juegos con la disposición gráfica o ausencia de signos de puntuación, aunque respetando el uso de las mayúsculas normativas. Entonces ya había conocido y publicado, por ejemplo, junto a Cansinos-Assens, Borges, Guillermo de Torre, Gómez de la Serna, Machado, Juan Ramón Jiménez y la mayoría de los canónicos del 27. El varapalo de Gerardo Diego, a quien Garfias finalmente no le llegaría a publicar Manual de espumas en su revista, los derroteros inciertos de la vida y otras causas hipotéticas estarán detrás de este paréntesis. Pero no hay que olvidar que un poeta no puede dejar de ser poeta —de la misma manera que la noria no puede dejar de cantar el rumor de la corriente—, pues, para ser considerado tal, su obra debe nacer de la necesidad. El poeta escribe como respira, para no morir de asfixia. Pedro Garfias no dejó de ser poeta durante una temporada prosaica de realidad, sino que maduró como escritor para terminar comprometido con la justicia en las tierras baldías de la injusta guerra civil, lo que acabaría haciéndole madurar como persona: al conocimiento por el dolor. Acostumbrados en nuestros días a que los poetas publiquen un libro por año, o algo más, para mantenerse en la cresta de la ola, diez años sin publicar supone un largo desierto de silencio y apostasía que pocos estarían hoy dispuestos a atravesar. Pero también en el silencio del ermitaño, y en su paciencia, reside el aprendizaje necesario para el crecimiento.
Los poetas son aquellos que son capaces de sentir el sonido especial de cada consonante, el rumor de cada vocal en la alquimia lírica del verso. Pedro Garfias es un poeta que tuvo poco que decir, salvo algunas cosas sobre la vida y muchas sobre la muerte; y lo dijo todo en voz baja, excepto una vez, que le dolió España y gritó con la misma dulzura que incensó su mejor poesía. Poesías de la guerra española (1941) reúne los poemas de Poesías de la guerra y Héroes del Sur (1938), con romances mínimamente narrativos y con destellos líricos, como en «Pueblo», donde llega a pedir disculpas por «el lenguaje / difícil de mis versos», o en «Los escopeteros». En 1941 se presentaba como «no un poeta revolucionario, sino un revolucionario que hace versos» (nota 1701).
Con todo, siempre fue consciente de que el éxito literario no le acompañó: «Gloria, anhelada Gloria, / tan dura y fieramente peleada / y nunca conseguida»; fue este otro sueño más insatisfecho, lo que dejaría el sabor amargo del fracaso. Gracia Vicente lo nombró como «el más ignorado de los grandes poetas españoles» (nota 2892). No lo acompañó o no le acompañaría el éxito en vida —aunque recibió múltiples reconocimientos y humildes homenajes de sus allegados—, pero dejaba abierta la puerta de la esperanza a la justicia del tiempo: «Lo que será leído mañana / Dios lo sabe». ¿Quién sabe si esta edición de su Obra reunida rescata para siempre al poeta que fuera Premio Nacional de las Letras (1938) de las aguas muertas del olvido y sale a flote para la inmensa minoría de lectores de poesía? ¿Quién sabe si los nuevos aprendices de poetas se empapan de sus versos para escribir como lo hacen los grandes poetas? ¿Quién sabe si todos hemos cantado alguna vez la versión musical de Víctor Manuel de «Asturias», el poema de Garfias sobre la huelga asturiana de 1934 y la invasión de las tropas franquistas en octubre del 37?
De los años de la guerra aprendió los mil rostros de la muerte, lo que le facilitaría cierta familiaridad epicúrea desde entonces: «No lograrás alterarme los pulsos / ni quebrarás el compás de mi pecho». Fueron los años en que empezó a abusar del alcohol, quizás para poder dirigirse a la muerte de tú a tú, como un muerto en vida: «y siento pasar la muerte / por las yemas de mis dedos»; quizás para adormecer las injusticias contra el pueblo, contra los campesinos y los obreros; para poder escribir su literatura comprometida con esperanza, tal vez sin convencimiento, con la firme certeza de que iba a ser definitivamente «un andaluz añorante / de su blanca Andalucía». Es emocionante ver cómo sus poemas de la guerra pasan de la arenga a la elegía, como puede leerse paradójicamente en «Oda a España». Este poema merece una especial mención por la posible intertextualidad machadiana: se publicó en el número 22 de Hora de España en octubre del 38, donde colaboraron regularmente Antonio Machado y el mismo Garfias. En enero de 1939 la familia Machado emprendería su particular calvario, muriendo el poeta un mes más tarde. Conocido es el último verso escrito por el poeta de Campos de Castilla, hallado en su chaqueta: «Estos días azules y este sol de la infancia». Puede que Antonio Machado se acordara en sus últimos días de vida en Colliure de los siguientes versos de la «Oda a España», un intenso panegírico de Garfias a su infancia: «Ay, mis días azules / por los que resbalé cuando era niño». Ya la melancolía del paraíso perdido de la niñez, esencial en los poemas de su breve estancia inglesa, era versificada en los poemas de la guerra para contrarrestar el pesimismo que le abrumaba. Más tarde, en Eaton Hastings, lloraría la pérdida de España.
Tras el trallazo de la guerra, que le dejó la piel del alma marcada y el sonido de sus latigazos zumbando en los oídos para siempre, el nada aburguesado Garfias, comprometido con el Partido Comunista Español desde el inicio de la década de los treinta y comisario durante la contienda —como muestran sus versos reiteradamente—, sale de España por la frontera con Francia en febrero del 39, donde es acogido en un campo de refugiados y del que sólo saldrá algo después, a petición y al amparo de Lord Farindgon, con destino a esa localidad inglesa en la que escribiría el que es considerado por muchos el mejor libro sobre el exilio: Primavera en Eaton Hastings (Poema bucólico con intermedios de llanto) (1941). Es, posiblemente, el primer texto de madurez poética, lírico como nunca antes, donde la realidad del inmediato pasado de su trágica España contrasta con los placenteros paisajes de la primavera inglesa, un remanso de paz aún arañado por los despojos, que pululan en su memoria como restos de ceniza y polvo de la patria perdida. La realidad volvía a chocar contra el muro de las esperanzas, como bien recogen los antitéticos conceptos del título: idilio/llanto. Su poesía no sale, salvo excepciones, de este espectro, cuyos extremos funcionan como motivos recurrentes, yendo desde el deleite ante la belleza de la mujer, la de la amistad o la de un paisaje íntimo —que acabará siendo un romántico paisaje interior— al llanto, leitmotiv que remite irrefutablemente al intenso poema de 1939 de León Felipe. Es el destierro, junto con la muerte, el otro gran tema de su poesía, dos formas de pronunciar la soledad del exilio, como un nuevo Ovidio que reescribiera las Tristia de la posguerra española. En la vida pacífica del campo, retirado del mundanal ruido, en el silencio de esos parajes ingleses, la soledad del poeta crece y crece. La mirada se funde con el paisaje, pero la búsqueda del sentido de la vida es un ideal inalcanzable que produce dolor y absurdo, llegando el poeta a confundirse con la piedra apenas sensitiva de Darío, calentada por el sol y el fuego purificador, transformador, placentero.
Es famosa la anécdota de estos meses: Pedro Garfias iba a una taberna a beber en soledad. Con el paso de los días, tabernero y poeta hablaban sin cesar, y sin entenderse, pues uno no hablaba español y el otro inglés. Hablaba solo, que es la forma más auténtica de ser poeta (nota 2421).
En 1943 publicaría Elegía a la presa de Dnieprostroi, poesía política, escrita como elogio del comunismo. Entre sus versos, reluce algún destello lírico: «Cosas hay en la tierra que hacen llorar los árboles».
En De soledad y otros pesares (1948), la característica principal de su etopeya alcanza tal protagonismo que es destacada en el título del libro. La poesía de Pedro Garfias nos dice que el hombre es triste, que es el hombre un solitario, que la soledad no deseada abruma y que, en el peor de los casos, se vive entre muchos como «pastor de soledades» y «pastor de mis tristezas». La soledad no es la ausencia de compañía o, al menos, no sólo, sino que es la suya una soledad metafísica impuesta, a su vez, por las circunstancias y por el sentido de la vida. Selecciona ahora poemas de las tres etapas de su obra poética, según señala el propio poeta en un minúsculo prólogo. Estas etapas son los poemas de El ala del Sur, Primavera en Eaton Hastings y los poemas mexicanos. Ya en estos años se intensifica la función memorística de la poesía, para que su palabra levante «la sombra de la sombra de un olvido». La intertextualidad con Rubén Darío vuelve a ser significativa, tanto en la versificación como en la simbología.
El tono trágico continuará en Viejos y nuevos poemas (1951), con más poemas viejos que nuevos para ser más exactos, pues vuelve, al igual que en su libro anterior, a la costumbre de seleccionar algunos textos de libros anteriores y de añadir unos pocos inéditos. Estas publicaciones tenían como causa principal la pretensión por parte de algún amigo (Francisco Giner de los Ríos, Juan Rejano, Roque Nieto Peña) de intentar ayudar al poeta con la recaudación de algo de dinero que le remedara su maltrecha economía y le animara a sobrevivirse. Aunque sus bolsillos estuvieron las más de las veces vacíos y la casa triste y desdichada, lóbrega y oscura, como la de un pobre escudero, llevaba «las alforjas repletas / de amistad y poesía». Posiblemente Garfias, sin ellas, el Garfias de vista torpe, de pies arrastrados y hombros caídos, sin la amistad y sin la poesía, hubiera muerto mucho antes. Encontró la libertad en la felicidad de no tener nada, nada material: poética de la desposesión, del ser como una luz que se aproxima a otra luz en mitad de la noche.
Su último poemario será un canto a su obsesión por la muerte, Río de aguas amargas (1953), cuyo título describe el estado emocional en el que se ve inmerso el poeta, en las viejas aguas conocidas del paso del tiempo en las que una y otra vez el poeta quedó «varado», término que utilizaba cada vez que se sentía encasillado o sin salida en algún lugar. Fue un exiliado del exilio, por no hallarse en ningún lugar, como si no hiciera pie y su ser se deshiciera en el río mutable de la vida; fue vagabundo de su patria y de su vida y, por tanto, homo viator incansable, caminante eterno a ninguna parte por los caminos inescrutables de la vida. La patria nunca la recuperó; la vida tampoco. Podría decirse —así su autobiografía— que fue un muerto en vida, pues la que él quiso nunca la tuvo y, tal vez, nunca la habría podido tener. El expatriado es más que una condición física una huella existencial, personal y única para cada uno. La suya, sus huellas dactilares identitarias, fue la del vagabundo que yerra su camino para que el día pase. Sus días pasaron, sin embargo, como los de su admirado Bécquer, con la tristeza alegre y triste el vino. Recomiendo el último poema de su último libro, que figura en nuestra edición en la última página; en él está todo Garfias: la metapoesía; la defensa de la sencillez expresiva y formal logradas; los valores humanos de la paz, la justicia, el amor y la libertad; el retorno imposible de la memoria a la patria; el compromiso humano y político; la omnipresencia de la muerte; la poesía como grito exasperado; el presente pleno liberado de la angustia —aire para sus pulmones entre trago y trago—; el machadiano hoy es siempre todavía…
El personaje literario que se creó Garfias, que tanto se confunde con el ser de carne y hueso, acaba identificándose con el idealismo de don Quijote. Como este, pintará la realidad con el pincel de su poesía. Así, verá estrellas en la noche más oscura, gritará verso a verso su cordura como un loco iracundo, escuchará en su interior «una voz piadosa» que dice «que no es cielo sino techo»; una voz no oída, la de la realidad, para que le deje oír la voz de sus sueños, el canto que le trae la memoria, pues allí —escribe— «donde yo pongo los ojos / todo es cielo». Su tiempo se fue definitivamente hacia la tierra creada de los recuerdos, pues su destino ya se había parado frente a él, un horizonte marcado por la incomprensión de la condición humana y la certeza de la muerte: «y todos moriremos de la misma manera: / definitivamente, como mueren los Dioses». Es muy representativo del carácter del poeta la anécdota que da origen al poema «Árbol»: tomó la costumbre de hablar consigo mismo, después de salir del bar de turno, para desahogarse, como una forma de pensar en voz alta y quejarse de los comentarios de sus recién abandonados contertulios; siempre lo hacía frente al mismo árbol. Una vez lo descubrieron de esta guisa y lo tomaron por loco, por lo que abandonaría esta particular forma de meditación (nota 2837).
En cada rincón de la Obra reunida de Pedro Garfias el lector se topará con un verso que produzca el logro poético de la emoción, pues no es otra la finalidad del arte que la de mover o con-mover a quien a él se acerque. Si produce ese desplazamiento y consigue que el destinatario vaya a otro lugar, a ese espacio intangible que es la voluntad, la esperanza, o el deseo, o bien a los yertos huertos de la melancolía, el autor —Garfias lo logra una y otra vez— ha cerrado entonces el proceso de comunicación poética, saliendo victorioso de su aventura. A donde muevan los versos de este poeta dependerá de cada lector, pero creo que muchos se encontrarán en el páramo baldío de la verdad desnuda de la condición humana. Sea como fuere, es una obra que a nadie deja indiferente: realiza la función especular de la identificación, experiencia no siempre grata, pero sin duda altamente enriquecedora, tanto para iniciados como para neófitos del verso. Fue Garfias un diseccionador del ser esencial del hombre, a veces glorioso y a veces funesto, pues lo conoció bien, allí donde todos nos damos a conocer —que es la vida—, pero también en el ámbito extraordinario que fue, como crápula de excepción, la oscura noche del alma de un dipsómano insomne.
El lector, mientras lee la Obra reunida de Pedro Garfias, en esta primavera de lluvia de 2025, va poco a poco ovillándose entre sus versos, quedando lentamente en paz con la vida y consigo mismo, pues nos deja la lección de que el tiempo siempre será más viejo que nosotros y de que la vida sigue su curso hacia otras primaveras amantes del agua, del sol y de la brisa, aquel paisaje que tantas veces describió el poeta.
Pedro Garfias quedaría varado para siempre en 1967, con el hígado encharcado, con el mínimo ruido que produce un corazón al pararse —Aleixandre dixit— y entre estertores en mitad del silencio. Dejó de pelearle a la vida para dejarse abrazar por la muerte. Junto a otros editores y críticos de Pedro Garfias (Santiago Roel, Sánchez Pascual, Moreno Gómez, Alfredo Gracia Vicente, José María Barrera y otros), Francisco Estévez y Juan Pascual Gay aportan con esta nueva edición, la última, la más completa y actualizada hasta ahora, su dorado grano de arena para la gloria de un poeta que sintió profundamente, aunque nunca admitió, la orfandad mísera del ser humano.
Y los copos del sol
resbalan por mis ojos
vacíos.
Pedro Garfias: Obra reunida. Verso y prosa (Francisco Estévez y Juan Pascual Gay, eds.). Centro Cultural de la Generación del 27. Diputación de Málaga, col. Estudios del 27 (2 vols.)


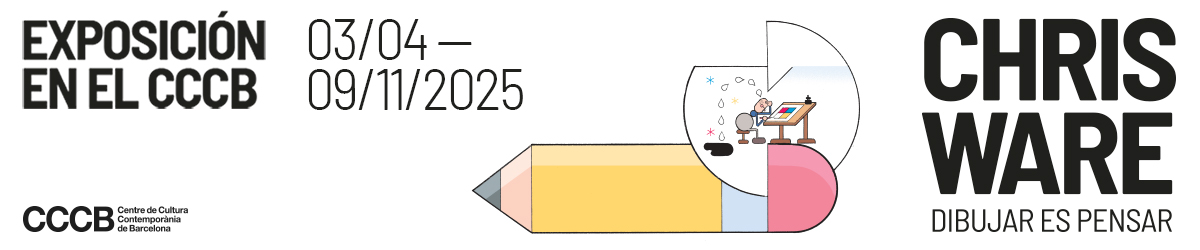







Pingback: Obra reunida de Pedro Garfias. Prosa (II) – Revista Mercurio