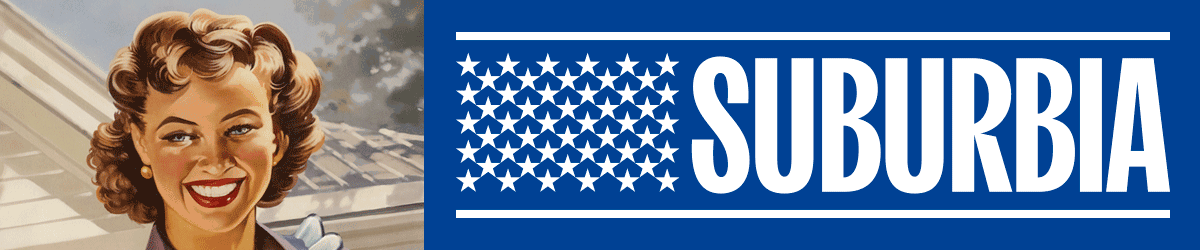Este texto ha sido finalista del concurso DIPC–LSC-Laboratorium en la modalidad de narrativa de ficción científica de Ciencia Jot Down 2021. Puedes leer aquí el texto ganador en la modalidad de ensayo de divulgación científica.
Dentro de la inmensa cúpula geodésica el olor a vinagre de madera resultaba casi insoportable para una pituitaria amarilla poco entrenada. Los panales de tanques con los cuerpos sumergidos estaban un poco más allá, cruzando el vestíbulo que separaba el almacén húmedo de la sala quirúrgica poliédrica. La burbuja geodésica estaba formada por varillas metálicas irregulares y espejos mal bruñidos, que hacían recordar a las estructuras de los omatidios de los insectos, y conectaba con la colmena-almacén mediante un conducto semicircular de vidrio. A través del tubo transparente se desplazaba una camilla de un material parecido al metacrilato que se balanceaba levemente sobre un líquido con una densidad próxima al aceite, pero de un color extrañamente blanquecino. El conducto se abría mediante un sistema de presas y compuertas que acababa en una gastada mesa de operaciones donde, tras un sordo sonido metálico, se accionaban los viejos dispositivos hidráulicos que convertían el lecho mortuorio de la camilla en un sutil plano inclinado. Entonces, el cadáver se deslizaba pesadamente a través del frío metal hasta la mesa del neurotaxidermista, que esperaba con los brazos en alto y las manos enfundadas en largos guantes transparentes que le llegaban casi hasta las axilas. Su mano derecha siempre mostraba la prolongación de un brillante artilugio que se parecía vagamente a un largo escalpelo.
Unos minutos antes, el neurotaxidermista había cantado con su voz grave una serie de instrucciones y números con un profundo acento alemán, que eran descodificados mentalmente por el bajoayudante, que preparaba la camilla, accionaba las poleas, y veía bajar de los cielos el cuerpo inerte elegido, que descendía de las brumas condensadas en la alta bóveda agarrado por las axilas formando una cruz redentora. El bajoayudante lo balanceaba con una pértiga metálica de braza y media de longitud, acabada en un gancho, que le permitía ayudarlo a caer sobre la camilla, que esperaba oscilante en el canal de fluido blanquecino. El bajoayudante accionaba entonces el mecanismo que desplomaba el cuerpo, y, acto seguido, recogía los restos de líquido viscoso que irremediablemente se vertían en el proceso de la extracción de la masa inerte del frío tanque hexagonal. Durante los escasos minutos que duraba el proceso, el bajoayudante debía tener un cuidado extremo para no tocar la valiosa cabeza de cada uno de los preciados ejemplares. Si por accidente, o descuido, tan sólo la rozaba en la manipulación, se exponía a que el neurotaxidermista le azotará salvajemente con su propia pértiga.
El astrocartógrafo siempre vestía gafas de aviador, pantalones bombachos y casco de viejo cuero marrón. Acudía ocasionalmente a visitar al neurotaxidermista, y entonces se solían encerrar durante horas en el polvoriento despacho anexo al domo geodésico. Allí dentro, discutían sobre las características, procedencias, costumbres o hábitos de los diferentes ejemplares enjaulados, cuyos tristes lamentos se escuchaban en la escasa distancia que los separaba de la oscuridad del hangar, en medio de algún lugar intencionadamente perdido en la profundidad de los bosques. Era entonces cuando el astrocartógrafo describía con todo tipo de detalles su último exótico viaje, tal vez retornando de tierras de volcanes más allá de ultramar, o tras inéditas exploraciones en islas remotas de difícil pronunciación para el bajoayudante, o traídos ex profeso de lugares inhumanamente fríos, o capturados en profundas gargantas de roca y cuarzo en zonas abisales de la corteza terrestre o sacados de las más australes selvas de xilópalo. Era en ese momento cuando el astrocartógrafo le entregaba con parsimonia los cuadernos de bitácora, mientras el neurotaxidermista escribía sobre un rugoso pergamino que crujía como si estuviera hecho de piel humana.
Recordaba el bajoayudante cuando apareció con un pequeño gliptodonte; el animal lo observaba con la mirada lacónica que muestran las bestias salvajes que saben que ya nunca más volverán a ser libres. Pero esa no era la especialidad demandada por el neurotaxidermista. El astrocartógrafo rara vez traía especímenes de animales irracionales: el neurotaxidermista solo pagaba por seres humanos, cuanto más extraños y deformes mejor, cuanto más amorfos y anormales, mayor recompensa obtenía. El astrocartógrafo transportaba los extraños seres en jaulas de bastas barras de titanio, que dibujaban en el espacio singulares formas y raras composiciones; había jaulas cúbicas, cuasi esféricas, con forma de campana, piramidales, en forma de ícaros alados… Su asistente, un orangután de piel anormalmente naranja, empujaba con fuerza las jaulas sobre un mecanismo de rodamientos diseñado expresamente para bajar la rampa del zepelín sin poner en peligro la integridad de los desgraciados especímenes, de camino al laboratorio ciego, mientras el animal hacía oídos sordos a los gritos y alaridos desesperados de los pobres desdichados que por primera vez entendían el destino de su nefasto viaje.
Mientras eso ocurría, el bajoayudante acostumbraba a mirar a través de los ojos de buey de las pesadas puertas que conectaban el hangar con el laboratorio de ladrillo enteramente blanco y brillante, mientras preparaba los instrumentos y las soluciones que producirían los sonoros estertores en un final predicho. En el centro del laboratorio sin ventanas esperaba un contenedor de vidrio paupérrimamente pulido en forma de hombre de Vitrubio, relleno de aquel líquido viscoso y blanquecino que tanto costaba limpiar, y decorado con cinchas transparentes; en el suelo, situados estratégicamente, se ubicaban tres grandes sumideros, con una malla metálica atornillada sobre cada uno de ellos para evitar que se taponaran con algún resto humano.
El neurotaxidermista pagaba bien las rarezas humanas, lo que le permitía establecer una curiosa sinergia con el astrocartógrafo, que precisaba de grandes sumas de dinero para costear sus extraordinarios viajes en busca de especímenes cada vez más extraños. El astrocartógrafo conocía el destino final de aquellos individuos condenados, aunque nunca había sido invitado a entrar en el gran museo esférico en el que se apoyaba la cúpula geodésica formando un brillante hombro iluminado en la soledad de la noche en medio de los profundos bosques, y que se conectaba mediante un mecanismo umbilical serpenteante que permitía introducir los especímenes finamente disecados en su interior. Un sistema de montacargas servía para subir los cuerpos disecados para formar los dioramas en las diferentes alturas del museo, que se abrían con forma de balcones interiores sobre una amplia galería central. Arriba del todo, iluminando cenitalmente la esfera del museo, se encontraba una lucerna graciosamente decorada con vidrieras policromadas construida en tiempos inmemoriales.
Aquella noche el zepelín entró por enésima vez en el hangar. Como de costumbre, el bajoayudante lanzó una mirada a través de los ojos de buey del laboratorio ciego, y por primera vez en su vida vio descender de la nave al astrocartógrafo solo. Esa singularidad le hizo sentir una sensación de intenso frío que recorrió todo su cuerpo, erizándole la piel. A través del ventanuco le pareció otear una breve mirada compasiva del anaranjado simio. El corazón le latía con intensidad. El silencio era extrañamente sepulcral: la ausencia de los ruidos metálicos de las jaulas bajando del zepelín, la carencia de vibraciones de los barrotes agitados furiosamente en el aire anodino, la falta de gritos desconsolados de las víctimas gimoteando en lenguas incomprensibles… Todo ello hacía que el terror creciera desproporcionadamente en su pecho. Todo era excepcionalmente silencioso, penetrantemente mudo. Tan sólo se escuchaban las potentes pisadas del astrocartógrafo sobre la madera resquebrajada del hangar. El bajoayudante no recordaba un silencio igual desde que tenía memoria.
Así que esa noche no fue otra noche.
El astrocartógrafo caminó decidido hacia el antiguo despacho, donde le esperaba ansioso el neurotaxidermista, andando a grandes zancadas sobre el desordenado estudio. Mientras tanto, el bajoayudante continuó mohíno preparando los enseres para el proceso, aun sin entender dónde estaban esa noche los desesperados seres antropomorfos. El reflejo de un pulido bisturí semicircular le devolvió la imagen de su rostro deformado. Se estremeció, pero continuó mecánicamente con los preparativos.
No percibió el momento en el que la doble puerta se abrió silenciosamente. Tampoco sintió las miradas severas de los dos hombres que parecían anclados profundamente al suelo, mientras lo observaban enfundados en monos de un material plástico lechoso estrechamente ajustado a sus cuerpos.
El neurotaxidermista lo miró asertivo y le hizo una seña.
Obedeció sumiso, clavando en la superficie pavimentada y brillante la mirada bovina, se santiguó temblorosamente y empezó a caminar pesadamente hacia ellos.